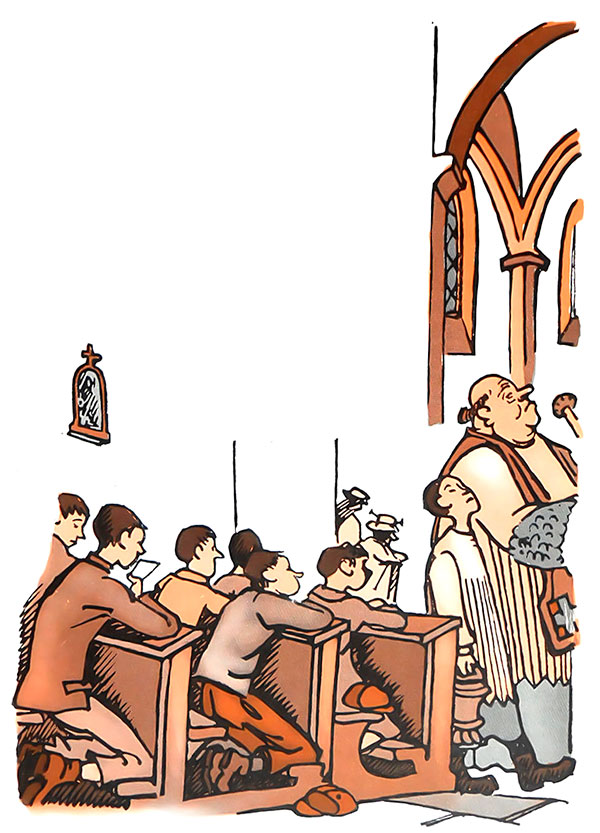
|
Los embajadores de las dos potencias han intercambiado puntos de vista a propósito de la cuestión de Marruecos. DE LOS PERIÓDICOS (verano 1911) |
Cuando dieron «las segundas» en el campanario del pueblo, media hora antes del último toque anunciador de la misa del domingo, el gran Pacho, vestido con su chaqueta de paño, arreglada de una vieja casaca de su abuelo, embutido en un pantalón nuevo de dril, calzado con borceguíes de brillo matado merced a una gruesa capa de grasa y tocado con una gorra de pelo, el gran Pacho, digo, se dirigió al lavadero público y se recostó contra el muro, esperando a su tropa para ponerla al corriente de la situación e informar del éxito completo de la misión.
Allá, ante la puerta de Guisote el posadero, algunos hombres, con la pipa entre los dientes, se disponían a «darse un latigazo» antes de entrar en la iglesia.
Pronto llegó Pardillo, con su pantalón raído por las corvas y su corbata roja como el pecho de un jilguero: se sonrieron. Después aparecieron los dos Clac, husmeando prudentemente; a continuación Gambeta, que todavía no estaba al tanto; y Guiñeta y Botijo. Grillín, Ojisapo, Abomban, Rena y el contingente en pleno de combatientes de Longeverne. Unos cuarenta en total.
Los cinco héroes de la víspera empezaron el relato de, la expedición por lo menos diez veces cada uno y los camaradas bebían sus palabras con la boca hecha agua y los ojos brillantes, repetían sus gestos y aplaudían frenéticamente cada nuevo detalle.
Después, Pacho resumió la situación en estos términos:
—¡Así verán ésos si somos unos huevos blandos o no! Seguro que esta tarde vendrán a «asomarse» a los matorrales del Salto, con la cosa de buscar camorra, y allí estaremos todos pa hacerles «un pequeño» recibimiento. Tendremos que coger to los tiradores y to las hondas. No hace falta cargarse de estacas, porque no queremos agarrarnos del pescuezo. Hay que tener cuidao y no pasarse con la ropa de los domingos, que a la vuelta nos puen dar una somanta palos. Sólo les diremos un par de palabras.
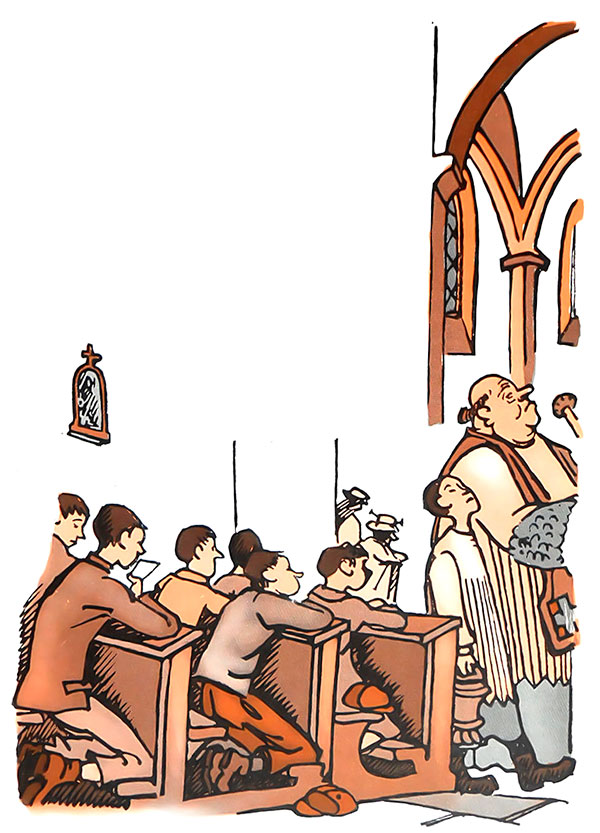
La tercera campanada (la última), repicando a toda cuerda, los puso en movimiento y los condujo lentamente a su lugar de costumbre en los pequeños bancos de la capilla de San José, simétrica a la de la Virgen, en la que se situaban las chicas.
—¡Joder! —dijo Pardillo al llegar bajo las campanas—. Y yo que tengo que ayudar hoy a misa… ¡Seguro que el negro me echa la bronca!
Y sin detenerse siquiera a meter la mano en la gran pila de agua bendita, en la que los compañeros chapoteaban al pasar, atravesó la nave corriendo como un gamo, para colocarse el roquete de turiferario o de acólito.
Cuando, al llegar al Asperges me, pasó entre los bancos llevando su cubo de agua bendita en el que el cura mojaba el hisopo, no pudo evitar la tentación de echar una ojeada a sus compañeros de armas.
Vio a Pacho que enseñaba a Botijo una estampa que le había dado la hermana de Tintín: una flor de tulipán, o de geranio, aunque quizá fuese de pensamiento, enmarcada por la palabra «Recuerdo», y le guiñaba un ojo con aire donjuanesco.
Entonces Pardillo se puso a pensar también en la Tavi[8], su amiga, a la que había ofrecido últimamente un alfajor, de dos perras, por favor, que había comprado en la feria de Vercel, un hermoso alfajor en forma de corazón, salpicado de bolitas rojas, azules y amarillas y adornado con una divisa que le pareció muy a propósito:
Pongo mi corazón a tus pies
¡Acéptalo, tuyo es!
La buscó con la vista entre las filas de chicas y descubrió que ella también le miraba. La seriedad de su cargo le impedía sonreír, pero le dio un vuelco el corazón y, poniéndose colorado, se enderezó, con el cubo de agua bendita en la muñeca rígida.
El gesto no escapó a Grillín, que comentó con Tintín:
—¡Orserva cómo se estira Pardillo! Se ve que la Tavi le ha echao el ojo.
Y Pardillo pensaba: «Ahora que vuelve a haber escuela, nos veremos más».
Sí… pero se había declarado la guerra.
A la salida del rosario, el gran Pacho reunió a todas sus tropas y habló en tono de arenga:
—Ir a poneros los blusones, cogí un cacho pan y presentaisus abajo del Salto, en la cantera de Pipote.
Salieron disparados como una bandada de gorriones y cinco minutos después, corriendo uno detrás de otro, con el pedazo de pan entre los dientes, se reunieron en el lugar señalado por el general.
—No tenemos que ir más allá de la curva del camino —recomendó Pacho, consciente de su papel y mirando por su tropa.
—Pero ¿crees que vendrán?
—Serían unos caguetas si no lo hicieran.
Y añadió, para explicar sus órdenes:
—Ya sabís que algunos de esos culos gordos son rápidos. ¿Te enteras, Botijo? No hay que dejarse coger. Metí morrillos[9] drento de los bolsillos; a los que lleven tiradores, dailes los más gordos y cuidao con no perderlos. Vamos a subir hasta el Matorral Grande.
Los terrenos comunales del Salto, que se extienden desde el bosque de Teuré, al nordeste, hasta el de Velrans, al sudoeste, forman un rectángulo en terraplén, de mil quinientos metros de largo por ochocientos de ancho. Los linderos de los dos bosques son los lados más pequeños de ese rectángulo; un muro de piedra, reforzado por un seto protegido a su vez por una espesa franja de matorrales, lo limita por abajo, hacia los campos del final; por arriba, la linde bastante imprecisa, está señalada por unas canteras abandonadas, perdidas en una zona de bosque indiferenciado, con macizos de avellanos y nochizos formando un espeso monte bajo que no se tala jamás. Por lo demás, todo el terreno comunal está cubierto de matorrales, macizos, bosquecillos de árboles aislados o en grupo, que hacen de él un campo de batalla ideal.
Un camino empedrado, procedente de Longeverne, trepa lentamente en semidiagonal por el rectángulo y después, a cincuenta metros del lindero del bosque de Velrans, hace un recodo brusco para permitir que los vehículos cargados alcancen sin demasiada fatiga la cumbre del «crestón».
Un gran macizo de robles, espinos, endrinos, avellanos y nochizos cubre el seno del recodo: le llaman el Matorral Grande.
Las canteras a cielo abierto, explotadas por Pipote el Paticojo, Aguado el del Molino, que cuando beben se llaman empresarios, y a veces por Abel el Roñoso, bordean el camino por abajo.
Para los chavales, las canteras son exclusivamente unos magníficos e inagotables polvorines de aprovisionamiento.
En este dichoso terreno, situado a la misma distancia de los dos pueblos, era donde, año tras año, generaciones enteras de longevernos y velranos se habían vapuleado, fustigado y apedreado a placer, porque la historia volvía a empezar eternamente cada nuevo otoño y cada nuevo invierno.
Los longevernos avanzaban habitualmente hasta el recodo, vigilando la curva del camino, aunque el otro lado, y hasta el mismo bosque de Velrans, pertenecen también a su municipio; pero como ese bosque está ya muy cerca del pueblo enemigo, servía a los adversarios de trinchera, zona de retirada y refugio seguro en caso de persecución. Y eso ponía furioso a Pacho.
—¡Siempre paece que estamos invadidos, me caguen!…
Pues bien, apenas cinco minutos después de acabar su cacho de pan, Pardillo el trepador, apostado de guardia en las ramas del roble, denunció movimientos sospechosos en el lindero enemigo.
—¡Ya sus lo decía yo! —subrayó Pacho—. Venga, escondisus. Que crean que estoy solo. Voy a azuzarlos: ¡Tuso, tuso, cógeme…! Y si se tiran a por mí, ¡duro!
Y Pacho salió de su escondrijo y se entabló la conversación diplomática en los términos habituales:

(Permítame aquí el lector o lectora un inciso y un consejo. El afán de fidelidad histórica me obliga a utilizar un lenguaje que no es precisamente el de las aulas ni los salones. No me da vergüenza ni siento el menor escrúpulo al reproducirlo, autorizado por el ejemplo de mi maestro Rabelais. Sin embargo, como los señores Fallieres o Béranger[10] no pueden compararse con Francisco I, ni yo con mi ilustre modelo, y puesto que los tiempos han cambiado, aconsejo a los oídos delicados y a los espíritus sensibles que se salten cinco o seis páginas. Y yo vuelvo a Pacho).
—¡Deja que te vea, venga, culón, gandul, jodío mierda! ¡Si no eres un cobarde, enseña tu asquerosa jeta de lameculos, vamos!
—¡Eh, cabronazo! ¡Acércate un poco tú también, pa que podamos verte! —replicó el enemigo.
—Ese es el Azteca de los Vados —dijo Pardillo—, pero veo también a Jetatorcida, al Paticojo, al Titi, a Guiñaluna: son la tira.
Oída esta breve información, el gran Pacho prosiguió:
—Has sido tú el que ha dicho que los longevernos somos unos huevos blandos, ¿eh, so mierda? Ya te he enseñao yo a ti si somos huevos blandos o no. Sus van a hacer falta to los faldones de vuestras camisas pa borrar lo que sus he puesto en la puerta de la iglesia. Unos caguetas como vosotros no sus hubierais atrevido a hacer eso.
—¡Pues acércate un poco, si es queres tan listo, so bocazas, que no ties más que boca… y patas pa’scaparte!
—¡Ven namás que hastal medio, patán! ¡Que no porque tu padre andara tocando los huevos a las vacas[11] por las ferias te has hecho rico!
—¡Pues anda que tú, que ties el cuchitril de dormir to comío de hipotecas!
—¡Hipoteca lo serás tu, arrastra-alforjas! ¿Cuándo vas a coger otra vez el afilón de trapo de tu abuelo pa ir a aporrear puertas a golpes de Pater?
—¡Aquí no pasa como en Longeverne, que las gallinas se mueren de hambre en plena siega!
—¡Pues anda que en Velrans, que se os revientan los piojos en to la cabezota, pero no sabemos si de hambre o envenenaos!
Velranos
Marranos,
Agarráimelos
Con las manos
—¡Ao, ao, ao! —coreó detrás del jefe el grupo de guerreros longevernos, incapaces ya de seguir ocultándose y de contener su entusiasmo y su furia.
Longevernos
Pincha-mierdas,
Come-mierdas,
Que montao en cuatro estacas
sus barra el diablo a su casa.
Y el coro de velranos aplaudió a su vez frenéticamente a su general, con «Ea, ea, ea» largos y rítmicos.
De una y otra parte se lanzaron andanadas de insultos en ráfaga y en tromba; después, los dos jefes, igualmente excitados, tras haberse lanzado todas las injurias clásicas y modernas: «¡Fanfarrones, descerrajadores de puertas abiertas!» o «¡Estranguladores de gatos por la cola!»[12], volvían al estilo antiguo y se echaban en cara, con toda la deslealtad habitual, los reproches más delirantes y más innobles de su repertorio:
—¿Qué? ¿Ya no te acuerdas de cuando tu madre meaba en la olla pa hacerte la salsa?
—¿Y tú, cuando la tuya le pedía las bolsas del toro al capador pa ponértelas en ensalada?
—¡Pues acuérdate del día en que tu padre dijo que prefería criar un becerro antes que un pajarraco como tú!
—¡Y tú, cuando tu madre decía que era mejor dar de mamar a una vaca que a tu hermana, porque así, por lo menos, no criaría una puta!
—¡Mi hermana —respondía el otro, que no tenía ninguna— bate la mantequilla; cuando bata mierda, vendrás a chuparla el palo! —O bien—: ¡Está forrada de clavos, pa que los sapos enanos como tú no puedan montarse en ella!
—Cuidao —anunció Pardillo, que ya está el Jetatorcida tirando piedras con el tirador.
Efectivamente, un guijarro silbó en el aire por encima de sus cabezas y fue contestado con burlas; pronto el cielo quedó rasgado de parte a parte por granizadas de proyectiles, mientras la marea espumosa y creciente de injurias salaces seguía fluctuando del Matorral Grande al lindero y el repertorio tanto de unos como de otros brillaba por su abundancia y su cuidadosa selección.
Pero era domingo: los dos bandos iban engalanados con sus mejores baratijas y nadie, ni jefes ni soldados, se atrevía a infringir el reglamento en un peligroso cuerpo a cuerpo.
De manera que todo el combate se limitó, por aquella vez, al intercambio de puntos de vista, por decirlo así, y al citado duelo de artillería que, naturalmente, no produjo baja alguna de importancia en un lado ni en otro.
Cuando sonó el primer toque de oración en la iglesia de Velrans, el Azteca de los Vados dio a su ejército la señal de regreso, no sin antes lanzar al enemigo, con un último insulto y un último pedrusco, esta provocación suprema:
—¡Mañana nos veremos, huevos blandos de Longeverne!
—¡Lárgate, cobarde! —se burló Pacho—. ¡Espera, espera a mañana y verás lo que sus va a pasar, hatajo de lameculos!
Y una andanada de guijarros saludó la vuelta de los velranos a la zanja de en medio, que utilizaban para el regreso.
Los longevernos, cuyo reloj comunal atrasaba, o cuya hora de oración quizá hubiese sido aplazada, aprovecharon la desaparición de los enemigos para fijar las posiciones de combate para el día siguiente.
Tintín tuvo una idea genial:
—Tenemos —dijo— que escondernos cinco o seis en ese matorral de ahí, antes de que lleguen, sin mover ni una ceja, y al primero que pase cerca, nos tiramos encima y nos lo llevamos.
El jefe de la emboscada, elegido inmediatamente por aclamación, seleccionó entre los más decididos a los cinco que habrían de acompañarle, mientras los demás mantenían el ataque frontal, y todos volvieron al pueblo con el alma henchida de ardor guerrero y sedienta de venganza.