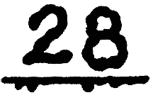
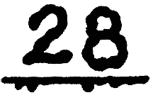
El monstruo se asomó por la puerta del cuartucho.
Dio un paso gigantesco y entró. Clark y yo empezamos a gritar. Al rozar el marco de la puerta con la cabeza, hizo un ruido horrible, como de papel de lija. Pero a él no pareció importarle.
Pegamos nuestras espaldas a la pared.
Charley se acurrucó en un rincón y se puso a gemir, aterrorizado.
Estábamos atrapados.
No teníamos escapatoria.
Era imposible huir.
El monstruo estudió primero a Charley, luego a mí, y después a Clark. Observó fijamente a mi hermano, levantó la cabeza y soltó un aullido.
—S… se me va a comer a mí primero —gritó—. No… no debería haberle tirado el tebeo, no debería haberle golpeado en la cabeza.
—No es por eso, tonto —le chillé—. Nos quiere a los dos, hemos intentado matarle.
Clark se quedó callado.
«Tengo que hacer algo —pensé—. Tengo que hacer algo.» Pero ¿qué?
¿Qué?
El monstruo siguió avanzando.
Abrió la boca, nos enseñó los dientes, amarillos y puntiagudos. Estaban muy sucios y afilados, llenos de saliva.
Siguió acercándose trabajosamente, con un extraño brillo rojo en la mirada. Cada vez se aproximaba más. Y más. De pronto, recordé que todavía tenía la pala. La cogí con las dos manos y empecé a agitarla en el aire, cortando el espacio que nos separaba del monstruo.
—¡Atrás! —le grité—. ¡Atrás! ¡Déjanos en paz!
La bestia soltó un gruñido.
—¡Largo de aquí! ¡Vete! —repetí sin dejar de amenazarlo con la pala—. ¡Márchate!
Seguí blandiendo la pala en el aire.
Entonces golpeé al monstruo. La pala hizo un ruido tremendo al darle en el estómago.
El cuartito se quedó en silencio.
El monstruo echó la cabeza hacia atrás, y profirió un aullido lastimero.
Entonces, dio un paso adelante, me quitó la pala de la mano y la tiró hacia atrás. Salió volando por la puerta, ligera como un palillo.
Horrorizada, oí el estrépito que hizo al aterrizar en el suelo de la cocina.
Desvié la mirada hacia la otra pala, que seguía apoyada en la pared, pero el monstruo adivinó mis intenciones. La cogió, la partió en dos con las manos y lanzó los trozos al suelo de la cocina.
«¿Qué puedo hacer? ¡Tengo que pensar en algo!»
Por fin tuve una idea.
La carta.
La segunda carta de los abuelos, la que todavía no habíamos abierto.
—¡Clark! ¡Rápido! ¡La otra carta! —grité—. ¡A lo mejor nos dice lo que tenemos que hacer! ¡Léela!
Mi hermano me miró un segundo, paralizado por el terror, y volvió a clavar la mirada en el monstruo.
—¡Clark! —repetí con los dientes apretados—. ¡Abre la carta ahora mismo!
Tembloroso, se metió una mano en el bolsillo de los tejanos y se quedó un instante quieto, sujetando el sobre.
—¡Rápido, Clark! —le supliqué.
Por fin, consiguió rasgar una de las esquinas.
Entonces, yo grité.
El monstruo se abalanzó sobre mí.
Me cogió de un brazo, estiró con fuerza…
Y me arrastró a su lado.