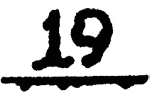
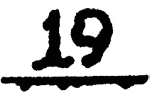
Con el candelabro en una mano, y arrastrando a Clark con la otra, corrimos hacia la escalera.
Tenía que salvar a Charley. Tenía que hacerlo.
Subí los peldaños a toda velocidad, y al llegar arriba me paré de golpe.
Con el corazón acelerado, recorrí el pasillo con la mirada. No había nadie.
Avancé de puntillas hacia el lavabo. No oía nada, excepto los jadeos de Clark y mis propios latidos.
Cuando llegué al baño, me encontré la puerta cerrada.
Cogí el pomo, pero estaba tan empapada de sudor que se me escurrió de la mano.
Abrí la puerta unos centímetros y miré por el hueco, pero no vi absolutamente nada.
Empujé la puerta un poco más. Clark, a mis espaldas, me echaba el aliento sobre el cuello. Seguí empujando con cuidado.
—¡Charley! —grité aliviada.
El perro estaba en la bañera, acurrucado en una esquina. Asustado, pero a salvo.
Nos miró con sus grandes ojos castaños, movió la cola con timidez, y se puso a ladrar.
—¡Chsss! —le susurré mientras lo acariciaba—. Charley, por favor. El monstruo nos va a oír. No hagas ruido.
Pero Charley siguió ladrando con más fuerza.
Hacía tal escándalo, que apenas oímos el coche cuando aparcó junto a la casa.
—¡Chssss! ¿Lo has oído? —le pregunté a mi hermano.
—¡Un portazo de coche! —respondió con la boca abierta.
—¡Vamos! —le urgí.
—¡Han vuelto los abuelos! —gritó Clark entusiasmado—. ¡Seguro que han traído ayuda!
—Tú quédate —le ordené a Charley, mientras salía con Clark del lavabo—. Eso es, buen chico.
Quédate aquí.
Clark cerró la puerta, y los dos nos precipitamos escaleras abajo.
—¡Sabía que volverían! ¡No nos podían dejar! —gritó Clark.
Seguimos bajando la escalera a grandes saltos.
De pronto, el coche volvió a ponerse en marcha.
Lo oímos alejarse de la puerta y recorrer el camino de entrada a la casa, en sentido inverso.
—¡Nooo! —chillé desesperada cuando llegué junto la puerta principal—. ¡No te vayas! ¡No te vayas!
Golpeé la puerta con los puños y empecé a pegarle patadas. Fue entonces cuando vi el trozo de papel rosa en el suelo. Lo habían metido por debajo de la puerta.
Era una nota. La cogí con mano temblorosa y la leí en voz alta.
«No volveremos hasta la próxima semana. Lo sentimos, chicos, pero el trabajo nos llevará más tiempo de lo que pensábamos.»
Papá y mamá habían llamado por teléfono, y nos habían dejado ese mensaje.
No eran los abuelos. El señor Donner, del supermercado, debía de haber cogido el mensaje y había venido en coche a traerlo.
El rugido del monstruo me devolvió a la realidad.
Me di la vuelta.
Clark se había ido.
—¡Clark! —grité—. ¿Dónde estás?
Los rugidos se hicieron más fuertes y amenazadores.
—¡Clark! —volví a gritar—. ¡Clark!
—¡Gretchen! ¡Ven, rápido! —respondió con voz temblorosa, desde la cocina.