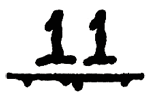
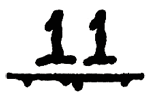
—¡Trabajar da sed! —anunció el abuelo al abrir la puerta de golpe y entrar en la cocina—. ¿Verdad? ¿A que tengo razón? —añadió, señalando los vasos vacíos de leche—. Y ahora, ¿me vais a ayudar con el cobertizo?
—¡Eddie, los niños no han venido aquí a trabajar! —le dijo la abuela, enfadada—. ¿Por qué no vais a explorar la casa? Os divertiréis mucho, hay muchas habitaciones, y seguro que encontráis tesoros escondidos.
—¡Buena idea! —exclamó el abuelo, con una sonrisa de oreja a oreja—. Tan sólo una advertencia —añadió, poniéndose serio de repente—. Veréis una puerta cerrada al final del pasillo, en el segundo piso. No la abráis. ¿Me oís? No entréis en esa habitación.
—¿Por qué? ¿Qué hay dentro? —le preguntó Clark.
Los abuelos se miraron muy serios. Ella se sonrojó.
—Es un trastero —contestó el abuelo—. Allí es donde guardamos los muebles viejos y los objetos delicados, que pueden romperse con facilidad. Así que no entréis.
Clark y yo salimos de la cocina, contentos de escapar de allí. La abuela Rose y el abuelo Eddie eran muy cariñosos, pero un poco raros.
En la planta baja había poco que ver, aparte de la cocina, el comedor y la sala de estar, que ya conocíamos.
También había una biblioteca. Pero los libros eran viejos y polvorientos. No me interesaban demasiado, y me hacían estornudar. Así que decidimos subir al primer piso.
Pasamos junto a la ventana del pasillo, y seguimos avanzando, más allá de nuestros cuartos.
Recorrimos el lúgubre pasillo, doblamos un par de esquinas y llegamos a la siguiente habitación.
Era el cuarto de los abuelos.
—Es mejor que no entremos —le dije a mi hermano—. No creo que les haga mucha gracia que fisguemos entre sus cosas.
—Venga —dijo para animarme—. ¿No quieres ver lo que hay? —añadió, tratando de aguantarse la risa—. ¿No te interesan las migas de tortita?
Le di un empujón, y las gafas le resbalaron por la nariz.
—¡Oye! —protestó—. ¡Que era una broma!
Lo dejé allí plantado y me fui a otra habitación, un poco más alejada. Cuando abrí la puerta de madera, oscura y pesada, rechinó.
Tanteé en la oscuridad, en busca del interruptor de la luz. Finalmente, di con él, lo encendí, y una tenue luz amarilla inundó el cuarto. Tan sólo había una sucia bombilla, que colgaba del techo.
En aquella débil luz, pude distinguir montones de cajas de cartón. La habitación estaba llena de cajas. No había otra cosa.
—¡Mira! A lo mejor hay algo interesante en su interior —dijo Clark, apartándome de un empujón.
Se abalanzó sobre una de ellas y empezó a abrirla. Parecía estar llena a reventar, tenía los lados deformados.
—Aquí dentro debe de haber algo muy grande —afirmó excitado.
Miré por encima de su hombro, yo también quería saber lo que había dentro. Pero no era fácil ver nada con aquella luz mortecina. Y encima, el cuarto olía fatal, a moho y a cerrado. Me tapé la nariz y esperé.
Después de pelearse un rato con la tapa, Clark consiguió abrir la caja.
—¡No me lo puedo creer! —exclamó.
—¿Qué hay? —le pregunté, con el cuello estirado—. ¿Qué es?
—Periódicos. Periódicos viejos —respondió.
Levantamos algunos, y vimos que debajo había más. Pilas enteras de periódicos amarillentos por el paso de los años.
Abrimos otras cinco cajas.
Más periódicos.
Todas contenían lo mismo. Habían llenado una habitación entera de cajas repletas de periódicos. Algunos habían sido publicados antes de que papá naciera. Allí había al menos cincuenta años de periódicos atrasados.
«¿Para qué querrá nadie guardar todo esto?» me pregunté.
—¡Anda! —gritó Clark, inclinado sobre otra caja, al fondo de la habitación—. No te lo vas a creer.
—¿Qué? ¿Qué has encontrado?
—Revistas —respondió sonriente.
Mi hermano me estaba empezando a poner nerviosa. Pero me acerqué a él. Me gustaban las revistas, ya fueran viejas o nuevas.
Metí las manos en el fondo de la caja, y saqué un montón.
Debajo de las revistas había algo que me hacía cosquillas en las palmas de las manos.
Levanté las revistas para ver de qué se trataba.
Y grité.