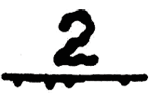
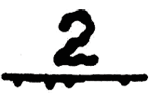
Nos dimos un fuerte golpe contra el suelo.
Después de dar botes por todo el asiento trasero, Clark y Charley acabaron sobre mi regazo. Por fin, el coche dejó de deslizarse y nos paramos en seco.
—¿Estáis todos bien? —nos preguntó mamá temblorosa.
—S… sí —contesté—. Creo que si.
Durante un instante, todos nos quedamos callados.
Charley rompió el silencio con un leve gemido.
—¿Qué-qué ha pasado? —balbuceó Clark.
—Un pinchazo —suspiró papá—. Espero que la rueda de recambio esté bien. No hay forma conseguir ayuda de noche, en pleno pantano.
Me asomé por la ventanilla para mirar la rueda.
Papá tenía razón El neumático estaba reventado.
«Qué suerte hemos tenido —me dije—. Menos mal que el puente era bajo. Si no…»
—Venga, fuera del coche todo el mundo —ordenó mamá, interrumpiendo mis pensamientos—. Papá tiene que cambiar la rueda.
A través de la ventanilla, Clark inspeccionó el exterior detenidamente, antes de abrir la puerta.
Yo sabía que estaba muerto de miedo.
—Ten cuidado, Clark —le dije cuando se dispuso a salir con las cortas piernas por delante—. A los monstruos les gustan las presas bajitas.
—Muy graciosa, Gretchen. De verdad. Recuérdame que me ría.
Mientras mis padres se acercaban al maletero en busca del gato, Clark y yo dimos unos pasos por el pantano.
—¡Puaj, qué asco! —grité. Mis recién estrenadas zapatillas deportivas blancas se habían hundido en el lodo.
Di un largo suspiro. ¿Cómo podía nadie vivir en un pantano?
No me lo podía explicar. Todo aquello era espantoso.
El aire era pesado y pegajoso. Tan caliente, que resultaba difícil respirar.
Me recogí el pelo en un moño y miré a mi alrededor.
No podía ver gran cosa. El cielo se había oscurecido hasta teñirse de negro.
Clark y yo nos alejamos del coche.
—Vamos a explorar por ahí, mientras papá cambia la rueda —propuse.
—No me parece muy buena idea —murmuró Clark.
—Pues a mí sí —repliqué—. No hay otra cosa que hacer. Y es mejor que quedarse aquí, esperando. ¿O no?
—Bu-bueno, vamos —balbuceó Clark.
Tan pronto como empezamos a caminar, sentí picores en la cara.
Eran mosquitos; los había a montones.
Intentamos ahuyentarlos como pudimos, agachándonos y apartándolos a manotazos, de la cara y los brazos. Los dos íbamos en manga corta.
—¡Qué asco de sitio! —gritó Clark—. ¡Yo aquí no me quedo! ¡Me voy a Atlanta!
—En casa de la abuela no hay tantos insectos —gritó mamá desde el coche.
—Me da igual —replicó Clark, indignado—. Yo me vuelvo al coche.
—Venga, hombre —insistí—. Vamos a ver qué hay allí.
Un poco más adelante, había unas matas de hierba alta seca.
Me abrí paso a través del barro, y miré atrás, para asegurarme de que Clark me seguía. Allí estaba, caminando a mis espaldas.
Al llegar a la extensión de hierba, oímos un susurro prolongado, procedente del mismo centro de la maleza.
—No vayáis muy lejos —nos advirtió papá, que con la ayuda de mamá, estaba buscando una linterna entre el equipaje—. Puede que haya serpientes.
—¿Qué? ¿Serpientes? —Clark dio media vuelta, y echó a correr a toda velocidad hacia el coche.
—¡Pareces un crío! —le grité—. ¡Vamos a explorar un poco!
—¡Ni hablar! —se apresuró a responder—. ¡Y no me llames crío!
—Vale, perdona —le contesté—. Venga. Vayamos hasta ese árbol. El que sobresale por encima de los demás. No está tan lejos. Y volvemos enseguida —le prometí—. Anda, por favor.
Logré convencerlo, y los dos nos encaminamos hacia el árbol.
Las cortinas de vegetación gris se balanceaban, colgadas de las ramas de lo árboles. Eran muy tupidas, lo suficiente como para esconderse detrás.
Me di cuenta de que sería muy fácil perderse en un sitio así.
Desaparecer para siempre.
Al rozarme la piel, aquellas masas grises me dieron escalofríos. Parecían telas de araña, enormes y pegajosas.
—Venga, Gretchen. Volvamos ya —me suplicó Clark—. Este sitio es horrible.
—Sólo un poco más —dije yo, para animarle.
Con cuidado, pasamos entre los árboles, junto a charcos de agua tan negra como la tinta.
Unos mosquitos me zumbaban en las orejas y otros, más grandes, me picaban en el cuello, aunque yo los espantaba una y otra vez.
Por fin llegué a una zona seca, cubierta de maleza.
—¡Eh! —exclamé.
El terreno se movía, flotaba sobre la oscura superficie del agua.
Me aparté de un salto, y tropecé con la raíz de un árbol. Aunque no era exactamente una raíz.
—¡Mira, Clark! —exclamé, agachada para verla mejor.
—¿Qué es eso? —preguntó Clark, arrodillado junto a mí, con la mirada fija en aquella cosa nudosa.
—Se llama «rodilla de ciprés» —le expliqué—. Me lo dijo mamá. Les crecen en las raíces a los cipreses de pantano, y sobresalen del suelo.
—¿Y a mí por qué no me enseña nunca ese tipo de cosas? —respondió él.
—A lo mejor no quiere asustarte —dije.
—Muy graciosa —me contestó Clark enfadado, mientras se subía las gafas—. ¿Volvemos o qué?
—Ya casi hemos llegado. ¿Lo ves? —le pregunté mientras le señalaba el árbol. Estaba en un claro, a tan sólo unos metros.
Clark me siguió hasta allí.
En aquel lugar había algo que olía mal.
En la oscuridad, se oían los sonidos nocturnos del pantano. Se oían roncos lamentos y chillidos agudos. «Lamentos y chillidos de los animales —pensé—, de los bichos que se ocultan en la marisma.»
Sentí un escalofrío en la espalda.
Me adentré en el claro. El árbol, con sus altas ramas, estaba justo delante.
Clark tropezó con un tronco, y metió un pie en un charco de agua fangosa.
—Ya he tenido bastante —protestó—. Yo me largo de aquí.
Incluso en la oscuridad, podía ver su expresión de terror.
Lo cierto es que el pantano daba miedo. Pero Clark estaba tan asustado, que me puse a reír.
Fue entonces cuando oí los pasos.
Clark también los oyó. Era un sonido pesado y sordo, procedía del negro y nebuloso pantano, y se acercaba a nosotros.
Cada vez sonaba más cerca.
—¡Vámonos! —gritó Clark, estirándome del brazo—. Larguémonos de aquí.
Pero yo no me moví. No podía mover un pie.
Oía la respiración de aquel ser.
Una respiración áspera y ronca, cada vez más y más próxima.
De pronto apareció, entre las barbas grises de los árboles.
Vi una silueta negra y larga. Un enorme habitante del pantano se acercaba a nosotros a grandes zancadas. Era más oscuro que el negro lodo del pantano, y tenía los ojos rojos y brillantes.