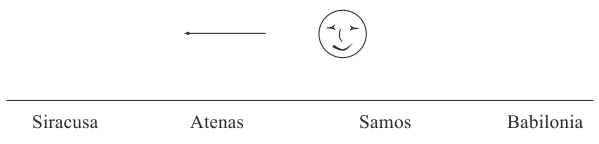
¿Es la antigua teoría atómica —la que se vincula a los nombres de Leucipo y Demócrito (nacidos hacia el 460 a. C.)— la verdadera precursora de la teoría moderna? Esta cuestión se ha planteado a menudo y se han recogido opiniones muy diferentes a este respecto. Gompertz, Coumot, Bertrand Russell, J. Burnet dicen que «sí». Benjamín Farrington afirma que lo es «en cierto sentido», y que ambas tienen mucho en común. Charles Sherrington sostiene que «no», señalando el carácter puramente cualitativo del atomismo antiguo y el hecho de que su idea básica, al vincularse a la palabra «átomo» (no susceptible de partición o indivisible), ha convertido su propio nombre en un término equívoco. No tengo noticia del veredicto negativo en boca de ningún especialista en el mundo clásico. Y cuando tal opinión procede de un científico, siempre se delatará por algún detalle que considera la química —no la física— como el dominio propio de las nociones de átomo y molécula. Mencionará el nombre de Dalton (nacido en 1766) y omitirá, en este contexto, el nombre de Gassendi (nacido en 1592). Fue este último, sin embargo, el que reintrodujo definitivamente el atomismo en la ciencia moderna, y llegó a él tras estudiar los importantísimos escritos conocidos de Epicuro (nacido hacia el 341 a. C.), quien, a su vez, recogió la teoría de Demócrito, del que únicamente han llegado a nosotros escasos fragmentos originales. Es de destacar que en química, tras el impulso decisivo que, hacia finales del siglo XIX, siguió a los descubrimientos de Lavoisier y Dalton, se originó un fuerte movimiento (los «energéticos»), encabezado por Wilhelm Ostwald y sustentado en Ernst Mach, que clamaba por el abandono del atomismo. Se dijo entonces que éste no era necesario en la química y que debería prescindirse de él, como hipótesis no probada e improbable, una actitud que, al igual que el origen del antiguo atomismo y su conexión con la teoría moderna, tiene un interés bastante mayor que el puramente histórico. Volveremos sobre ello. Antes, quisiera esbozar los principales rasgos de la teoría de Demócrito. Son los siguientes:
(i) Los átomos son muy pequeños, indivisibles, todos de la misma materia o naturaleza (ϕύσιζ), pero con una enorme diversidad de formas y tamaños, y en ello reside su propiedad característica. Son impermeables y actúan entre sí por contacto directo, empujándose y desviándose mutuamente. Así, las más variadas formas de agregación y enlace entre átomos del mismo y diferente tipo produce, en sus diversas interacciones, la infinita variedad de los cuerpos materiales que observamos. El espacio exterior a los átomos está vacío, un aspecto que a nosotros nos resulta natural, pero que fue objeto de infinitas controversias en la Antigüedad, ya que muchos filósofos consideraban que el μὴ ὄν, lo que no es, no podía ser que fuera, ¡lo cual equivalía a negar la posibilidad del espacio vacío!
(ii) Los átomos se encuentran en perpetuo movimiento, y podríamos entender que este movimiento se consideraba irregular o desordenadamente distribuido en todas direcciones, puesto que nada puede ser concebido si los átomos se encuentran en perpetuo movimiento incluso en los cuerpos que permanecen en reposo o se mueven a poca velocidad. Demócrito afirma explícitamente que en el espacio vacío no hay abajo ni arriba, delante ni detrás, no hay dirección privilegiada alguna, el espacio vacío es isótropo, diríamos nosotros.
(iii) Su movimiento continuo persiste por sí mismo, no cesa; esto se daba por supuesto. Tal descubrimiento, intuitivo, de la ley de inercia debe ser considerado una hazaña, puesto que contradice de forma patente la experiencia. Fue restablecido 2000 años más tarde por Galileo, quien llegó a la misma conclusión mediante una ingeniosa generalización a partir de experimentos cuidadosamente realizados con péndulos y bolas que hacía rodar por planos inclinados. En tiempos de Demócrito esta idea era totalmente inaceptable; creó enormes dificultades a Aristóteles, para quien únicamente el movimiento circular de los cuerpos celestes era susceptible de persistir indefinidamente sin cambio. En términos modernos diríamos que los átomos estaban dotados de una masa inerte que les impelía a continuar sus movimientos en el espacio vacío y a traspasarlos a otros átomos contra los que chocaban.
(iv) No consideraba el peso o la gravedad una propiedad primitiva de los átomos. Se explicaba de una manera que en sí es sumamente ingeniosa: por un movimiento de rotación que hace que los átomos más grandes y con mayor masa tiendan hacia el centro, donde la velocidad lineal de rotación es menor, mientras que los más ligeros eran empujados o expulsados del centro, hacia los cielos. Leyendo esta descripción uno recuerda lo que sucede con la fuerza centrífuga, aunque en este caso, por supuesto, suceda todo lo contrario, siendo los cuerpos específicamente más densos arrastrados hacia el exterior, mientras que los más ligeros tienden hacia el centro. Por otra parte, si Demócrito tras preparar una taza de té la hubiera removido circularmente con una cucharilla, habría constatado que el té deja restos en el centro de la taza, un ejemplo excelente para ilustrar su teoría del remolino. (El verdadero fundamento de este hecho es exactamente el opuesto, dado que el remolino es más fuerte en el centro que en los extremos, donde los muros lo retardan.) Lo que más me sorprende es lo siguiente: uno tendería a pensar que esta idea de la gravedad debida a un giro continuo sugeriría automáticamente un modelo para el mundo de simetría esférica, y por tanto una Tierra esférica. Sin embargo, no fue éste el caso: Demócrito se decantó, bastante inconsistentemente, por la forma de un tambor; continuó considerando las revoluciones diurnas de los cuerpos celestes como reales, haciendo que la Tierra-tambor se sustentase en una especie de cojín de aire. Quizá sintiera tal aversión por el insensato discurso de los pitagóricos y los eléatas que no quería aceptar nada proveniente de ellos.
(v) Pero, a mi juicio, el defecto más grave del que adolecía la teoría, y lo que la condenó a ser la «bella durmiente» durante tantos siglos, fue el que se hiciese extensiva al alma. El alma fue considerada como compuesta de átomos materiales, particularmente diminutos y de elevada movilidad, probablemente repartidos a lo largo de todo el cuerpo e interviniendo en su funcionamiento. Lo que es una pena, pues condujo a que en los siglos venideros los pensadores más sutiles y profundos rechazaran la teoría. No hay que juzgar sin embargo a Demócrito con excesiva severidad. Fue un momento de irreflexión en un hombre cuya profunda intelección de la teoría del conocimiento intentaré probar a continuación. En su teoría atómica asumió y desarrolló la antigua concepción errónea, firmemente anclada en el lenguaje hasta el presente, del alma como un soplo. Todas las palabras antiguas para designar el alma significan aire o respiración: ψυχή, μνεῦμα, spiritus, anima, athman (sánscrito), de donde proceden las modernas expirar, animado, inanimado, psicología, etcétera. Como el aliento es aire y el aire está compuesto de átomos, el alma también debería estar compuesta de ellos. No deja de ser una comprensible reducción del problema central de la metafísica, de facto sin resolver (véase la magistral exposición que ofrece Charles Sherrington en Hombre versus Naturaleza).
Esto tiene una consecuencia tremenda que ha traído de cabeza a pensadores de muchos siglos y que, con algún ligero cambio de forma, todavía hoy sigue constituyendo un enigma para nosotros. El modelo del mundo consistente en átomos y espacio vacío incorpora el postulado básico de que la naturaleza es comprensible, siempre y cuando en cualquier momento pueda determinarse el movimiento ulterior de los átomos a partir exclusivamente de su configuración y estado de movimiento actuales. Así, la situación alcanzada en cualquier momento engendra por necesidad la siguiente; ésta a su vez explica la siguiente, y así sucesivamente. Todo el proceso se halla estrictamente determinado desde su inicio, y en él no alcanza a verse cómo afecta el comportamiento de los seres vivos, incluidos nosotros, que nos consideramos aptos para elegir en gran medida los movimientos de nuestro cuerpo mediante libre decisión de nuestra mente. Si resulta que esta mente o alma está ella misma compuesta de átomos que se mueven en la misma forma ineluctable, no habrá al parecer lugar para la ética ni para la conducta moral. Estaríamos determinados por las leyes de la física a hacer en todo momento exactamente lo que hacemos. ¿A qué vendría entonces el deliberar sobre lo que es correcto o incorrecto? ¿Quedaría acaso lugar para la ley moral si la ley natural fuera todopoderosa y frustrara enteramente los designios de la primera?
La antinomia está tan poco resuelta hoy como hace veintitrés siglos. Con todo, podemos distinguir en la asunción de Demócrito un aspecto muy verosímil y otro perfectamente absurdo. Demócrito admitía
Considero que dice mucho en su favor el hecho de que sostuviera firmemente (1), incluso si ello implica una antinomia, con o sin (2). De hecho, si se admite (1), entonces el movimiento del propio cuerpo se halla predeterminado y uno yerra al considerar, a partir de la sensación, que lo mueve a voluntad, se piense lo que se piense acerca de la mente.
El aspecto completamente absurdo es (2).
Por desgracia los sucesores de Demócrito, Epicuro y sus discípulos, incapacitados para encarar tal antinomia, abandonaron la hipótesis verosímil (1) y se aferraron al error absurdo (2).
La diferencia entre estos dos hombres, Demócrito y Epicuro, residía en que Demócrito estaba modestamente convencido de que no sabía nada, mientras que Epicuro estaba muy seguro de que sabía un poco de todo.
Epicuro añadió al sistema otra muestra de sinsentido cuidadosamente recogida por todos sus seguidores, incluido, por supuesto, Lucrecio Caro. Epicuro era un sensorialista convencido. Para él, siempre que los sentidos nos proporcionen alguna evidencia conclusiva, debemos seguirlos. Cuando no sea así, somos libres de avanzar cualquier hipótesis razonable para explicar lo que vemos. Desgraciadamente, incluyó entre las cosas sobre las cuales los sentidos nos proporcionarían una evidencia incuestionable el tamaño del Sol, la Luna y las estrellas. Hablando acerca del Sol, argumentaba (1) que su circunferencia es neta, no difusa, y (2) que nosotros percibimos su calor. Señalaba además que podemos conocer el tamaño real de cualquier hoguera en la tierra, siempre que sea suficientemente grande y podamos discernir sus contornos claramente y sentir algo de su calor. ¡Vemos la hoguera exactamente tan grande como es! Conclusión: el Sol (y la Luna y los planetas) son tan grandes como nosotros los vemos, ni mayores ni menores.
El principal sinsentido es, por supuesto, la expresión «tan grandes como nosotros los vemos». Asombra que incluso los filólogos modernos, cuando se refieren a esto, no se extrañen por esta expresión sin sentido, sino sólo por el hecho de que Epicuro asintiera. Éste no distingue entre tamaño angular y tamaño linear, viviendo en Atenas casi tres siglos después de Tales, quien había medido la distancia de los barcos por triangulación, tal y como lo hacemos nosotros.
Pero detengámonos en sus palabras. ¿Qué pudo haber querido decir? ¿De qué tamaño vemos nosotros, pues, el Sol? ¿A qué distancia se encuentra si es tan grande como nosotros lo vemos?
Su diámetro angular es de 1/2 de grado. A partir de aquí, uno puede establecer fácilmente, que si se hallara a 10 millas de distancia, tendría que tener un diámetro de aproximadamente 1/10 de milla o 500 pies. No creo que nadie pueda mantener que el Sol da la impresión inmediata de ser tan grande como una catedral. Pero permítasenos atribuirle diez o quince veces tal talla, lo que nos daría un diámetro de una milla y media y una distancia de 150 millas. Esto significaría que cuando uno viera el Sol por la mañana en Atenas en el horizonte oriental, en realidad estaría saliendo en ese momento por la costa de Asia Menor. Reflexionemos:
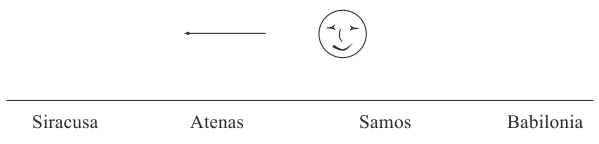
Fig. 4.
¿Pensó que pasaba horizontalmente por el Mediterráneo? Es muy posible, dada su ignorancia de la medida angular.
En cualquier caso esto demuestra, creo, que tras Demócrito los hábitos de la física abrigaron a filósofos que no tenían interés real en la ciencia y que, por la gran influencia que tuvieron como filósofos, la degradaron, pese al brillante trabajo especializado realizado en Alejandría y otros lugares. La ciencia tuvo así poca influencia en la actitud de la población en general, e incluso en hombres de la talla de Cicerón, Séneca o Plutarco.
Volvamos ahora a la cuestión histórica evocada al comienzo de este capítulo y a la que atribuyo mucho más interés que el meramente histórico. Nos encontramos aquí frente a uno de los casos más fascinantes en la historia de las ideas. El punto sorprendente es éste: de las vidas y escritos de Gassendi y Descartes, introductores del atomismo en la ciencia moderna, sabemos como dato histórico efectivo que, al hacerlo, estaban enteramente convencidos de estar retomando la teoría de los antiguos filósofos, cuyos escritos habían estudiado con diligencia. Y lo que es más importante, todos los rasgos básicos de la antigua teoría sobrevivieron en la moderna hasta nuestros días, enormemente realzados y ampliamente elaborados, pero sin cambios sustanciales desde el punto de vista del filósofo natural, no en la perspectiva miope del especialista. Por otro lado sabemos que ni un atisbo de la rica evidencia experimental que un físico moderno aduce como sostén de estos modelos básicos era conocido ni por Demócrito ni por Gassendi.
Cada vez que este tipo de cosas sucede hay que considerar dos posibilidades. La primera es que los primeros pensadores hicieron una afortunada conjetura que más tarde se reveló correcta. La segunda es que tal esquema de pensamiento no está exclusivamente basada en evidencias recientes, como los modernos pensadores creen, sino en la concordancia de muchos datos simples, conocidos anteriormente, y en la estructura a priori, o al menos en la inclinación natural, del intelecto humano. Sería de gran importancia que la verosimilitud de la segunda alternativa pudiera ser probada. Naturalmente, ello no debería, ni siquiera en el caso de que fuera cierta, inducimos a abandonar la idea —en nuestro caso, el atomismo— como si se tratara de una mera ficción de nuestra mente; simplemente nos proporcionará una visión más profunda del origen y naturaleza de nuestra imagen intelectiva. Estas consideraciones nos incitan a descubrir, si es posible, qué es lo que llevó a los filósofos antiguos hasta su concepción de los átomos inmutables y del vacío.
Que yo sepa, no hay evidencia alguna que nos guíe. Hoy en día, si declaramos las creencias científicas propias o ajenas, nos vemos obligados a añadir la razón de que las sostengamos o las hayamos sostenido. El mero hecho de que tal o cual persona crea una cosa u otra, sin motivación, carece de interés para nosotros. Esto no era una práctica común en la Antigüedad. Los denominados doxografoi se muestran usualmente bastante satisfechos con decimos, por ejemplo, «Demócrito sostenía…», pero es de destacar en el presente contexto el hecho de que el propio Demócrito considerase su teoría una creación del intelecto. Esto puede apreciarse en el fr. 125, más adelante citado in extenso, así como en su distinción entre las dos vías para obtener conocimiento, la genuina y la oscura (fr. 11). La última la constituyen los sentidos, que nos resultan inadecuados cuando intentamos penetrar en pequeñas regiones del espacio. Entonces, el método genuino de conocimiento basado en un órgano refinado del pensamiento viene en nuestra ayuda. Que esto se refiere entre otras cosas a la teoría atómica parece obvio, aunque en el fragmento de que disponemos no esté explícitamente mencionado.
¿Qué era, pues, lo que guiaba su refinado órgano del pensamiento hasta el extremo de que llegara a producir el concepto de átomo?
Demócrito estaba muy interesado por la geometría, no sólo como mero entusiasta a la manera de Platón; era un distinguido geómetra. Le debemos el teorema según el cual el volumen de una pirámide o un cono es un tercio del producto de su base y altura. Para el que conozca el calculus es un lugar común, pero he conocido buenos matemáticos que tuvieron dificultades para recordar la prueba elemental que aprendieron en sus años de estudiantes. Demócrito difícilmente pudo haber llegado al teorema sin utilizar, al menos en algún paso, un sustituto para el calculus (como lo hacen los niños en el colegio, así el principio de Cavalieri, al menos en Austria). Demócrito tuvo una comprensión profunda de la significación y las dificultades de las magnitudes infinitesimales. Así lo sugiere una interesante paradoja con la que sin duda tropezó al cavilar sobre esta demostración. Sea un cono cortado en dos por un plano paralelo a su base; ¿son los dos círculos producto de la sección (el cono más pequeño arriba y el tronco de cono abajo), iguales o desiguales? Si son desiguales, entonces, puesto que ello sería válido para cualquier corte de este tipo, la parte lateral de la superficie del cono no sería lisa, sino escalonada; si se dice que son iguales, entonces, por la misma razón, ¿no significaría ello que todas estas secciones paralelas a la base son iguales y por tanto que el cono es un cilindro?
De todo esto y de los títulos de otros dos escritos suyos («De la diferencia de opinión o del contacto de un círculo y una esfera» y «De las líneas y sólidos irracionales») uno saca la impresión de que finalmente Demócrito llegó a una clara distinción entre, por una parte, los conceptos geométricos de cuerpo, superficie o línea, con propiedades bien definidas (por ejemplo una pirámide, una superficie cuadrada o una circunferencia), y las realizaciones más o menos imperfectas de estos conceptos a través de (o en) un cuerpo físico. (Platón, un siglo más tarde, les asignó la primera categoría entre sus «ideas»; fueron incluso, creo, sus prototipos; de esta manera la cosa se confundió con la metafísica.)
Vinculemos ahora lo anterior con el hecho de que Demócrito no solo conocía las opiniones de los filósofos jónicos, sino que, cabe decir, continuó su tradición. Como hemos mencionado en el capítulo cuarto, el último de ellos, Anaxímenes, sostuvo, en completo acuerdo con nuestro punto de vista moderno, que todos los cambios importantes observados en la materia son sólo aparentes, pues en realidad se deben a la rarefacción y la condensación. Pero ¿tiene sentido decir que el material en sí mismo se mantiene sin cambio, si de hecho cualquier fragmento de este material, por pequeño que sea, se va rarificando o comprimiendo? El geómetra Demócrito estaba en condiciones de concebir este «por pequeño que sea». El método obvio es considerar que todo cuerpo físico se halla efectivamente compuesto de innumerables cuerpos pequeños, que permanecen inmutables y en los que se produce la rarefacción cuando se alejan unos de otros, y la condensación cuando se agregan y ocupan un volumen menor. Para que puedan comportarse de esta forma, dentro de unos límites, es exigencia necesaria que el espacio entre ellos sea vacío, es decir, que no contenga nada en absoluto. Al mismo tiempo la integridad de las proposiciones puramente geométricas podría salvaguardarse por la vía de desplazar las paradojas y retos que se planteaban desde los conceptos geométricos a sus realizaciones físicas imperfectas. La superficie de un cono real o, en este caso, de cualquier cuerpo real, en rigor no sería lisa, puesto que está formada por acumulación de átomos y, en consecuencia, perforada por pequeños agujeros con prominencias entre ellos. Podría también atribuirse a Protágoras (quien habría planteado problemas de este tipo) la idea de que una esfera real en reposo sobre un plano no tendría con éste un único punto de contacto, sino toda una pequeña región de contacto «próximo». Estas paradojas no impedirían que la geometría pura conservara su exactitud. Puede inferirse que tal era el punto de vista de Demócrito a partir de una consideración de Simplicio, quien nos cuenta que, según Demócrito, sus átomos físicamente indivisibles eran, en un sentido matemático, divisibles ad infinitum.
Durante los últimos cincuenta años hemos obtenido evidencia experimental de la «existencia real de corpúsculos discretos». Hay una amplia gama de observaciones interesantes que no podemos recoger aquí y que los atomistas de finales del siglo pasado no habrían aventurado ni en sus sueños más desatados. Podemos ver con nuestros propios ojos el registro de las trazas lineales de las trayectorias de partículas individuales en la cámara de Wilson y en emulsiones fotográficas. Tenemos instrumentos (contadores Geiger) que responden con un click audible cuando una radiación cósmica hace que penetre en el instrumento una sola partícula; más aún, el instrumento puede perfeccionarse hasta el extremo de que la aguja de un sencillo amperímetro comercial avance en una unidad, de manera que pueda contarse el número de partículas detectadas en un tiempo determinado. Este tipo de cálculos, realizados por diferentes métodos y en condiciones diversas, concuerdan tanto entre sí como con las teorías atómicas desarrolladas mucho antes de que esta evidencia directa fuera posible. Los grandes atomistas, desde Demócrito hasta Dalton, Maxwell y Boltzmann, se habrían extasiado con estas pruebas palpables de sus convicciones.
Pero, al mismo tiempo, la moderna teoría atómica ha entrado en crisis. No hay duda de que la teoría de partículas elementales es demasiado ingenua. En realidad no es demasiado sorprendente, considerando las especulaciones que hemos revisado sobre su origen. Si éstas son correctas, el atomismo se forjó como arma para vencer las dificultades del continuum matemático, del cual, como hemos visto, Demócrito era conocedor. Para él, el atomismo sirvió de puente entre los cuerpos reales de la física y las formas idealizadas de la matemática pura. Pero no sólo para Demócrito. En cierto sentido, el atomismo ha cumplido esa función a lo largo de toda su historia, la de facilitar nuestro pensamiento acerca de los cuerpos palpables. Un fragmento de materia se reduce en nuestro pensamiento a innumerables, aunque finitos, constituyentes que podemos contar (o al menos imaginar que lo hacemos) mientras que somos incapaces de establecer el número de puntos de una línea recta de 1 cm de longitud. Podemos también contar, en nuestro pensamiento, el número de choques en un tiempo dado. Cuando el hidrógeno y el cloro se unen para formar ácido hidroclórico, podemos, en nuestra mente, acoplar los átomos de los dos tipos y pensar que cada par se une para formar un pequeño cuerpo nuevo, una molécula del compuesto. Este cálculo, esta manera de acoplar, esta manera misma de pensar, ha desempeñado un papel predominante en el descubrimiento de los teoremas físicos más importantes. Esto no hubiera resultado posible si hubiéramos seguido ateniéndonos a la consideración de la materia como un continuo gelatinoso y sin estructura. Así pues, el atomismo se ha revelado como una teoría infinitamente fértil. No obstante, cuanto más reflexiona uno sobre él, menos puede evitar preguntarse hasta qué punto se trata de una teoría verdadera. ¿Está efectivamente fundada exclusivamente en la estructura objetiva del «mundo real que nos rodea»? ¿No se tratará de una parcela importante condicionada por la naturaleza del conocimiento humano, lo que Kant denominaría «a priori»? Estamos obligados, creo, a no adoptar una actitud mental excesivamente abierta respecto al problema de las pruebas palpables de la existencia de partículas simples individuales, sin detrimento de nuestra profunda admiración por los genios de aquellos experimentadores que nos han proporcionado tan rico conocimiento. Lo incrementan, de hecho, día a día, y con ello nos ayudan a resarcirnos de la triste constatación de que nuestro conocimiento teorético sobre el asunto disminuye, me atrevo a decir, casi en la misma proporción.
Concluiré este capítulo citando algunos fragmentos agnósticos y escépticos de Demócrito, los que más me han impresionado. La traducción sigue a Cyril Bailey[18]:
«Todo hombre debe aprender sobre la base de que se encuentra lejos de la verdad». (D. fr. 6)
«No conocemos verdaderamente nada acerca de cosa alguna, sino que en cada uno de nosotros la opinión es un influjo (es decir, le es transmitido por influjo de “ídolos[19]” desde el exterior).» (D. fr. 7)
«Saber verdaderamente lo que es cada cosa, es causa de incertidumbre». (D. fr. 8)
«Verdaderamente no conocemos nada con certeza, sino sólo en sus transformaciones, de acuerdo con la disposición de nuestro cuerpo y de las cosas que en él se introducen y le afectan». (D. fr. 9).
«No conocemos nada ciertamente, pues la verdad yace escondida en el abismo». (D. fr. 117).
Y a continuación el famoso diálogo entre el intelecto y los sentidos:
«(Intelecto:) Lo dulce es por convención y lo amargo por convención, lo caliente por convención, lo frío por convención, el color por convención; en verdad no hay más que átomos y vacío.
»(Los Sentidos:) Pobre mente, ¿tomas de nosotros la evidencia por la cual quisieras destronarnos? Tu victoria es tu derrota». (D. fr. 125).