
El Falso Bayreuth
Las vacaciones de sus Rotosidades Ilustrísimas, los señores Moyaresmio Iseka y Crk Iseka, habían terminado. Lejos ya del balneario para menesterosos situado en la bahía de Gazofilago —al cual fueron a reponerse luego del desastre del volcán—, marchaban ahora nuevamente por los polvorientos caminos tecnócratas.
El rostro de Moyaresmio resplandecía como el de un iluminado. No era para menos; con Crk estaban decididos a llevar a la práctica un viejo sueño de Moyaresmio: la edificación de un gran teatro wagneriano, réplica del existente en Bayreuth.
Trataban de encontrar un lugar donde la topografía coincidiese con la arquitectura geométrica de su delirio.
Haría una media hora, más o menos, que los dos inseparables amigos habían salido del camino principal, penetrando luego en un bosquecillo de casuarinas. Caminaron tres cuartos de hora, aproximadamente, sin que algo les hiciera sospechar lo que encontrarían al poco rato. Y así, luego de un claro, desembocaron en un paraje tan extraño como con seguridad no podría encontrarse otro en la Tierra. Parecía un Parque Nacional de la Era Terciaria.
Esa inmensa mole estaba agrupada en catorce pisos de vegetales apilados y yuxtapuestos. Por lo demás, desde el nivel del suelo hacia abajo, hubiera sido necesario cavar otros veinticinco pisos antes de hallar la tierra verdadera todo ello no era otra cosa que troncos ennegrecidos y semifundidos entre sí a causa de la humedad.
Pudieron ver también una suerte de pasto vivo: vegetales planos, con cuerpos en forma de cintas extensísimas, que ondulaban por encima de aquella acumulación de yesca titánica.
El día se nublaba y aparecía en toda su magnífica claridad, en forma alternada, por lo menos una vez cada cuatro segundos. Arriba, muy alto, estaban las «nubes». Ellas también eran vegetales. Esas hojas ciclópeas, que debían encontrarse a ocho o nueve mil metros de altura, se movían y volvían a su sitio temblando en un vasto entorno. No se parecían a los vegetales agotados del hallazgo anterior; tratábase por el contrario de plantas vivas, inconcebiblemente altas. Sus raíces estaban —sin duda— a muchos kilómetros de allí, pero las copas se extendían en el espacio y pasaban como un techo por encima de los crotos.
Si en tan extraña región existían nubes no había manera de enterarse, ya que las hojas de los árboles ocultaban la visión. Pero si tales acumulaciones gaseosas eran una realidad después de todo, por fuerza se encontraban a una distancia casi estratosférica.
Se abrieron paso como pudieron y, dos horas más tarde, arribaron —no aún claro, pues esto ya era mucho decir— a una vasta extensión de enormes conjuntos calcinados. Consistían éstos en miles de toneladas de cenizas, restos de algún súper incendio.
Tómese nota de esta incineración extinguida, de ese leit motiv sofocado, pues, como en las óperas de Wagner, está anunciando su aparición devastadora hacia el fin del capítulo. ¡El Ocaso de los linyeras demiurgos!
Los dos crotos observaron que muchos troncos aún conservaban su forma y hasta parecían firmes sólidos, pero se deshacían al menor contacto. Otros, semitransformados en carbón, continuaban propagando su extraña naturaleza; no se había destruido por completo el banco de memorias.
Encontraron allí un tronco grueso como un tórax humano, pero tan largo que mediría un kilómetro o más. Un extremo se encontraba cerca de la cabeza del señor Crk, sobre otros materiales apilados, y de allí partía como un puente lunar, con leve pendiente hacia arriba. En otras palabras: comenzaba a perderse en la distancia luego de ondular sobre esta abigarrada multitud de objetos.
Había otros restos de árboles, más gruesos y casi tan largos como el anterior, arqueados, con muescas o cavidades en forma de triángulo, dispuestas a intervalos regulares; como si en el pasado hubiesen sido los nacimientos de ramas sin persistencia, caducas como hojas.
Encontraron también: un rollizo de cuatro metros de circunferencia y siete de largo; un erizo vegetal reseco; ciertas esferas llenas de pinchos triangulares, anchos, duros y delgados, que en un extremo poseían cosas semejantes a colas de madera. Con toda evidencia se trataba de las frutas espinosas de un árbol tremendo.
Crk encontró cierto objeto que al principio confundió con una víbora: una larga cola articulada, de unas cincuenta vértebras que iban de mayor a menor como el crótalo de una serpiente cascabel. Los más gruesos, grandes como la cabeza de Moyaresmio —el mencionado era bastante cabezón, debe aclararse.
La mitad del ente localizado —luego descubrieron que también se trataba de un vegetal— era liso, pero su otra parte llevaba adosada a la superficie una incontable cantidad de frutos triples. Éstos hacían pensar en naranjas que hubiesen sido casi enteramente seccionadas por dos tajos paralelos y verticales. Detectaron también una suerte de palmera, caída como el resto, de una longitud de cien metros. No pudieron imaginar cómo habría hecho esa planta prodigiosa, en vida, para resistir los vientos, ya que la falta de proporción resultaba una extravagancia. Dicha palmera presentábase lisa por completo, salvo en su copa; ésta poseía una extensión de quince metros y encontrábase llena de salientes pinchudas, semejantes a cilindros huecos cortados a bisel: como si fueran canutos de ramas.
Luego de internarse un poco, a los tropezones, pudieron averiguar cómo eran por dentro los «crótalos» que tanto les habían llamado la atención; hallaron uno de aquellos vegetales, reseco, partido en varias secciones: eran análogos a copas de bordes peludos, enchufadas unas en otras hasta completar la cantidad de cincuenta, si no más, y ello armaba la totalidad del vegetal.
Entre los incontables troncos de todos los tamaños existían maderas trituradas, maceradas hasta el polvo, y que por decantación formaban debajo gruesas alfombras. Cavando un poco encontraron materiales cada vez más pulverizados y progresivamente húmedos, que habían terminado por formar una pasta. Resultaba difícil establecer cuál era la tierra, porque las plantas, al pudrirse durante siglos, terminaron por formar allí verdaderos estratos geológicos.
Moyaresmio, entusiasmado ante ese alucinante y discontinuo proscenio, rodeado por aquella gigantesca tramoya, comenzó a cantar como Alberich, pero con letra cambiada:
«Largaré contra vosotros
mis legiones de sapos y caracoles».
Con otra voz, asumiendo a Wotan:
«Cállate, sucio enano:
mi lanza destruirá a todos los chichis».
En esa inmensa acumulación de materiales —ramas, troncos longilíneos y cortezas—, podían apreciarse marrones cristalizados; suntuosas fusiones en verde; amarillos nacientes; castillos retorcidos sobre campo de gules; hojas disecadas hasta el pergamino, como pájaros faraónicos y campeando sobre azur; adamasquinados; ajedrezadas manchas azules con grises; rojos; morados; incandescentes púrpuras: luminosos, casi un blanco de incendio; sangres rosadas y sangrientos vinos; almenas en figuras dentadoplanas y minaretes cilíndricos orificados sobre plata.
Cruzaron el foro, fueron más allá del tramoyaje con sus cuerdas vegetales, resortes, poleas y contrapesos, llegando así a un sitio bastante despejado en comparación; con árboles vivos y casi normales, aunque altísimos.
Moyaresmio vio cuatro magníficos gigantes, que se prestarían de manera admirable a sus fines. Se detuvo extasiado:

—Elijo, este lugar —dijo a Crk, irreversiblemente.
—Bueno —contestó Crk con un encogimiento de hombros—. Si usted lo dice…
Mientras Moyaresmio contemplaba el sitio adoptado para emplazamiento del teatro, rememoró el momento en que debió jugarse para convencer a sus hermanos. Los había reunido a todos en la playa, en una gran multitud y así les hablo:
«¡Crotos de la Tecnocracia… y del mundo! —la última palabra se le ocurrió en una súbita iluminación demagógica—. Nosotros los crotos somos los depositarios de la grandeza oculta. Constituimos la última fuerza lírica de la humanidad —aplausos—. Por eso, camaradas, es absurdo que no tengamos un teatro propio donde representar nuestras obras y las de todo el repertorio universal. Conozco a un compositor que jamás sería admitido en una sala de conciertos o en una función de gala, a causa de sus ropas: de arpillera magnífica y collarines, que gasta con elegancia faraónica. Sin embargo, pese al rechazo, es un genio. ¿Se ha visto jamás una cosa tan injusta? —murmullo indignado por parte de la multitud y furia creciente—. ¡Nadie nos toma en serio porque somos crotos! —exaltándose, sus gestos son estudiados, cada vez más carismático—. ¡Pero nadie sabe del salvaje poder de las palabras secretas que nos anima! ¡Nadie conoce la inflexión marcial del gesto mugroso!
¡Nadie percibe, porque no son rotos, que pertenecemos a Una casta suprema, a una comunidad que no ha caído en la escatología de la limpieza! ¡Somos todos crotos! ¡Todos linyeras! ¡Y esta unión nuestra, esta invisible fortaleza, se consolidará día a día, a través de los meses, a través de los años y de los siglos, porque somos la raza humana por excelencia! ¡Y los más fuertes! ¡Y los más nobles! ¡Y los más puros y jerárquicos! ¡Y los más hermosos! ¡Y tendremos nuestro teatro! —aprovechó el orador para unir discontinua y sofísticamente—. ¡¡Y tendremos el teatro que se llamará… que ya se llama… el Falso Bayreuth!!». Aclamación estruendosa de la multitud.
Moyaresmio, sudando, hizo el saludo tecnócrata como el Monitor en sus discursos. La masa, emocionada, comenzó a vociferar al unísono los conocidos «¡Tecnocracia!… ¡Monitor!… ¡Triunfo!… ¡Tecnocracia!…». Etc.
Ya pulsada la cuerda emocional de los presentes, procedió a detallarles su proyecto. Tendrían una sala wagneriana; un teatro dedicado, como el de Bayreuth, a la puesta en escena de las óperas de Wagner. No en exclusividad, claro. El repertorio lírico sería extenso. Incluiría también Norma de Bellini; Fidelio de Beethoven; La condenación de Fausto de Héctor Berlioz; El elixir de amor y La hija del regimiento de Donizetti; Orfeo y Eurídice de Glück; Fausto de Gounod; Los payasos de Leoncavallo; Boris Godunoff de Modesto Moussorgsky; Don Giovanni, La flauta mágica y Cosi fan tute de Mozart; La Boheme y Madame Butterfly de Puccini; El barbero de Sevilla de Rossini; El caballero de la rosa y Salomé de Strauss; Aida, Don Carlos, La forza del Destino, Rigoletto y La Traviata de Verdi; y El secreto de Susana, obra de Wolf-Ferrari, que conocía únicamente el señor Crk, quien exigió su inclusión basándose en su derecho como segundo de a bordo. Le gustaba muchísimo esta ópera; los Dioses sabrán por qué.
Por supuesto, también se pondría en escena con carácter de estreno absoluto y mundial, la óperas de rotos autores, tales como: La muerte del linyera, El Ocaso de los Enanos, El triunfo de la voluntad de los crotos y el impresionante ciclo Lanza mendiga, en un prólogo y tres jornadas: 1ra parte: Primavera del mendigo; 2da: Limosna de verano 3ra: Otoño en el refugio monitorial y 4ta: Funeral de invierno rotoso, del compositor Hánsel Humperdinck Iseka.
Siguiendo las directivas precisas y exactas de Moyaresmio, todos los crotos se pusieron a trabajar. La voz se propagó al instante por la Tecnocracia, no obstante la guerra. El movimiento pronto incluyó a la totalidad de los marginales y hasta a varios gremios, establecidos y auténticos, deseosos de participar en la magna obra. Mandaron representantes y donaciones todas las prostitutas, los enanos, jorobados, tullidos, ciegos y —este aporte fue importantísimo y definitivo— los telefónicos tecnócratas, quienes al unirse al proyecto le dieron carácter de cosa pública. Hasta vinieron periodistas. Con tanta propaganda y adhesión, los rotitos no tuvieron ninguna dificultad en recolectar fondos; en una gran vaca y otras colectas, llegaron a reunir nada menos que un millón de monitores. Suma que debía tomarse muy en serio. Por lo demás, cierto funcionario de bastante jerarquía en la Monitoria de las Lenguas —el Infravicesubsecretario del Kratos— ofreció interceder ante la Superioridad a fin de conseguir alguna ayuda oficial. Moyaresmio rechazó cortésmente la oferta. Deseaba levantar el teatro sin el auxilio del Estado. «Es una cosa marginal y nuestra», arguyó ante sus fieles.
Con el millón de monitores, Moyaremio y Crk pudieron comprar; tres mil quinientas bolsas de cemento —estaban preocupadísimos luego que el flete se las trajo, pues temían que una lluvia les endureciera el material—, trescientas toneladas de tablones de corteza de pino, tirantillos y postes para alambrado de dos metros cuarenta centímetros de alto cada uno.
La plata incluso les alcanzó para comprar varias camionadas de chatarra, cinco toneladas de clavos, telas, arpillera al por mayor, diez metros cúbicos de estopa, esqueletos de cajones para vino, velas, kerosene, resina y artículos varios.
Sólo faltaba elegir el sitio y comenzar.
El señor Moyaresmio ensambló el recuerdo del lugar aún no ubicado, con la presente realidad de la elección ya hecha y salió de su ensueño. Volvió a mirar los cuatro árboles:
—Hay que traer todos los materiales, señor Crk.
—¡Lo que nos va a salir el flete! —se lamentó este último; eran tan poco prácticos que compraron todas las cosas antes de elegir el sitio, por lo que tuvieron que contratar un segundo transporte—. No va a ser cosa fácil abrirse camino a través de todos esos troncos y ramas apiladas que cruzamos hace un rato.
—No se preocupe. No hay mal que por bien no etcétera. Capitalizaremos a nuestro favor la desgracia. Con los troncos y ramas larguísimas que usted menciona, ya haremos algo. Traviesas o lo que fuera. En cuanto al flete, es lo de menos. En su momento encontraremos un desvío de acceso.
—El problema lo vamos a tener a medida que elevemos las paredes —se quejó Crk—, porque las cortezas y los tirantillos van a ser muy débiles para sostener toda la estructura.
—¿Y los postes de alambrado que compramos, de 2,40 cada uno?
—Son muy cortos.
—No importa, después los empatillamos. O sea: los unimos con otros postes de 2,40 y seguimos subiendo.
—Puede ser.
—Además no se olvide: justamente para solucionar este problema, buscamos cuatro grandes árboles. Sobre ellos nos apoyaremos para elevar las paredes de nuestro teatro lírico. Ahora claro, por supuesto: el ideal habría sido que esta tetralogía arbórea formase un cuadrado perfecto; o mejor digamos un paralelogramo. Era mucho pedir, naturalmente. ¡Pero fíjese! —y señaló entusiasmado a los colosos—. ¡Qué magníficos ejemplares! Son lo que más se acerca a nuestro arquetipo. Es cierto que el teatro nos saldrá con forma de rombo, pero haciendo abstracción no importará tanto. La construcción in toto, por lo demás, no ofrecerá ninguna dificultad.
—Puede ser.
—No que puede ser: es.
—No sea imprudente con tales afirmaciones que nos puede ir mal. A ver si algún chichi nos escucha y nos manijea por el puro gusto de joder.
—Tiene razón, señor Crk. Pero ¿qué quiere usted? La exaltación me desborda. Por otra parte, como si el enemigo no lo supiese. ¿O ya se olvidó de lo que nos pasó con el volcán? Hay tipos que charlan hasta por los codos y les va bien, sin embargo. Al Antiser no le interesa tanto impedir el triunfo como interceptar la victoria con trascendencia.
A la semana llegaron los primeros doscientos crotos voluntarios que integrarían las cuadrillas de trabajadores. El problema de alimentar a esta multitud y a las que llegarían fue solucionado por Moyaresmio con una cadena de ollas populares. Para el alojamiento no debió tomar providencias, ya que todos estaban acostumbrados a dormir al descampado.
La primera tarea fue abrir un camino para permitir la llegada de los camiones del flete y despejar una zona a ser utilizada como parque de materiales. Alrededor de los cuatro titanes que constituirían los ángulos de la gran sala del Falso Bayreuth, fue preciso talar del entorno exterior a varios árboles obstructores, desarraigar unos pocos arbolillos y arbustos de la parte central y cortar algunos molestos brazos de los colosos, que en su caprichoso crecimiento se extendían por encima del rombo. Sólo fue respetada una potente rama de uno de los monstruos. La mencionada, fuerte y vigorosa, llegaba hasta el cruce de las imaginarias diagonales trazadas desde los vértices. De ella pendería la lucerna a una altura de quince metros. Claro está, el extremo del tentáculo arbóreo era muy débil, por lo tanto, sería indispensable suspenderla desde un lugar situado más cerca del tronco. Así, la planeada magnífica araña en llamas, ocuparía un sitio algo excéntrico en el techo. Pero, mediante una nueva abstracción, el inconveniente fue mentalmente solucionado. No era tan terrible, después de todo. Qué tantas cáspitas.
Las inmensas gradas marmóreas pertenecientes a la escalinata de acceso al gran hall de entrada —que posee toda ópera que se precie— habían sido substituidas por cajones superpuestos, largos y anchos, graduados de mayor a menor, donde los linyeras echaron incontables baldazos de escombros desmenuzados y cemento. Primero hicieron la grada inferior: impresionante platea que habría servido de cimiento a una gran casa. Cuando el cemento fraguó, sacaron los tablones de continencia y así obtuvieron el primer peldaño. Sobre éste armaron otro cajón, más chico, repitiendo el procedimiento. Así, al poco tiempo, obtuvieron una escalera impresionante que no estaba del todo mal, llegando en su parte más alta hasta uno de los lados del rombo. Parecía la escalinata de un palacio en ruinas de Darío o Ciro el Grande.
La mencionada escalera ensamblaría después con los tres sótanos de la ópera, a ser excavados entre los cuatro colosos; era preciso edificarlos antes de la gran platea o pavimento, que sería del teatro el piso propiamente dicho. Por razones técnicas decidieron resumir los tres sótanos en uno solo, enorme y profundo, pero lleno de grandes estantes o terrazas, con varios metros cuadrados de superficie cada uno. También habría cavernas llenas de instrumental, bastidores, pintura, etc. Todos estos sitios fueron planeados para que a ellos pudiera accederse bajando o subiendo por clavas, como los trogloditas, y para que los pesados objetos allí depositados pudieran elevarse hasta la platea o más arriba, o bien descender, mediante un ingenioso sistema de poleas y contrapesos.
Y después digan que a la Gran Pirámide la hicieron los habitantes de otro planeta. Por supuesto, el faraón Kheops demoró veinticinco años para construirla; pero tenía la pretensión de que durase un poco más que el Falso Bayreuth.
De cualquier manera, la excavación realizada por los linyeras no era cosa de risa: tenía once metros de hondo y resultaba casi tan larga y ancha como la ópera propiamente dicha.
Los rotos trabajaron día y noche, en turnos de cuatro horas cada uno, durante ocho meses, hasta completar el trabajo. En la oscuridad se iluminaban con lámparas a kerosene y antorchas resinosas.
La tarea fue terrorífica. A veces debían descender con hachas para cortar las enormes y duras raíces de los cuatro colosos, que se extendían hasta allí. No obstante, la excavación fue una jauja comparada con la «tareílla» que vino después. En efecto: ¿cómo armar la platea encima de semejante agujero? ¿Con qué sostener el cemento hasta que secara? No sería ciertamente con tirantillos empatillados, ni con traviesas de madera —que no las había tan largas ni tan perfectas; pero aunque las hubiesen tenido, todo ello no resistiría ni un minuto semejante peso. Las ramas de la «yesca titánica» que nuestros dos amigos encontraron al principio de su aventura, resultaban demasiado retorcidas y frágiles.
Entonces se decidieron por un artificio escénico: irían construyendo la platea poco a poco, desde los bordes, plasmando primero sólo un marco de cemento; a éste lo armarían con pequeños hierros, chapas y tirantillos. Cada lado del marco sobresalía dos metros por arriba del abismo.
Cuando fraguó elaboraron otro perfil arriba del anterior, con lo cual lograron avanzar dos metros más hacia el centro, etc.
El inconveniente del sistema pronto se hizo notar: la platea no les salió plana sino en forma de pirámide escalonada, estando su vértice a dos metros de altura con respecto a la base. Los abonados que se acomodaran detrás de esa joroba insólita, no verían cosa alguna de la escena ya que la mole obstructora no lo permitiría.
El problema se minimizó mediante butacas posteriores altísimas, casi palcos, más elevadas que esa mala parte del piso y con patas como zancos. Se accedía gracias a escaleritas hechas poniendo travesaños sobre las mismas patas. Aquí también se capitalizaba un defecto.
Ya las paredes tenían dos metros de altura, gracias a los postes de 2,40 que habían sido enterrados cuarenta centímetros al borde de la platea. Pronto se hizo evidente algo que en su momento se temió: si empatillaban otros postes arriba de los primeros para continuar elevándose, todo el conjunto se vendría abajo sin remedio, ya que, los cuatro colosos, no bastaban para dar solidez a las paredes a medida que éstas se alejaban de ellos. Semejante Frankenstein, a su vez, no podría sostener una cúpula que se precie. Tal sea dicho por citar uno de sus inconvenientes accesorios. Pero sin llegar a hablar de la cúpula, ni de la imposibilidad para sostener ni un telón de gasa con un techo tan precario, era obvio que el primer ventarrón haría trizas el conjunto. Así pues resultaba imprescindible usar el tan odiado hierro, o la obra no tendría futuro ni esperanza.
Pero, como ya se adelantó, los empleados telefónicos de la Tecnocracia simpatizaron con el proyecto y decidieron unirse a él. Esto fue la salvación. Ellos aportaron cantidades inconmensurables de alambre de bajada —así se llaman los negros cables que pueden verse en las azoteas y postes—; eso permitió, uniendo varios y atando el manojo cada dos metros, formar auténticos cables tensores capaces de sostener toda la tramoya, desplazar los pesos de los maquinistas y aguantar incluso la grande y magnífica lucerna.
Para seguir elevando las paredes —que como se dijo hasta el momento sólo tenían dos metros de altura, ya que los postes de 2,40 no daban para más—, se ataron cientos de tensores desde un árbol a otro, paralelos a la tierra y a distintas alturas, hasta llegar al sitio donde habría de cerrarse el techo con su cúpula. Parecía un pentagrama, sólo que en vez de cinco líneas tenía muchas. En tal punto sí que tuvieron que unir o empatillar nuevos postes y seguir subiendo. El resto de las paredes se completó con los famosos tirantillos y tablones de corteza de pino.
También utilizaron algunas maderas exóticas que fueron adquiridas en un remate y en lote. Se las ingeniaron para utilizar estos disímiles materiales: cedro, nogal, virapitá, ibirá-peré, incienso, lapacho, aglomerados, laminados plásticos, terciados, chapas terciadas, palmeras, varillas varias, molduras, etc. y de alguna manera lograron que el conjunto se adaptara a ellos.
A medida que subían en la construcción, necesitaban escaleras más altas. Cuando la altura superaba a las existentes, construían otras aún más largas y los materiales inservibles se aprovechaban en la obra. Encontraron la solución final a este problema fabricando torres de asedio, como en épocas de las Cruzadas. Esos armatostes con ruedas permitían trabajar a diferentes alturas; prestaron servicios inestimables cuando llegó la hora de armar el techo, situado a veinte metros del suelo. Poner el mencionado techo y su cúpula central fue algo infinitamente espantoso, no obstante haberse concluido las paredes en forma satisfactoria. Gracias a las torres de asedio, los carpinteros tendieron nuevos tensores, esta vez en diagonal y, sobre tales puntos de apoyo, arrojaron cabreadas, tirantillos empatillados, terciados, conglomerados, etc. Aquí no fue utilizada corteza alguna pues todos temían que se cortaran los tensores. Esa tela de araña fue suficiente, sin embargo, para sostener el esqueleto de la cúpula, hecho con madera de cajón. La dichosa y repetidamente mencionada cúpula, que tanto costó colocar y con tanto peligro, no se necesitaba en absoluto. Lo más indicado habría sido un techo plano y listo. Pero se les había antojado ponerla por razones de delirio. Era preciso ser corajudo en serio para andar allá arriba como araña entre los cables, con un paquetito lleno de clavos y un martillo, a veinte metros del suelo, mirando la lucerna que estaba cinco metros más abajo y a la gente chiquitita sobre la platea.
Con gran alegría general y sobre todo de los carpinteros, un buen día la cúpula y el techo quedaron terminados. Ahora venía el segundo acto, consistente en forrar por fuera toda la parte superior en tela de plástico, para que no lloviera dentro del Falso Bayreuth. Fue una tarea difícil y prolongada, ya que era indispensable extender primero una hoja de tela, clavarla con clavos de vidrio para que el viento no la hiciese volar, al lado poner otra, pegarlas con el contenido de un tubito de adhesivo, después colocar una nueva, etc. Por fin terminaron aquella tarea maldita y odiosa y peligrosísima.
Viktoria.
La lucerna, por su parte, fue construida con aros de barril —los más grandes—, soldados unos con otros mediante autógena, y alambre de fardo que hacía de pegamento al fundirse. Una vez terminada la unión de los trece aros, el conjunto adoptó la siguiente forma:

Sobre los filos superiores de las circunferencias, fueron soldados pequeños discos de chapa donde iban a estar asentadas las velas. La lucerna tendría doscientas bujías; así, habíanse tomado especiales precauciones para que el calor de las unas no derritiese a las otras. Fue un verdadero cálculo de ingeniería.
La pintura dorada con la cual cubrieron la araña, contribuyó a darle un carácter aún más majestuoso; esto se acentuó mediante los culos de botella que de ella pendían, y los caireles auténticos —hechos con cristal de Bohemia—, robados en gran cantidad de las casas señoriales. Alternaban: un cristal de Bohemia, un culo de botella; un cristal…, etc.
—¿Y cómo podríamos hacer la puerta principal de nuestro Falso Bayreuth? —preguntó el señor Moyaresmio.
—Y, el marco se hace con tirantillos —replicó el señor Crk Iseka.
—Sí, ya sé. Pero ¿cómo se la completa? Yo había pensado que se podían clavar tablones de corteza de árbol.
—¡Noo…! ¡Está loco! Sería muy pesado y las bisagras se vencerían al poco tiempo. Tiene que hacerlo todo con tirantillos serruchados.
—Yo quería ahorrar, porque ya hay muchas cosas que llevan tirantillos.
—No escatime, señor Moyaresmio, no escatime.
—Yo pensé que con las cortezas… En estilo rústico saldría más señorial.
—¿Y qué ganamos con que tenga vista si se va a venir abajo, al poco tiempo? No: use tirantillos, que es más seguro. Tampoco sea avaro con los clavos, desde ya se lo advierto. Tres clavos por cada extremo de tirantillo; y sobre los del marco, introduzca cuatro. ¿Y ahora por qué esa cara?
—Yo pensaba colocar solamente dos clavos por extremo. Omitiendo poner un clavo de más, al propagarse este ahorro a lo largo de toda la construcción nos habrá quedado una reserva de cincuenta kilos de clavos, que luego podríamos utilizar para reforzar el sector del gallinero, que está medio venido abajo.
—No, no, no. No escatime, que lo barato cuesta caro. Si no hacemos bien las cosas, en vez de un ahorro habremos provocado un desajuste friccional de imprevisibles consecuencias.
A medida que aquel castillo precario y absurdo se elevaba, lo iban tramoyando con bastidores, paneles corredizos, telas pintadas, poleas y enormes piedras que servirían de contrapeso para subir y descender los decorados. Parecía una casa de brujas, disparatada y grotesca. Aquel gigantesco e increíble esperpento era como la materialización de un sofisma. Algo enorme que, por una propagación de milagros, pudiera existir a través de cientos de miles de equilibrios inestables.
Parte de la fachada era en estilo plateresco español, copia a su vez del frente de la Universidad de Alcalá de Soria, que al señor Moyaresmio le gustaba muchísimo. Los demás se opusieron a la adopción de tal estilo arquitectónico, pero él hizo una cuestión de todo ello amenazando con desentenderse del proyecto in toto y hubo que ceder. Moyaresmio nunca pudo desprenderse del todo de su origen, evidentemente, ni de sus malformaciones culturales. El resto consistía en una deliciosa mezcla de Renacimiento francés y gótico radiante.
Las molduras, columnas, etc., estaban hechas —por supuesto— con maderas y latas talladas. El interior, en cambio, realizando un juego de delicadas abstracciones, podía compararse al de La Scala de Milán.
El proyecto del señor Moyaresmio, de poner en el hall de entrada grandes basas de columnas góticas que sostuviesen auténticas columnas ídem, fue abandonado por demasiado fantástico. No obstante, para satisfacerlo viéndolo enfurruñado, pusieron basas de cartón que aguantaban falsas cariátides sustraídas de los decorados.
Aprovechando la arquitectura de los pisos, en el entorno de aquella precaria torta, instalaron los camarines, Sala de Ensayos para la Orquesta y Coro Estable, la Sala de Ensayos de Danzas del teatro, el comedor y bar de los bailarines y cantantes —exclusivos para esta élite—, y los análogos para obreros, tramoyistas, zanahorias y plomos.
Había también un amplio baño con grandes agujeros cuadrados en el piso donde las señoras, señoritas y caballeros, podían agacharse a hacer sus necesidades. Todo ello descendía rectamente atravesando los pisos y caía en una pequeña tolva construida con tal fin.
La disposición de la cloaca tolva resultó algo incómoda. Su audaz emplazamiento en el entorno del teatro, tan cerca de la platea, hizo que los aromas se volvieran inaguantables al poco tiempo. Sin duda, los abonados habrían de quejarse del mal olor en la primera representación. Pero todo se solucionó lo más bien, echando al fondo de Aquella Horripilante Fosa unos cuantos kilos de cal viva.
El buffet estaba adaptado a las necesidades crotiles. Bajo rotas campañas de vidrio, que no impedían el paso de las moscas, se ofrecía a los estudiantes y artistas: sandwiches de mortadela, queso, aceitunas deshuesadas, choricitos, jamón cocido y crudo. En el quiosco anexo se expedían enormes cartones —nunca el término fue utilizado con tanta propiedad—, cada uno conteniendo veinte cigarrillos armados y gordísimos; azúcar quemada de irregulares formas que se vendían como caramelos, etc.
Se filtraba el viento por entre las bamboleantes estructuras, por lo que el sitio se volvió aproximadamente confortable recién cuando una nueva remesa de dinero permitió forrar por dentro, con arpillera plástica, cada una de las dependencias del teatro.
El problema fue encontrar voluntarios para los cargos de bomberos de piso. Hombres valientes sí que los había. Pero como uno le dijo a Moyaresmio: «Yo no le tengo miedo al fuego; le tengo terror al agua, más bien». Ahora claro: justamente esto los inhabilitaba como bomberos. ¿Con qué apagarían los incendios si eran alérgicos al líquido elemento? Se llegó a una solución poniendo en cada piso varias latas llenas de tierra y granadas de arena —estas últimas eran botellas repletas de tal material y taponadas con un corchito.
Alguien propuso una instalación semiautomática para apagar incendios, colocando entretechos llenos de arena. En caso de siniestro, bastaría tirar de una cuerdita para que cinco o seis puertas trampa se abriesen dejando caer su contenido. La sugerencia fue rechazada teniendo en cuenta lo elevado del costo y la inseguridad del sistema: ¿quién garantizaba que el incendio comenzaría debajo de las trampas?
Entre las muchas cosas que debieron edificarse con suma urgencia, estaban los camarines del cuerpo de baile. En ninguno faltaba aunque más no fuese un pedazo de espejo y cinco velas sobre un candelabro rústico —hecho con una plataformita de madera y un palo de escoba clavado en la mesa—, para permitir la acción del maquillador. Estos últimos, diremos de paso, usaban aceite de oliva, aceite de máquina o grasa, según el carácter del personaje a interpretar; colorete, carmín de labios y distintos betunes.
Únicamente los artistas principales tenían espejo completo y diez velas.
Moyaresmio patrullaba sin cesar, potenciando la obra con sus indicaciones. Daba orden de iluminar con una vela más un rincón oscuro o poner otra antorcha sobre un pasadizo mal iluminado, y en él quedaba campeando, majestuosa como un cetro.
Se reclutó gente para llenar los cuadros de alabarderos del teatro y también se nombró un jefe de claque. Ellos tendrían la sacrosanta misión de alabar y aplaudir en los momentos adecuados para vectorizar la emoción del público.
Construyeron palcos y balcones que más bien parecían casas de una ciudad lacustre, ya que eran cubos de madera adosados a la pared con barandas y asentados sobre largos zancos.
Arriba de todo, hecho con torres de asedio adaptadas, reinaba el gallinero o paraíso.
Las butacas de la platea eran sillas, esto ya se comprende.
El palco del Monitor había sido construido con paja y barro, como los nidos de los horneros —es más: tenía su forma exacta— y estaba asentado sobre una plataforma con patas. Pensaban invitar al mismísimo dictador de la Tecnocracia para que asistiese a la Función de Gala de la inauguración. El palco llevaba un cartel que rezaba: «Eres el Hornero de Todas las Cosas».
Crk tenía preferencia por los voladizos interiores. O sea: tras bambalinas había hecho levantar un asientito sobre una minitorre, para ver todo; él solo desde ese lugar secreto.
La tramoya abarcaba, aparte de los decorados que ya se describirán, todas las tiras de lienzo pintado para producir veladuras, más todas las trucas y aparatos, resortes, etc., los cuales estaban a cargo del tramoyista.
La concha del apuntador consistió en una caparazón de ostra legítima, verdadera pieza de museo y colección, que aquellos soñadores encontraron por casualidad en la caverna de un acantilado.
La escena tenía una plataforma rotatoria para los efectos escénicos, movida desde abajo por cuatro caballos que daban vueltas a la noria.
Como papel escenográfico se usaron diarios en gran profusión. Habían construido además varios practicables o biombos eternos, que servirían imparcialmente para todas las óperas; de esos que se ponen y se sacan, enchufándolos unos en otros según variaciones.
El cargo de electricista, muy importante, se lo dieron a Fermín Terrón Iseka. Era un tipo cabrero, como suelen ser todos los electricistas de los teatros; a veces hacía huelgas, ya que sentía el sindicalismo como parte de sus funciones. No había electricidad sino velas, pero ello carecía de importancia ya que ellas estaban a su cargo.
Existían porteros de piso y bomberos de piso; estos últimos ya se mencionaron.
Edificaron el palco avant-scène, muy importante. Avanzaba sobre el escenario, pero avanzaba en serio, como un puño terrible que amenazara desplomarse sobre los cantantes. Superaron el concepto que habitualmente se tiene de los palcos «avanzados sobre escena». Según ellos, ese chichi peligrosísimo era mucho mejor que el del Monitor, que a fin de cuentas, resultaba tan sólo una porquería prestigiosa. Muy codiciado, aquel otro.
Fueron nombrados: Jefe de Vestuario, Escenógrafo e Iluminador. Este último tuvo una feroz agarrada con el electricista, desde el primer día.
Hasta que el iluminador puso al otro en su lugar, diciéndole con tono despectivo: «Yo soy un ingeniero. Usted es un peón». Todos ellos dependían del Régisseur, funciones en las cuales solía entrometerse Moyaresmio.
Estaban: las cocotes o tías, que vestirían a las bailarinas; los plomos, que llevaban de un lado a otro los instrumentos de música; el pinchapapeles, encargado de pinchar con un largo palo de escoba con clavo en la punta, luego de las funciones, todos los programas hechos bollos, los papeles en general, cartones de cigarrillos armados, etc.
Estaba el cargo de tiquín, quien maneja una pértiga tras las bambalinas, a fin de sacar cosas de la escena (y ponerlas) sin ser visto. A él, en cambio, todos lo veían; hasta tal punto que, si el Falso Bayreuth duraba mucho, los ignorantes podrían llegar a preguntar: «¿Pero cómo? ¿Este extra hace el mismo papel en todas las óperas?».
Para hacer volar a las walkirias se utilizaba un aparato con rueditas, llamado tira braguero, que ya se describirá al hablar de las Ninfas del Rhin. Si era preciso mover a muchas personas al mismo tiempo, había a disposición un tirachinos o máquina múltiple.
Existía, siglos atrás, en un rincón de toda sala de óperas, un lugar llamado gazofilago; allí tiraban las limosnas y rentas para los cantantes. Tuvo gran éxito entre los crotos, quienes exhumaron la institución. Al mencionado sitio iban a parar: fósforos, azúcar, yerba, papelitos para armar, etc. Todo mezclado.
Como no había electricidad, el electricista ponía a disposición del Iluminador unos spot hechos con velas gordas que detrás tenían espejos. Si era preciso que una cantante se transformase en pirausta, o mariposilla —los antiguos creían que tal ser vivía en el fuego—, para bañarla con una luz rojiza se cambiaba el espejo del spot por un vidrio rojo espejado.
Las materias primas para decorados, vestuario, zapatería, no podían ser más variadas. Aparte de las arpilleras teníamos: rafia, cuerina, cartón piedra —para cascos, aunque también se usaba mucho en la confección de corpiños para las cantantes—, papel glacé —si se necesitaban brillos—, papel crépe (más duro), terciopelo sin pelos (a causa de una enfermedad rarísima que copó esta tela y sólo a ella: semejaba una tiña tonsurana, pero sin serlo[155], terciopelina, tafetán almidonado para musculosas, raso, etc.
Las modistas y costureritas fabricaron miriñaques llenos de plomos, muy necesarios como armaduras de vestidos amplios.
Los zapateros construyeron coturnos: zapatones inmensos para que los gigantes Fáfner y Fásolt pareciesen altísimos. El problema vino cuando el cantante que interpretaría al enano Alberich también quiso un par. Fue tremenda la tarea de disuadirlo. Para ello debió invocarse al mismo Wagner y a las específicas recomendaciones de su detallado libreto.
En los talleres del foso de la ópera, los artesanos elaboraron cornetas, especie de amplificadores elementales que contaban con tubos de goma —para ser ocultados entre las ropas— y trompetines en las puntas; se usarían para dar gran resonancia a la voz de un Dios, o una aparición. Como en general estos artilugios eran utilizados en obras de máscaras, se sugirió que, como innovación, en El Anillo del Nibelungo los gigantes cubrieran sus rostros. El señor Moyaresmio, purista ortodoxo, rechazó de plano tal blasfemia.
Fue nombrado un corifeo, quien sería el jefe de todos los falsos ejércitos; de esos que dan vuelta por detrás del escenario y aparecen nuevamente, para hacer creer que son muchísimos. Papel secundario éste, muy importante en varias obras: para la Marcha Triunfal de Aída, por ejemplo.
Para el papel de Wotan eligieron al señor Sebastián Coramvobis, un cantante muy grueso y que afectaba gravedad, pese a su voz arruinada. Una verdadera adquisición. Si bien de él se hablará en detalle más adelante, no podía menos que cacarear el adelanto a manera de maravilla.
Se hicieron sombreros de pluma de faisán, avestruz, gallina, gallo, pato, pavo y hasta urraca o pirincha.
A disposición del maquillador y sus mesas había pestañas postizas de cerda, cartón y de escobilla para el baño; pelucas de pelo natural, o hechas con pelo de chiva, viruta de madera, rafia, plumas, de helechos plásticos y chapa metálica.
Se confeccionaron corozas o capirotes de papel engrudado y figura cónica.
Nombróse coreógrafo para que marcase los pasos de baile cuando lo hubiera.
Fueron tendidos correjeles —cables donde se mueven las cosas— con cables de teléfono transformados en tensores. Sin ellos habría sido imposible movilizar la tramoya, suspender decorados de la parrilla, etc.
Como una perfección más y a fin de dar una mejor perspectiva al escenario, debajo de las tablas y con tierra crearon un desnivel o loma de burro. Notable.
Hubo un sereno de Sótano y un Guardián de Lucerna; este último era un viejito celosísimo de sus funciones. Estaba empeñado en que no se cayera como la del Fantasma de la ópera.
El Tramoyista tuvo a sus órdenes a diez zanahorias, encargados de ayudarlo a correr los objetos, parar los bastidores y colgarlos, etc.
Julia Faisán Pelicán Iseka, una viejita, quedó designada para el cargo de florista. Ella seria la encargada de recoger las ortigas que el público echaría a escena, para llevárselas a los cantantes a sus camarines:
Estaban los maquilladores y peinadores; los tramoyistas y maquinistas, que son lo mismo; y los gordos y gordas llamados pandorgos y pandorgas respectivamente, dicho sea esto en sentido despectivo; no cumplían ninguna función, salvo la de servir de cable a tierra para el odio y el sadismo de las rivalidades teatrales. Aquellos gordos eran buenísimos, por lo demás. Estaban allí para ser odiados; ése era su contrato. Pero a ellos no les importaba y lo vivían con filosofía, como buenos gordos.
Estropajos clavados sobre palos de piso, servían como estandartes en las marchas triunfales. Una vez más, recordar Aída.
Como El Anillo del Nibelungo sería la ópera estreno, comenzó la febril preparación de los decorados. El Walhalla, por ejemplo, era un castillo con almenas de cartón dibujadas pésimamente.
Crk intentó disuadir a Moyaresmio. Según aquél, no debía comenzarse con una ópera de tanta responsabilidad y envergadura. Más bien —y aquí sugirió su ópera favorita— podría ponerse en escena El secreto de Susana. Al ver la cara de Moyaresmio, se apresuró a sugerir como variante La Fanciulla del West de Giacomo Puccini.
Habría sido más fácil disuadir a Atila o Tamerlán. Se mantuvo firme en su determinación.
Para los decorados también usaron tirantillos empatillados, que constituían el marco. En vez de tela se usó papel de diario: pegaban dos hojas una sobre otra, con engrudo; luego estas gordas hojas reforzadas, se unían unas con otras según los bordes y quedaban grandes superficies que llenaban el marco. Entre las hojas superpuestas, mezclado con el engrudo, había un reticulado de piolines para dar al conjunto mayor solidez. Cuando todo estaba seco se pintaba el decorado. Había allí falsos jardines, pórticos, templos derruidos sobre los que trepaba la hiedra, iglesias góticas, etc.
Fueron pintados con sintético y brochas gordas. Estos mamarrachos sublimes eran elevados luego por el aparejo escénico.
Las alumnas de la Escuela de Danzas del Falso Bayreuth llevaban redecillas en el pelo, para que todos dijeran: «¡Son bailarinas del teatro!», cosa que a nadie le importaba en absoluto. Algunas se dejaban el pelo largo para poder usar la redecilla y no se la sacaban ni para dormir.
En la guardarropía podían encontrarse tutús blancos; negros para la escena de la muerte del cisne; con lentejuelas; corseletes; cinturetes; zapatillas de punta y media punta hechas con alpargatas a las cuales se les había clavado una base de madera. Mallas para los bailarines, de esas que se adhieren al cuerpo, fabricadas con medias cosidas unas con otras. Tenían muchos puntos corridos, pero no les importaba demasiado. Escarpines; botas de roñosas gamuzas, otras con el cuero resquebrajado, que parecían de los alemanes volviendo de Rusia —cosa muy probable por otra parte, ya que en un remate habían adquirido una cantidad de extrañísimos desechos de guerra; todo junto hubiera lo que hubiese y sin mirar a lo que venga.
Entre la gran acumulación de objetos que tenían en las plataformas y grutas del sótano, deben también mencionarse: botas de caña entera; botines; borceguíes; botas-alpargatas o botalpargatas —a Moyaresmio le gustaron muchísimo y siempre andaba con un par—; raso; brocado; túnicas hechas con sábanas —¿era necesario que lo dijese?—; zuecos trabajados con pedrerías de vidrio; pecheras; pectorales para Aída —ese Wagner italiano—; capas de armiño hechas con lana de oveja: con tinta china hicieron las «comas» de la orla.
En un sector del depósito de acopios existía una cantidad increíble de zapatos papales; de gran capacidad éstos puesto que no sólo servían para calzarlos sobre los ordinarios, sino que hasta cubrían las botas de media caña.
Incluso las sandalias egipcias tenían plataformas para que los cantantes aparentaran ser más altos. Sin embargo, esto no siempre se mantuvo. Ya se dijo que el intérprete de Alberich fue obligado a la enanificación, pese a su pedido en contrario. Aquel usurpador deseaba ser más alto que Wotan.
Podían hallarse zapatos con borla o pompón; turco (punta encorvada); zapatos con forro de cartón pintado, que duraban una sola representación y a veces media; zapatos de metal, cuadrados, para las escenas de robots; grandes zapatos únicos, sin compañeros, donde se metían en un mismo lugar los dos pies: eran para las óperas modernas, con vestuario dodecafónico, donde los cantantes se desplazaban con ridículos saltitos; zapatos explosivos, para las escenas celestiales: se trataba de zapatos de piel, con alitas como las que lleva el Dios Mercurio, con una barra de explosivos y combustibles sólidos debajo de cada uno. La idea era que el actor se lanzara desde cierta altura sobre uno de sus pies. El estallido y las llamas serían algo muy propio de los pasos tonantes de esta divinidad. Lamentablemente, el cantante colocó demasiado explosivo y casi quedó lisiado. Voló por el aire y al caer lo hizo con tan mala suerte que cayó sobre el otro, con lo cual la detonación lo elevó por segunda vez, cayendo luego desmadejado como un saco de papas algo más lejos. No volvió a ser intentado jamás en la vida.
Los zapateros del teatro, para construir las suelas, guillotinaban a hachazos los cueros; además tenían una máquina de gran volante o rueda giratoria, a pedal, para poner ojetes y corchetes.
Había zapatos egipcios; etruscos; huno; crótalo; bota de fuelle; bota del siglo XVII, que en la corona del fuelle poseía encajes; zapatos de Enrique de Montmorency; de la época del Consulado, en Francia; horribles y ridículos zapatos Luis XIV, cuyo moño era casi tan grande como el resto del calzado; zapatos de polaca; de football para La Boheme, de Puccini —los usaría Mimi, bien visibles, en el momento de su agonía, tirada sobre su jergón o camastro y con los pies afuera—; patín oriental; legítimas botas militares rusas, etc.
Costó una enormidad hacer la espada de Sigfrido y al final salió pésima. Se tomó una planchuela de hierro. Con tiza dibujaron sobre ella el contorno de la hoja de una espada. Mediante una sierra corta acero procedieron a serruchar la silueta marcada con tiza. Para hacer los filos, gracias a la misma sierra cortaron los bordes con delicadeza y a doble bisel. Jamás nadie trabajó tanto para tan pobres resultados. Hubiese sido mejor pagarle a un herrero de profesión para que la forjase en fragua y yunque. Pero así son las manijas.
Detrás del gran telón de arpillera —que todos se empeñaban en llamar sandalio, ignoro la razón—, estaba un segundo, el de asbesto. Era realmente incombustible, ya que estaba confeccionado con cientos de telas de amianto robadas de los rincones matafuego de los edificios. Claro que por desgracia las cosieron con hilo común, de manera que ante la primera llamarada todas las telas se vendrían abajo.
Notables resultaron los tapices tejidos sobre bolsas de azúcar por los niños, hijos de linyeras.
La fosa de los músicos era un agujero practicado directamente en la tierra, sin disimulo ni excusas; se bajaba a ella por una escalera hecha con postes y tirantillos. Los músicos se quejaban, diciendo que la humedad perjudicaría los instrumentos. Pero el presupuesto, ya bastante recortado a causa de los ingentes gastos del principio, no daba para más.
Antiguamente era mal visto que las viudas fuesen al teatro. Por ello las grandes salas líricas tenían un palco especial, cerrado por una pared de hierro calado, desde donde se podía observar la escena sin ser visto. Era el Palco de las Viudas. Los linyeras no sabían que ya no se estilaba tal segregación social. Lo consideraron de muy buen tono; estaban dispuestos a mandar allí a todas las viudas en la primera representación, quieras que no. El hierro calado se reemplazó con chapas de zinc que tenían innumerables agujeritos.
Las paredes del teatro estaban adornadas con frisos de barro cocido, guirnaldas hechas con cebollas y frutas secas y de estación; éstas últimas se reemplazaban cuando era necesario.
En el fondo del sótano de la tramoya se apilaban doscientos decorados; como ya tenían planeadas las óperas que habrían de representar en los próximos cincuenta años, prefirieron hacerlos todos juntos. No sabían ellos que los decorados apilados durante largo tiempo se achanchan. Eso sin hablar de la humedad, el moho y los hongos gigantes que crecían a ojos vista en aquel Tártaro.
Tras bambalinas, flotando en el aire gracias a los contrapesos, podía verse la selva de los decorados a usarse en las primeras diez óperas. El conjunto pesaría no menos de media tonelada. ¡Qué inimaginable cantidad de tensores debieron poner, según las más ingeniosas formas, para sostener todo ello!
El señor Moyaresmio Iseka, como ya gozaba de poder, también tenía su obsecuente: otro croto, vestido con andrajos pero cultísimo, que cada tanto le decía cosas como ésta: «¡Señor Director! ¡Estoy consternado! ¡Esto es atrozmente aborrecible!», ante alguna dificultad. Aquel servil tiralevitas se floreaba con sus lisonjas. Envolvió a Moyaresmio con mil gitanerías mamacalcetinescas. Lo incensaba constantemente con el latiguillo de sus requiebros. Era el Magister Ludi de los lameculos.
Y al otro empezó a gustarle.
Crk odiaba al Obsecuente desde que un día le preguntó qué le parecía El secreto de Susana: su sincera opinión. Y el otro, que estaba distraído si no jamás habría respondido semejante imprudente cosa, le dijo: «Me parece una mala imitación de Verdi». El aire gélido que brotó en el acto del señor Crk movilizó las antenitas del mama, que por fin estaba alerta. Pero ya era tarde. Quiso rectificar, comenzando con un «Es decir…», pero Crk dio media vuelta y se fue. Desde ese momento hizo una cábala con sus propios adláteres para expulsar al Obsecuente de la Casa Reinante.
El Agachacerviz quería a toda costa rehabilitarse con Crk, pues era consciente de que con él había caído en desgracia. Cierto día se encontraron en determinado pasillo. Un grupo solitario de velas arrojaba sobre los dos sus reflejos lívidos. El Obse intentó un tímido chiste. Crk lo miró lleno de odio y vociferó enfurecido:
—Adelante: deléitame con sus cuchufletas; prosigue con tus chuscas chuflas. Sigue como hasta ahora de juerga en farra y de orgía en saturnal: regodéate. Amplía en mí tus fiestas. —Tartamudeando con ira—: ¡Haber dicho… haber dicho que El secreto de Susana es una mala imitación de Verdi!…
Dio media vuelta una vez más y se fue.
Había otros que también se la tenían jurada al Obsecuente, pero por distintos motivos. Pensaban que era una pésima influencia para Moyarésmio. Temían que aquel Maquiavelo se tornase en la mentalidad gris del Falso Bayreuth. Así, un buen día fueron hasta donde Moyarésmio para hacerle un planteo; en otras palabras: a expresarle la intranquilidad del Arma. No sabían por ese entonces que Moyarésmio era una persona tan imposible como Hitler: cuando tomaba una resolución la tomaba para siempre. Fue inútil intentar disuadirlo.
Cuando el Obsecuente aparecía en el comedor, todos lo esperaban con un pan Felipe en la mano derecha. No bien el otro se daba vuelta, lo reventaban a cascotazos. Y así lo digo pues tales panes, duros como estalactitas, bien merecían el nombre de cascotes.
Pero no aflojaba.
Una noche lo acecharon siete, agazapados en un corredor. Lo llevaron en andas, procediendo luego a meterlo de cabeza en una bañadera llena de tinta lila. Lo sacaban y metían una vez y otra, como quien sopa una rosquilla en el té.
Sólo así consiguieron que armara un pequeño lío con sus pocas cosas, lo atase en la punta de un palo —echado sobre el hombro al desgaire— y que se fuera como los linyeras clásicos.
Después les dio lástima.
De cualquier forma —esto fue lo importante—, se terminaron para siempre en el teatro todas aquellas obsecuentes tropelías y corruptelas.
El Director de la orquesta debía ser elegido con todo cuidado. La elección cayó sobre Eriberto Julián Tosco Cairel, el cual era además compositor y entusiasta ferviente de Ricardo Wagner; predilección ésta que nadie habría imaginado nunca, teniendo en cuenta sus propias obras. Años atrás habíase consagrado como el inventor de la cumbia dodecafónica. Le interesaban las chacareras seriadas; el atonalismo en la zamba. Sus composiciones resultaban pictóricas de séptimas y octavas aumentadas. No desdeñaba tampoco los cuartos de tono, aunque costaba algo reconocerlos.
Tenía grabado en cinta magnética, algo que podríamos llamar «condensación de notas triunfantes»: unas pocas notas tomadas de los momentos más exaltados de las sinfonías, óperas, conciertos, cantatas y motetes. Escogía lo que más le gustaba, pues decía: «Sólo vale lo que importa». Así pues, tenía tres minutos de la sinfonía N.o 2 de Schubert: había escogido los segundos a lo largo de toda la obra —dos aquí, cuatro más allá, uno en otro lado— y luego los puso todos juntos; dos minutos y medio del tercer movimiento de la N.o 40 de Mozart; tres minutos veinte segundos del concierto N.o 3 de Beethoven, etc. Hizo una excepción con La Pasión según San Mateo de Bach, ya que le gustaba muchísimo: grabó cinco admirables y contraídos minutos. También se excedió algo con La Flauta Mágica de Mozart —otra de sus obras predilectas—: cuatro minutos y medio. Las tremendas construcciones wagnerianas lo obligaron, materialmente, a asignarles un buen espacio. El Anillo del Nibelungo, por ejemplo, obtuvo cuatro minutos para cada parte de la tetralogía: dieciséis en total. Las cuatro partes eran oídas sin solución de continuidad, forjando un conjunto sonoro impresionante. Hubo quien manifestó —al oír la grabación—, que a la obra de Wagner se le podrían haber suprimido dos o tres minutos que estaban de más. Esto encendió una polémica que ha durado hasta hoy.
A sus órdenes pusieron una orquesta de más de cien músicos. Debe comprenderse que estos artistas, en su mayoría, estaban habituados al chamamé mas no a la sinfonía o al concierto. Pero, luego de algunos ensayos, se adaptaron a la ópera wagneriana mediante un rápido cambio de unidades. Los guitarristas chacareros fueron destinados al laúd trovadoresco, a la bandurria y a la mandolina. Los jazzistas aterrizaron desconcertados entre los instrumentos de viento. Suyos fueron para siempre los bajos, las trompas de armonía, bugle, clarín, corneta de llaves, saxófono, sacabuche, cornetín, bombardino, sarrusófono, caramillo, clarinete, oboe, flauta, figle, bajón, platillos, caja clara con sus palillos, la ocarina, el bombo con su terrible mazo, el timbal, el tambor y el pífano.
Para los tocadores de bolero fue el diapasón. El mencionado trebejo se utiliza para afinar instrumentos, vocalizar, etc. Pero ellos lo usaban en las óperas. Puedo asegurar que, cincuenta tipos haciendo sonar sendos diapasones al mismo tiempo en el leit motiv de La Espada en Sigfrido, resultaba muy impresionante.
Como es natural, esta innovación tuvo lugar a espaldas del Jefe Supremo y pese a su violentísima oposición. Por decirlo nuevamente, el affaire de los diapasones fue un retroceso no autorizado en medio de las triunfantes ortodoxias moyaresmias. Moyaresmio llegó a hablar de traición; quiso remover de su cargo al Director, pero se encontró con que los músicos formaban una sólida muralla de generales franceses, listos para obedecer pero sin ímpetu, bríos ni gracia. Ante tal sabotaje silencioso, frente a la casi infantil y hippie manera de endosarle un hecho consumado, Moyaresmio prefirió dejar las cosas como estaban y encajar el suceso. Lo cierto es que su autoridad seguía intacta. Prefirió concederles aquello para evitar que más adelante le «demostraran» de mil sutiles maneras que había estado equivocado en todo. Bien sabía él la manera que tienen los subordinados de obedecer un paquete de directivas que no comparten, saboteándolas sin embargo al no brindarles energía fanática.
Lo anterior no fue lo único que debió permitir: a un croto —quien donó toda su fortuna consistente en cuatro kilos de azúcar blanca, a condición de que lo dejaran tocar un instrumento pese a no saber nada de música—, se le permitió portar el metrónomo; que no sirve en absoluto como instrumento sinfónico pero hace tic, tic, y bastó para dejarlo conforme.
Para los entreactos, había un escocés que tocaba una gaita en forma horrible y espantosa. Constituyó el número vivo —¿acaso los otros no lo eran?
A un compositor de tangos se le confió el piano, como es natural. Los mendigos paraguayos intérpretes de guarañas fueron a parar, sin vacilaciones ni dudas y como sobre una cinta sin fin, a las seis arpas wagnerianas.
Ciertamente, el Director y sus ciento veinte músicos, ensayaban. Aquellas moduladas y suaves estridencias, esos inarmónicos arpegios, estos pasajes orquestales disonantes y cacofónicos, habrían horrorizado al mismo Honegger.
La orquesta, encerrada en el campo de concentración de su fosa, lanzaba ondas sonoras quizá algo inadecuadamente reflejadas. Por lo demás, la acústica general de toda la sala —o precisamente la inexistencia de ella—, creó un excepcional efecto auditivo; digamos mejor: la ausencia de él. Las vibraciones del sonido atravesaban limpiamente las paredes y se perdían en el infinito. Los tablones de corteza de árbol formaban un verdadero «Agujero Negro» espacial que devoraba todos los ruidos, así fuesen cañonazos y aún se quedaba con hambre. Por todo ello, a medida que los abonados se iban alejando de la escena, se veían precisados a equiparse con trompetillas acústicas cada vez más grandes; así hasta llegar al extremo del teatro, donde los melómanos acoplaban a sus oídos verdaderas tubas o trompas wagnerianas.
Claro está, nada es perfecto. Algún ruido se reflejaba; de modo que los ingenieros de sonido se vieron obligados a efectuar una estimación acústica, a los fines de realzar la potencia de la sala. Por otra parte no debe olvidarse que ésta era con forma de rombo, cosa que traía un inusual problema ingenieril. Muy lejos estábamos aquí de las paredes con suaves concavidades, o de la sala ovalada —como la que tiene la ópera de Roma— o en herradura como la Scala de Milán. La necesidad indeclinable de rígidos tensores entre árbol y árbol, imponía un severo vínculo. Las superficies, pues, eran lisas y chatas.
Los pocos sonidos que no eran tragados por el Agujero Negro anteriormente mencionado, reverberaban en un 80%; ello privaba de una parte de su brillantez a los timbres. Del 20% restante podría decirse que, dejando de lado alguna falta de equilibrio y armonía menor, el sonido era de una excelencia indiscutible. Salvo en cierta parte de la platea, claro; la colocada inmediatamente debajo de la lucerna. Pero ¿qué gran sala lírica no adolece de algunos defectos?
Así pues Moyaresmio podía, con tranquilidad y justicia, elevar en ofrendas las esfumadas tintas grises de su gran vaso sagrado.
Los papeles de la cúpula fueron pintados por un artista florentino llamado Enrico Mosca Tamburo. Tirado de espaldas sobre la más alta torre de asedio, cayéndole la pintura en la cara, parecía Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. El fresco, o mejor dicho acuarela al sintético, estuvo terminado en cuatro días. Inmenso esfuerzo. Y de lo más variado por lo demás: había angelitos, Apolo pulsando su lira, una partida de ajedrez entre los Dioses por un lado y el Antiser por el otro, flores, mujeres jugando al carnaval, caballeros arrojando serpentinas sobre una enjaezada carroza, etc. De muy buen gusto.
Las sillas de la platea estaban cubiertas con mañanitas color escarlata oscuro y los palcos bajos con trozos de camisones blancos. A partir de aquí y hasta la cúpula, los forros eran de plástico de distintos colores: rosadito para los palcos balcón; palcos altos: celestes; cazuela: violeta; tertulia alta: fucsia; galería alta: un verdecito; gallinero o paraíso: gris perla. Como es natural, los asientos del Palco de las Viudas estaban cubiertos de plástico negro.
En la construcción del teatro nada se desperdició. Todo servía. Aprovecharon cuanto residuo, resto, reliquia, sobra, sedimento, vestigio, granza, escoria, ceniza, hez, excremento, inmundicia escatológica y desecho cayó en sus manos.
Se ignora si los materiales mencionados tuvieron algo que ver en el siguiente asunto: los decorados al poco tiempo se fueron llenando de hongos y líquenes verdosos, que roían los falsos muros y los ventanales pintados. Fuera como fuese, muy lejos ellos de intentar una restauración, amplificaron el efecto; de esta manera parecía intencional. En cambio tomaron las más exageradas precauciones y cargaron con infinitos fastidiosos trabajos a fin de que no ocurriera lo mismo en la sección bonetería. Tuvieron para con los sombreros —la mayoría hechos con cartón y engrudo— los más extravagantes cuidados. Algunos de estos fantásticos cubrecabezas de maravilla, tenían forma de cono truncado; los había de medio queso, jaranos, jíbaros: las hojas de palmera habían sido reemplazadas por chala de maíz; sombreros de califa, de emir, de ayatollah, de rinoceronte —con un solo cuerno—, de armero, de jardinero, de guardia civil, de copa, de rinoceronte —con dos cuernos—, de chichi —con forma de mudra—, de cura, de sultán angloegipcio, de viceimán, de verdugo, de víctima: de madera y con muchos tornillos apretables; sombreros con base metálica, que tenían arriba una caperuza de vidrio llena de sangre para las escenas de garrotazos; de muerto vivo o zombie: sólo la armazón de un sombrero, así que no protegía en lo mínimo del sol ni el otro lo necesitaba.
En la más extensa gruta excavada en una de las paredes del sótano se encontraba la galería, sombría pero llena de chispas, de las capas. Había capas consistoriales o magnas, para los oficios divinos y otros actos capitulares; capa pluvial de arpillera embreada y con adornos de diario y cartón; capas airosas o de torco, hechas con sábanas viejas y tinta colorada. La más bella: una capa de fuego, hecha con algodón embebido en pólvora previamente disuelta en agua. El líquido, al evaporarse, dejó una forma plana y rígida. Pensaban usar este tipo de capas en las escenas de fantasmas. El violento fogonazo encandilaría al público y el actor podría ocultarse sin ser visto. Jamás fueron usadas. Los cantantes se negaron de la manera más terminante. Bien recordaban la experiencia catastrófica con los zapatos explosivos.
Había caretas. Miles de caretas hechas aplastando diarios mojados con engrudo, uno arriba de otro, sobre moldes de barro secados al sol.
Era admirable todo este gigantesco esfuerzo; pasmaba tal despliegue de energía fantástica en una cosa aparentemente inútil.
Para tapices, capas y pesadas túnicas se usaba mucho el brocado de tres altos. El fondo de seda había sido reemplazado por plástico cuádruple, que tenía la ventaja de ser más liviano. Correspondía además un trabajo con hilos de oro y plata y realce briscado. Como no había hilos de oro ni de plata —restringidos en forma severa por el presupuesto—, pero sí de cobre gracias a los cables de teléfono, se obtuvieron plateados y doradorrojizos bastante aceptables, según el metal estuviera más o menos acerado.
Se completaba la tarea del dibujo con cerdas de escobilla de baño, que afiligranaban alla rústica.
El gran ropero cavernario de la ópera no tenía sólo brocados, como es de imaginar; la sección caballería contaba con trajes de jinete egipcio, de pendonista real, de ballestero, escopetero, dragón ruso zarista, húsar de la Muerte, coracero alemán; cazador de gafa, de media gala y diario; este último, por supuesto, hecho principalmente con periódicos.
También teníamos el guardarropas de la infantería: legionario extranjero, infante turco, esclavo egipcio —con sólo un tonelete—, de mariscal prusiano; de infante del segundo regimiento, tercera compañía brandemburguesa; andarín de Silesia, con pendón; de correo secreto de Pomerania, con faja cuadrada y borla; de chichi: con un ataché que ya venía con dedito y todo, encargado de hacer funcionar las máquinas mediante discretos mudras, sin que el esote debiera tomarse la molestia; de bohemio: con cara de Rodolfo o bien de Puccini.
Para los faraones teníamos regios pectorales de lata y espléndidos collarines de vidrio pintados con esmalte de uñas.
Armas de utilería: maza celtíbera, hacha frigia, hacha pistola, puñales, espadas romanas, espadín de diplomático en gran gala, cimitarra árabe, cimitarrín copto, arcabuz de doble rueda, fusil de pistón, dagas, lanzas, alabardas, ballestas, daga de misericordia, cuchillo de brecha, mausers y pistolas Luger; éstas sí, auténticas aunque sin; balas.
Hubo algunos inconvenientes de última hora con el cantante que haría el papel de Alberich, giboso gnomo.
Rato antes de levantarse el telón se presentó ante el artista cierto linyera con un cortafierros y un martillo. Le dijo:
—Bueno, yo ya estoy.
El futuro Alberich, muy extrañado:
—¿Y quién sos vos?
—¿Cómo quién soy? Me manda Moyaresmio.
—Y ese señor qué desea.
—Usted debe renunciar a sus dientes y volverse horrible, para lograr una buena caracterización como Alberich.
—Dígale a Moyaresmio que se vaya a la mierda.
Y no hubo manera de disuadirlo.
Moyaresmio se chasqueó sobremanera ya que no contaba con una negativa. Debió transigir en esto como en una cantidad de otras cosas. Por ejemplo: para la parte en que los nibelungos gritan aterrorizados ante Alberich —su hermano de raza que los esclaviza—, el Director de la sala lírica deseaba un buen efecto: ortodoxo y realista. Para ello pidió sesenta niños a sus respectivas madres. Niños sí que los había, pero no madres dispuestas a prestarlos no bien se enteraron de que los latigazos les serían aplicados en serio. Preciso fue conformarse con las naturales dotes histriónicas de los infantes.
La puesta en escena, según ya se adelantó, fue ortodoxa. Se siguieron al pie de la letra todas y cada una de las normas escénicas indicadas por Wagner. Al menos, ésta fue la intención.
Para mover a las Ninfas del Rhin se utilizaron unos aparatos con rueditas; permitían desplazar a las cantantes —o bien subir y bajarlas—, en la simulación de efectos natatorios.
La escena debía taparse con un telón de gasa verdosa para ocultar tosquedades y dar, al propio tiempo, una ilusión de ambiente acuático. No fue posible encontrar gasa de magnitud tal como la necesitada. Así pues se la reemplazó por una malla de piolines verdes. Costó un trabajo infernal hacerla, y lo peor es que no enmascaraba en absoluto los artilugios mediante los cuales eran movidas las Ninfas. La aparente solución habría sido lograr una malla más apretada en los hilos, pero ello hubiese ocultado totalmente la escena (aparte de llevar lo menos un año confeccionarla).
Cuando algún pasaje ofrecía dudas escénicas, el régisseur se remontaba a la primera representación del Anillo, dada por Wagner en Bayreuth los días 13, 14, 16 y 17 de agosto del año que se estrenó. De tal manera descubrieron que originalmente, en el comienzo de la escena segunda de El Oro del Rhin, cuando Fricka despierta a Wotan, ello tiene lugar en el lado derecho aunque luego se desplacen hacia la izquierda. Etc.
Se respetaron también las siete arpas de la orquesta, los ocho yunques para el descenso a Niebelheim y, el dragón de Sigfrido, fue aceptablemente horroroso e inmenso.
Para cerrar los telones allí teníamos a cuatro halietos o lacayos, con peluca Luis XV, de rafia plástica blanca —con los costurones cosidos pésimamente— y vestidos de Papá Noel para que les diese más calor. Era considerado de buen gusto el hacer sufrir a los halietos.
Trae mala suerte inaugurar los teatros. Por ello, todos los cantantes tenían sus cábalas: hojas de ruda en el pie derecho, por ejemplo. Otro usaba siempre la misma camiseta: incluso antes y después de las funciones.
En medio de La Walkiria, a Sigmundo le ocurrió algo que pudo haber sido fatal: se le rompió la ropa. Reculó hasta el telón y lo cosieron mientras cantaba. Disciplinado, no mostró ninguna emoción, pese a la situación enojosa y al hecho de que le cosieron hasta el calzoncillo y parte de la piel. Este percance fue cargado en la cuenta del Antiser del estreno.
Maquetas y bocetos de la escenografía fueron expuestas, así como también figurines y diseños de los vestidos con un muestrario de las telas a usarse.
Edificaron una marquesina con chapas de zinc, para que la gente no se mojará en caso de lluvia y una entrada de carruajes.
Hubo una gran disputa entre los acomodadores, por el reparto de las zonas a atender —el interés radicaba en la mayor o menor abundancia de propinas. Preferidos eran palcos y plateas. Odiados: galería y gallinero. Sólo acomodadores descastados e intocables iban allí.
Mientras tenían lugar los apurones de último momento para completar la escenografía y el vestuario, aburridos abonados de excelente posición económica y rancio abolengo, tales como Reynaldo Ferochi, Ferrmnmo Strangulo, Cario de Zarpa, Filipo Tutancamoni, Federico García Pérez López, Julio Baldón Garza, Albertico Tortosi Calzadilla (alias «Beto»), etc., concurrirían diariamente, con bolsas de tela llenas con dos o tres kilos de azúcar blanca, colgadas del cinturón. Por todos los medios procuraban seducir a las bailarinas, sopranos, mezzos y contraltos. Estorbaban aquellos extravagantes entrometidos, ufanos como urracas. Pero así en general resultaba escasa la atención que se les prestaba. Nadie estaba para bromas pues el estreno ya estaba encima.
Una semana antes del gran evento, los artistas ensayaban tirados en el suelo y con grandes peñascos sobre el diafragma para potenciarlo. Así lo hizo la soprano que encarnaría a Freia (Holda). Para este papel fue designada Teresita Ollarvide, quien ya había cantado la Gran Aria de la Reina de la Noche —entre otras cosas— en la Scala de Milán, con un cierto nerviosismo epileptoide que despertó una grotesca y desequilibrada incomprensión. La echaron a tomatazos. Daba por descontado que aquí se rehabilitaría, sin importar la vejez ni los ocasos.
Había en la puesta algunas redundancias artísticas y hasta filosóficas. Se oían verdaderos chirridos estéticos. Allí todo era sobrante u horrenda escasez.
Un auténtico monumento el cantante que interpretó al gigante Fásolt. Muy a la altura de la puesta. Era tan gordo que, al pisar una tabla en la escena 2da de El Oro, la hundió, no pudo sacar el pie y quedó definitivamente enganchado en el proscenio. No hubo manera de extraerlo. De esta guisa debió transcurrir toda la ópera, cantando desde tal sitio, mientras la acción y los actores comenzaron a girar a su alrededor, tomándolo como inevitable centro de gravedad. Aun después, cuándo se suponía que ya estaba muerto de acuerdo al texto.
Los alumnos aprendían impostación y arte escénico; desesperados, quemaban etapas deseando participar. Eran unos soñadores. Se necesitan años antes de llegar a tomar parte en un evento así. Practicaban solfeo poniendo el ser en las notas: la si la do sol; sol fa mi re do; la si la si sol fa; re mi do re fa sol; do mi re sol fa. Y otras.
Pocos días antes y en el Ensayo General, a una de las walkirias Waltrauta, tan luego, se le cortó la cuerda que la sostenía en el cielo, mientras cantaba entusiasmada el grito de guerra, propio de esas belicosas doncellas:
«Hoo yo to ho, hoo yo to ho, hoo yo to ho, ho yo to hooo…»
Y se hizo mierda contra las tramoyas: ¡praf!
El Ensayo debió suspenderse por duelo.
Los bailarines mendigos, los crotos cantantes, el Director y los músicos linyeras y el invitado público rocoso, quedaron estupefactos ante la tragedia.
Los funerales duraron eres días y se interpretó Marcha fúnebre para una marioneta, con la Orquesta Estable del Falso Bayreuth. Desde el disco pudo oírse Música para el funeral de la Reina María, de Purcell, interpretada en órgano electrónico por Windy Carlos.
Pero por fin, luego de este luctuoso percance y de inconvenientes menores, llegaron al día del estreno absoluto con su función de gala.
Repartieron lujosos programas hechos con papel de diarios. Entre líneas —o sea, en los espacios libres— escribieron los nombres de los cantantes y los roles asignados y una reseña del argumento (sinopsis).
Enviaron una invitación especial al Monitor de la Tecnocracia; no por el correo sino mediante chasque, ya que les gustaba hacer las cosas personalmente. Como es natural, el Jefe de Estado nunca se enteró; si no habría sido muy capaz de ir, dado su peculiar sentido del humor y de la trascendencia. El mensajero, como en La muralla china de Kafka, fue detenido en el perímetro exterior que nunca pudo sobrepasar. Sin embargo, justo andaba por allí el Kratos de las Lenguas. Curioso como siempre —cosa que ni la guerra había modificado—, se acercó a preguntar. Aunque no era para él, abrió la carta ante el enojo del linyera, y leyó el programa que estaba dentro. Como los otros, había sido redactado sobre una hoja de diario, pero esta vez, el escrito entre líneas era con letra gótica y tinta china; todo ello pegado sobre tela engrudada. Parecía un pergamino del Mar Muerto.
El Kratos casi se meó de risa. Decidió que, en cuanto al Monitor, mejor no se lo decía; él, quien lo conocía mejor que nadie en sus usos y costumbres, quería alejarlo de la tentación de perder el tiempo. Tampoco podría ir él, por desgracia, pero cuando llegó el momento mandó a su Vicesubsecretario, como representante suyo y del Jefe del Estado.
Cuando el Vicesubsecretario llegó al Falso Bayreuth, fastidiadísimo, de pronto, al observar aquel increíble mamarracho, comprendió que se iba a divertir una enormidad. Los crotos quisieron enviarlo al Palco Monitorial, pero pidió que le dieran para él solo el Palco de las Viudas; quería reírse con tranquilidad y sin ser visto.
Al principio se incomodó con Crk, quien a toda costa deseaba hablarle. Distraído asentía de cuando en cuando. Hasta que el otro comenzó a referirle los proyectos para los próximos dos años, que incluían obras de linyeras —noveles como autores—, ahí sí entonces, interesado, escuchó con atención. Se trataba de El almacenero maldito, ópera de ambiente de Bienvenido Puerto Nuevo, y El azúcar que se acaba, La yerba que agoniza y El tabaco y los fósforos que no existen, impresionante trilogía de Tomás Felipe Sierra. Estuvieron horas hablando del asunto.
El Gran Día, mucha gente fue más temprano para ver cómo encendían las velas. El teatro, una hora antes, estaba repleto e iluminado a giorno con cirios y antorchas.
La noche del estreno, las familias de crotos acaudalados llegaron en sulki. A causa de la imprevisión del Director General del Falso Bayreuth, la entrada de las carrozas terminó en un embotellamiento. Terrible la descuidada inepcia, la deliberada incuria. Moyaresmio fue muy criticado: en esto y con justa razón.
Tres horas antes había en la entrada dos ujieres, vestidos con uniforme alemán de campaña, sin insignias —tal como hacían los oficiales auténticos para que no los reconocieran los rusos—, con botas rosadas cuyo color se logró mediante esmalte de uñas. Cubrían parte de sus cabezas con pelucas Luis XV. Empuñaban alabardas y descoloridos pendones del regimiento N.o 4 de Cazadores de Renania.
Podría pasar un año hablando de mil detalles tales como las resonancias tumbales despertadas por los efectos escénicos, pero prefiero describir ya mismo al público de la noche del estreno.
Aquellos finos y distinguidos elegantes, que fumaban en boquilla, constituían una escogida élite. Verdaderos petimetres, pontificales y lujosos en sus corrompidas fetideces. Eran dandies; pisaverdes nauseabundos, tendiendo al extremo de la peste. No faltaban los lechuguinos y gomosos, casi góticos en sus inelegantes birrias. Figurines mustios arropados en cartones.
Para transmitir una idea al lector de las fragancias de esta gente, de los perfumes que embalsamaban el apretado ambiente, de los olores suaves y deliciosos, debo remitirlo a la Fosa Negra de Calcuta. Todo ello un movedizo esperpento rancio, quizá. ¿Y la estupefacción de la vista, ante las cadavéricas y desvaídas galas? Eran estatuarios en sus trapíos. Tenían presencia los marchosos andrajos; Había desenvueltos enanos, jorobados con gracejo, verdaderos galanes estos gibosos, deformes con esbeltez. Rostros lívidos de años sin comer; macilentos y agostados a causa de asistir a excesivas recepciones donde el plato fuerte, la pièce de résistence, era la mortadela.
Los nada derrotados rotos, desencajados, lanzaban adelante cual Buques Fantasmas sus harapientas etiquetas, los pingajos de ornamento, jirones de atavío, rotos aderezos, zaparrastrosos perendengues, destrozadas garambainas y estropajosos ringorrangos.
Los que habían sacado localidades en platea y bajo la lucerna, como ésta chorreaba sebo horriblemente, venían provistos de sombreros, como judíos en la shil, para aguantar el blanco chubasco.
La orquesta, mientras tanto, afinaba los instrumentos en un permanente estruendo.
Con delicadas semisonrisas e inclinaciones de cabeza, las familias se reconocían entre sí. Los hombres intentaban seducir a las mujeres con halagos y fascinantes lisonjas, en tanto que ellas más bien se fijaban en cómo vestían las adversarias, criticando a aquellas paquetas que marchaban majestuosas como si no tuviesen conciencia de los propios adornos, oropeles y pompas. El objeto de cada una era fastidiar a las otras y, de ser ello posible, anularlas, jorobarlas y hasta reventarlas.
Mientras esperaban en el foyer la llamada encargada de advertir que la función estaba por empezar —al efecto se encontraba sobre una torre de asedio un lacayo vestido de Papá Noel como los halietos; portaba un corno inglés, antorchado éste con moneditas de cinco centavos y otra calderilla—; los abonados controlaban su impaciencia apestando los ambientes de los pasillos con sus cigarrillos armados; un humo denso y atroz se elevaba por entre sombreros cilíndricos de felpa plástica, dando al conjunto cierto aire industrial a chimeneas.
Crk portaba una capa árabe, aproximadamente blanca, adamasquinada por discretas mugres. Cubría sus pies con babuchas de rey huno. Moyaresmio, por su parte, calzando alpargatas con polainas, era completamente feliz. Gastaba chistera de copa truncada —de acuerdo a su costumbre capitalizó una medio comida por los ratones, cortándole la parte inservible y simulando que se trataba de una simple y pura intención. Disparó tres frases: «Siempre quise fundar un gran teatro lírico. Una verdadera sala wagneriana. Soy muy dichoso».
Pero qué mal. Porque como dicen los árabes, el hombre que ha encontrado la felicidad no debe decirlo. Por las dudas.
Cuando los músicos descendieron a la fosa y el Director saludó, fue el delirio: vítores, aclamaciones infernales; reventaban las ovaciones como disparos de cañón. La claque casi no tuvo trabajo. Los maquinistas enloquecieron bajando y subiendo los decorados y paseando antes de tiempo a las Ninfas del Rhin, como un homenaje al público presente.
Ante una rabieta del Director, poco acostumbrado a tales idiosincrasias, al fin se calmaron.
Se hizo el silencio más absoluto, alterado algo y tan sólo por los silbidos del viento filtrándose por entre las arpilleras plásticas, o el leve crujido de las ondulantes paredes, y la función comenzó.
Cuando los músicos tocaron el Preludio de El Oro del Rhin, por un momento pareció que todavía seguían afinando los instrumentos.
Arriba, rodeando y forjando la cúpula, se encontraba el temblor del maderamen. Más allá, tras la escena, el bosque de vigas, tirantillos, traviesas, cuerdas, contrapesos, polcas y parrillas, que parecían deseosísimas de venirse abajo y festejar así, a su manera, tal comienzo.
Pese a los chirridos que lanza la orquesta, el Vicesubsecretario alcanza a oír una nota, sostenida indefinidamente, a la cual se van agregando otras. Distinguimos las olas, en murmullo primero, en ascenso después, hasta darnos la sensación de presenciar el impetuoso Rhin. Era plausible.
Se levanta el telón. A través de los piolines verdes vemos a las tres Ninfas: Woglinda, Welgunda y Flossilda, pegando desesperados manotazos para mostrar sus aptitudes natatorias. Ellas cantan sus cosas absurdas.
Aparece el nibelungo Alberich, quien con requiebros intenta seducirlas. Ellas lo rechazan, por jo cual su furia aumenta por grados. El Vicesubsecretario no comprendía por qué le daban calabazas, si a fin de cuentas eran tan feas como él.
De pronto un rayo de luz —o mejor dicho apagada y mortecina chispa— hace brillar el Oro; que las Ninfas custodian sobre un peñasco. Oímos el tema de El Oro, tan mal tocado que por un momento lo confundimos con el Tarnhelm, o el leit motiv del Walhalla, o cualquier otra cosa.
Alberich pregunta qué es eso que brilla tan magnífico. Ellas responden ingenuamente: se trata del Oro, cuya misión es custodiar para evitar su robo. Si alguien fuera lo bastante loco como para renunciar al amor y forjase con el Oro un anillo, adquiriría poder absoluto sobre todos los seres incluyendo a los Dioses. Las ninfas cuentan lo anterior, que es un secreto, pues están seguras del enano: según ellas, libidinoso como es, jamás renunciará al amor.
Pero él ya tomó su decisión: se precipita al lecho del río —ellas huyen creyendo que aún desea seducirlas— y arranca el Oro de su roca.
Despótico y magnífico en su cosa horrible, Alberich renuncia para siempre al amor y huye tras unas rocas, lanzando risotadas. Las Ninfas se espantan y tratan de detenerlo, pero es demasiado tarde.
Escena 2da
Es una fresca mañana. Se presenta a nuestra vista una encumbrada montaña, y en otra, bastante lejos, el magnífico castillo Walhalla, edificado por los gigantes Fáfner y Fások para Wotan, Padre de todos los Dioses.
Desde la orquesta se oye el majestuoso tema del Walhalla.

Wotan y su esposa Fricka aún duermen, sobre un césped tupido de flores. Fricka despierta:
| Wotan, Gemahl! Erwache! | ¡Wotan, esposo! ¡Despierta! |
Wotan canta en sueños:
| Der Wonne seligen Saal | Muros y puertas me guardan |
| bewachen mir Tür’ und Tor: | la sagrada mansión del placer: |
| Mannes Ehre, | ¡Honor de hombre, |
| ewige Macht, | eterno poder, |
| ragen zu endlosem Ruhm! | reinará para siempre en la gloria! |
Fricka:
| Auf aus der Träume | ¡Levanta, sal de tus |
| wonnigem Trug! | sueños de gloria! |
| Erwache, Mann, und erwäge! | ¡Despierta, esposo, y reflexiona! |
Wotan se siente conmovido por el esplendor del castillo y canta imponente, grandioso:
| Wollendet das ewige Werk! | ¡La obra inmortal ha sido terminada! |
| Auf Berges Gipfel | ¡Resplandece, majestuoso, arrogante, |
| die, Götterburg | sobre la cima de |
| prächtig, prahlt | la montaña, |
| der prangende Bau! | el castillo de los Dioses! |
| Wie im Traum ich ihn wias, | ¡Tal como lo soñé, como lo concebí |
| stark und schün | como lo deseó mi voluntad, |
| steht er zur Schau; | fuerte y hermoso te yergues; |
| hehrer; herrlicher Bau! | majestuoso, maravilloso edificio![156] |
Wotan —ya dijimos que era encarnado por un cantante muy gordo—, estaba ataviado con una magnífica opalanda negra, y un casco alemán de la Primera Guerra Carlista Mundial que tenía adosados dos cuernos de vaca. Llevaba un pectoral —azabache gracias al betún— y un cuervo disecado apoyado en uno de sus hombros.
Fricka —soprano— abrió una boca fulgurante en su falta de dientes, y cantó el trozo ya mencionado con acentos de ultratumba. ¡Qué potencia! ¡Qué timbre! Se le rompían las costillas. Un verdadero altiplano fúnebre de vibratos.
Los bacanes, desde palcos y plateas, no se perdían ni un detalle, gracias a sus trompetillas y largavistas. Las mujeres, por su parte, atisbaban el todo merced a sus impertinentes hechos con anteojos sobre pedacitos de palo de escoba.
Fricka reprocha a Wotan el haber pedido a los gigantes Fáfner y Fásolt que construyesen el castillo que vemos en la lejanía. Para convencerlos les ha prometido, sin pensarlo dos veces, entregarles a Freia, Diosa de la juventud y la belleza. Wotan es el primero en saber el problema insoluble al que se ve enfrentado: si cede la Diosa, él y todos los Dioses envejecerán, pues ella es quien los mantiene eternamente jóvenes y fuertes con sus manzanas. Si por el contrario no cumple con lo pactado —habiéndolo jurado por las runas de su lanza, fuente de todo su poderío—, se negará a sí mismo, entrará en contradicción como Dios y será su fin. Y el de todos.
Wotan cuenta con la promesa de Loge, Dios del Fuego, quien ha prometido encontrar una salida a tan difícil situación. Fricka desconfía; según ella, nada bueno puede esperarse de Loge.
En la lejanía aparecen los gigantes Fáfner y Fásolt, en busca del pago estipulado. Freia huye pidiendo protección a Wotan.
La soprano designada para el papel de Freia también realizaría después el de Waltrauta, para reemplazar así a la que se hizo cisco (bolsa) en la tramoya durante los ensayos. Fue elegida por su físico escuálido, casi tísico, pues no querían arriesgarse a una nueva perdida. Esta diva habría sido ideal para el éxtasis fúnebre de una Margarita radiante en el final de Fausto, de Gounod, o para la agonizante Mimi de La boheme.
Poseía cierto encanto macabro vestida con un tutú negro, deliciosamente absurdo, que había tomado por error en vez de sus vestiduras de Freia. Una ronquera pertinaz que se adueñó de la soprano, despertó inmediatas simpatías en el público que lo encontraba muy adecuado a la desesperación de la Diosa, afligida por la persecución de los dos monstruos.
Ella, por su parte, gorjeaba carraspeando; entonaba transida sus trinos agónicos. Cuando se reventó del todo la garganta, comenzó a emplear sus dotes de ventrílocua.
Pero quien dio el golpe esa noche, aunque parezca imposible, fue Fáfner. Era realmente majestuoso. Altísimo dentro de su pequeñez eléctrica, lanzada hacia el cénit. Si en vez de tratarse de ópera estuviésemos en heráldica, hablaríamos de «los crecientes cuyas puntas están hacia el jefe del escudo». Fáfner —bajo—, cantó con una afectación cautivadoramente extravagante, con una sencilla excentricidad, con una adecuada ridiculez estrambótica. Con su rareza estrafalaria de gran divo provocaba un estudiado y carismático efecto, que algunos no vacilaron en calificar de rebuscado.
Criticaban aviesa e injustamente su engolamiento, su hinchazón, aspavientos y alharaca. No comprendían que este artista estaba en realidad aquerenciado en Wagner, por cuyo espíritu manifestaba una preferencial captación y tendencia. O así decía, al menos.
Se presentó a escena con una túnica hecha con huesos humanos, muy empavesada y lujosa; varias correas de cuero —lleno éste de incrustaciones vidriadas cubiertas con esmalte rubí de uñas— le conferían un llamativo, vistoso y rozagante aspecto. Muy jarifo, el ornamentado gigante, con sus alpargatas de tacos altos.
El público de la sala era proclive al fanatismo y a la idolatría. Cuando lo vieron, aparecer con tales fornituras, arreos y arneses; con tales atavíos, guarniciones y paramentos, quedaron sumidos en beatífico estupor. Embetunados en el éxtasis. Pasmados de sorpresa ante tanta maravilla chocante; a punto tal que por los demás artistas manifestaron displicencia y desapego. Para con los otros fueron fríos, insensibles y sordos. La sala rugía de aprobación, pese a las continuas protestas del Director quien a cada rato amenazaba con retirarse.
Cuando el estofado Fáfner cantó a dúo con Fásolt para reprochar a Wotan su incumplimiento del pacto, el público abucheó al otro gigante, pese a que —curioso en verdad—, era el único que cantaba bien y en serio. Pero aquellos implacables dictadores lo encontraron feo y deslucido, desataviado, excesivamente sencillo y escueto, desaprensivamente austero y sobrio.
Fáfner fue considerado rítmico y cadencioso, reglado y sincrónico. Fásolt, por el contrario, sintiendo sobre sí tanto odio, desacompasado y alteradísimo comenzó a cantar mal. Cosa extraña: al público le gustó y a partir de ahí empezaron a amarlo. Y más cuando quedó incrustado en el proscenio, según ya se adelantó.
Aparecen en escena Froh, Dios de la Alegría y Donner, Dios del Trueno, quienes pretenden defender a su hermana de los gigantes. Donner quiere aplastarlos con su martillo y Froh no le va en zaga. Entonces interviene Wotan que los separa con su lanza. La orquesta deja oír El Poder de Wotan; o lo que uno pueda adivinar gracias a haberlo escuchado anteriormente.
Wotan admite de manera implícita que los gigantes tienen razón: los respalda el pacto.
En ese momento aparece Loge, el Dios del Fuego. (Viste una túnica hecha con piolines y objetos cristalinos; encandila aquel «encaje» realizado con caireles de cristal de bohemia, que sustrajo por su cuenta en desmedro de la lucerna.) Wotan le reprocha haberlo abandonado en el momento de mayor necesidad. Loge, al tiempo que entona su propio panegírico, dice que no prometió traerle una solución, sino hallarla si la había. Pero da la casualidad de que no la hay. Ha buscado por cielo, agua y tierra un sustituto para la Diosa del Amor, pero no lo ha encontrado ya que nadie desea renunciar al amor. Los gigantes están contentísimos. De pronto Loge recuerda al gnomo Alberich, que desdeñó ese sentimiento y, utilizando el Oro del Rhin como materia prima, ha forjado un Anillo con el cual esclaviza a sus hermanos los nibelungos —enanos mineros de las profundidades de la tierra y las montañas—, obligándolos a juntar para él un fabuloso tesoro. Quizá los gigantes acepten las riquezas de Alberich a cambio de Freía. Luego de corta discusión —ya que Fásolt está enamorado de Freia—, aceptan. Mientras tanto, se llevan a la Diosa como prenda.
No bien la Diosa del Amor sale de nuestra vista, una pesada neblina cubre la escena. Así, pues, los Dioses envejecen y pierden fuerzas. Los crotos lograron este efecto escénico apagando la mitad de las velas próximas, y echando baldes de tierra sobre los cantantes a fin de darles una adecuada grisura. Como prueba de la debilidad que acomete a los Dioses, el martillo de Donner escapa de sus manos, cosa que no tenía nada de extraordinaria, teniendo en cuenta que uno de los baldes se escapó de las manos de quien lo manejaba y fue a caer sobre la cabeza del artista. Poco faltó para que se produjese una nueva tragedia como la de Waltrauta.
Urge capturar a Alberich y apropiarse de su tesoro, para poder rescatar a Freia. Wotan y Loge, acompañados por los buenos auspicios de los demás Dioses, descienden a las profundidades de Niebelheim, los antros de Alberich.
En la escena tres, Alberich azota a Mime, su hermano, exigiéndole la entrega del Tarnhelm, yelmo mágico que puede volver invisible a su poseedor o transformarlo en cualquier animal o cosa. El otro enano, aterrorizado, se lo entrega. Alberich es ahora más poderoso que nunca.
Wotan y Loge terminan su descenso. Dialogan con Mime y éste los entera de las últimas novedades: cómo Alberich ha esclavizado a todos los nibelungos, y cómo también, en su sed insaciable de poder, lo ha obligado a construirle un yelmo mágico. Aparece el mencionado, quien se sorprende al ver a los Dioses. Procede a increparlos duramente. Nada tienen que hacer en Niebelheim. Alberich canta singularmente violento y casi con buena voz:
| Die in linder Lüfie Weh’n | ¡A vosotros, que vivís en las |
| da oben ihr lebt, | altas cumbres, |
| lacht und liebt: | donde sopla el dulce zéfiro, |
| mit goldner Faust | que amáis y reís, |
| euch Göttliche fang’ich | os aprisionaré a todos en mi puño |
| mir alle! | de oro! |
| Wie ich der Liebe abgesagt, | ¡Igual que yo renuncié al amor, |
| alles, was lebt, | así todo cuanto vive habrá |
| soll ihr entsagen! | de hacerlo también! |
| Mit Gode gekirrt, | Sobre añoradas cumbres, |
| nach God nur soll ihr noch | entregáis a felices pensamientos |
| gieren! | vuestra tranquila vida; |
| Auf wonigen Höhn, | ¡Inmortales moradores |
| in seligem Weben wiegt ihr | que con lujuria |
| euch; den Schwarzalben | despreciáis a los negros |
| verachtet ihr ewigen schwelger! | gnomos! |
| Habt Acht! Habt Acht! | ¡Guardaos, guardaos de mí! |
| Den dient ihr Männer | Porque una vez que tu pueblo |
| erat meiner Macht, | se halle bajo mi poder, |
| eure schmucken Fraun | vuestras delicadas mujeres |
| die mein Fretn verschmäht, | que han rehusado mis deseos |
| sie zwingt zur Lust sich der | sucumbirán a los placeres del |
| Zwerg, | enano, |
| lacht Liebe ihm nicht! | aunque el amor ya no le sonría. |
| Ha ha ha ha! | Ja, ja, ja, ja! |
| Habt ihr’s gehört? | ¿Me oísteis? ¿Me habéis entendido bien? |
| Habt acht! | ¡Guardaos de mí! |
| Habt acht vor | ¡Guardaos |
| dem nächtliche Heer; | del ejército de las tinieblas! |
| entsteigt des Niblugen | Cuando el tesoro del Nibelungo |
| Hort | emerja |
| aus stummer Tiefe zu | del silencioso abismo al mundo de |
| Tag! | la luz![157] |
Wotan está furioso y a punto de atacarlo, pero Loge le pide que no intervenga. Con zalamerías muéstrase impresionado ante el poder de Alberich.
Ruega a este último que les haga una demostración con el yelmo. El nibelungo primero se transforma en una horrible serpiente. Loge demuestra estar horrorizado, en tanto que Wotan se limita a reír de la impresionante aparición. Luego, el enano se metamorfosea en sapo. Aquí los Dioses aprovechan para capturarlo y arrancarle el yelmo, con lo cual Alberich, desesperado y en manos de sus enemigos, toma su primitiva forma. Lo amarran en un periquete y proceden a llevarlo a la superficie de la tierra.
Nuevamente el decorado de la escena segunda. Alberich es obligado a desprenderse de su tesoro. A una orden suya, los esclavizados nibelungos traen tales riquezas para depositarlas a los pies de los Dioses. También, por fuerza, cede el yelmo mágico y el Anillo, base este último de todo su poder.
Entonces es puesto en libertad, pero antes de irse lanza una maldición sobre el Anillo: cualquiera que lo use morirá de muerte cruel y terrible. Por primera vez escuchamos el motivo de La Maldición.
Otra vez aparecen los gigantes, ahora trayendo a Freia. No bien la Diosa se manifiesta, las demás deidades rejuvenecen.
Fáfner y Fásolt piden una cantidad de oro que sea suficiente como para tapar a Freia por completo. Pero ni con todo el tesoro de Alberich y ni siquiera el yelmo mágico, logran ocultarla por completo. Aún se ven los ojos de la Diosa. Los gigantes exclaman que el Anillo será suficiente como para taparlos, pero Wotan se rehúsa terminantemente a desprenderse de él. Piensa usarlo para sus propios fines, ávido de un poder todavía mayor.
De pronto se abre la tierra y aparece Erda, Diosa de la sabiduría terrenal, quien advierte a Wotan del peligro:
| Weiche, Wotan! Weiche! | ¡Cede, Wotan, cede! |
| Flietides Ringes Flúch! | ¡Escapa a la maldición |
| Rettungslos | del anillo! |
| dunklem Verderben | ¡Irremediablemente su posesión |
| weiht dich sein Gewin. | te condenará a una sombría destrucción![158] |
La contralto, gordísima, de tetas pomposas y vestida con un tutú blanco armado con flejes de hojalata, había salido a escena por un agujero del piso, elevado por medio de un gato o crick: de esos que sirven para cambiar ruedas a los camiones. Así, de pie sobre una plataforma redonda, fue apareciendo de manera algo temblorosa y discontinua. El resplandor sobrenatural que acompaña a la aparición, por razones técnicas debió ser reemplazado por el follaje lívido, cadavérico, difuminádo mediante una gran vela que la contralto sostenía en su mano. Ella carraspeó como los ángeles y comenzó a cantar lo anterior, subiendo el tono poco a poco, hasta alcanzar un majestuoso y solemne relincho, que acabó en media docena de gallos:
¡Kiée! ¡Criée! ¡Griée! ¡Trée! ¡Fráa! ¡Griáa!…
Le falló la voz. Pero eso era natural, si tenemos en cuenta que el órgano vocal de esta cantante se hallaba en completa declinación.
Pero de pronto, ante la estupefacción del Vicesubsecretario —que continuaba en el Palco de las Viudas y casi enfermo de risa—, ocurrió un hecho prodigioso.
El tutú de la contralto crujía como una seda muerta. Las ballenas de hojalata hacían jincle, chuncle. Y de pronto, ella… comenzó a cantar bien.
De un minuto al siguiente se transformó en una Erda en serio, solemne y magnífica, que nada tenía que envidiarle a Ernestina Schumann-Heink o a cualquier otra. Era como si de pronto, en la sala, hubiese descendido el espíritu de Wagner.
Wotan interroga a Erda. Ésta responde: ella es quien ve todo cuanto fue y cuanto será. Es tan grande el peligro en que se encuentran tanto Wotan como todos los Dioses, que esta vez no ha mandado a sus hijas las Normas para advertirlo, como es su costumbre, sino que ella en persona ha llegado hasta allí. Está a punto de empezar la destrucción u Ocaso de los Dioses, a causa de la Maldición que acompaña al Oro del nibelungo. «Te lo aconsejo: ¡despréndete del Anillo!».
Wotan quiere detenerla para averiguar más, pero Erda se hunde en el abismo, con lentitud siempre con la vela en la mano.
Es difícil explicar por qué, a partir de un momento dado, el Vicesubsecretario ya no pudo reírse. Era cómo escuchar grabaciones arruinadas en viejos discos de pasta, pero con los mejores cantantes del mundo. Igual a una de esas emisiones radiales: «Recordando viejos artistas», o algo así, que cuando uno distraído las pesca por el medio, lo primero que dice es: «¡Pero qué malos son! ¿Cómo es posible que transmitan interpretaciones de aficionados?». Al ratito nos enteramos de que son nada menos que el gordo Melchior y la Traubel. Lo mejor de lo mejor. ¡Y uno los llamó «aficionados»! «¿Pero cómo puede ser que me haya equivocado tanto?». Después vendrá la explicación: se trata de grabaciones antiguas, en discos de 78, ya inhallables, que transmiten como curiosidad por esta única vez. Desesperación por no haber grabado todo el programa. El sonido es defectuoso pero tiene algo que encanta. No obstante, cuesta acostumbrarse; cuando uno lo empieza a encontrar bello, el programa está por terminar. Lo mismo ocurría con esa increíble representación de El Anillo dél Nibelungo, en un teatro de crotos. El Vicesubsecretario se emocionó con Erda, pese a todo y como se ha sugerido.
En varios momentos escénicos, no sólo en el descripto, los cantantes adquirían verdadera fuerza dramática: Donner invocando a la tormenta, por ejemplo; o algún momento de la salvaje maldición de Alberich. Vale decir: casi siempre los artistas cantaban pésimo el principio y el fin de sus parlamento; pero en todo el medio parecían otros, alcanzando alturas sobrecogedoras y sublimes. En esos instantes hasta la orquesta tocaba bien y además parecía dirigida por Georg Solti. El Vicesubsecretario comprendió que allí ocurría algo muy raro. En absoluto era cosa de risa.
Volvemos a la escena. La advertencia de Erda ha hecho vacilar a Wotan. El rostro del Dios parece arrebatado por dudas y sombríos pensamientos. Tomando una súbita decisión arroja el Anillo sobre el tesoro y Freia queda libre. Inmediatamente surge una disputa entre los gigantes por el reparto del botín. Fáfner mata a Fásolt con un golpe de maza y se marcha con todo. Los Dioses miran horrorizados el suceso. Wotan, por su parte, comprende que la Maldición del Anillo se empieza a cumplir. Bien que se alegra de haberse desprendido de él, pero también sabe que han quedado problemas sin resolver: el Anillo anda suelto por el mundo causando destrucción. Sólo si volviese a las Ninfas del Rhin, sus legítimas poseedoras, terminaría al mismo tiempo ese descontrolado, maléfico poder, y la Maldición. El Oro volvería a ser inmaculado como al principio y los Dioses evitarían su próximo fin. La tragedia consiste en que a Wotan el dominio de los acontecimientos empieza a salírsele de las manos. Desprendiéndose del Anillo todavía no se ha salvado del todo; a lo sumo consiguió una postergación. En su mente, poco a poco, se forja una idea: un hombre, un héroe, realizará la hazaña de salvar a hombres y Dioses, simultáneamente, volviendo el Oro al lecho del Rhin. Toma una espada que había pertenecido al tesoro y que los gigantes olvidaron, y con ella saluda al castillo. Mediante ésta y el héroe que la empuñe, el Dios espera obtener su salvación. El tema de La Espada, muy importante en las óperas que siguen en la tetralogía, se deja oír desde la orquesta por primera vez.
Donner golpea su martillo contra las rocas y se forma una gran tormenta.
Una vez que ésta ha terminado, sale el arco iris. Usándolo como puente, los Dioses caminan por el cielo y se dirigen a Walhalla.
Con furia cayó el telón. Había finalizado la primera ópera de la tetralogía. Entonces se oyó un ruido horrísono, llamado piñoneo, que es una forma estruendosa de aplaudir con las llaves, poniendo el manojo en una mano y golpeando la palma con otra.
La Walkiria
Escena primera
El Preludio nos describe una terrible tempestad: el trueno y los continuos ramalazos de la lluvia. En realidad afuera llovía en serio, lo cual fue una suerte pues ello liberó a los músicos de buena parte de su penosa tarea. Se levanta el telón. Interior de la cabaña de Hunding. Un fresno crece en medio del pobre aposento, tapizado con pieles de animales salvajes —las tales bestias, presuntamente feroces carniceras, fueron reemplazadas por algunos bichos más inofensivos y accesibles: carpinchos, nutrias, cuises, una vaca y treinta y dos ratones campesinos. Conseguir todo ello costó muchísimo, no vaya a creerse.
Hundida hasta la guarnición en el tronco del árbol, está la espada que Wotan empuñó para saludar a Walhalla en el final de El Oro del Rhin. Hay un fuego mortecino en uno de los rincones —para que no se declarase un incendio en el foro, rodearon el fogón con ladrillos refractarios lo más disimuladamente posible. Los Bomberos de Arena asignados para cuidar la escena, bicharon avizores tras bambalinas y durante todo el Acto I, listos con sus baldes. Estaban atentísimos por si se desencadenaba alguna tragedia no prevista y que, por su cuenta, procurara sumarse aleatoria al drama del libreto.
Se abre la puerta y aparece Sigmundo, débil y tambaleante; se tiende al lado del fuego. No sabe que ha entrado en la cabaña de Hunding, su peor enemigo y procura dormir.
Desde el otro aposento y atraída por el ruido, aparece la mujer de Hunding: Juanita la Esquelética, llamada también La Assoluta, famosa diva del pasado, quien encarna descarnadamente a Siglinda.
Es forzoso que, antes de proseguir con el desarrollo de la acción, hablemos siquiera algunas palabras sobre esta magnífica prima donna. El arte primero de Juanita la Esquelética no fue el canto sino el baile. Sus chacareras danzadas mostraban una aptitud que descendía en forma directa de la Pavlova y de Isadora Duncan, ya que no desdeñaba las innovaciones de esta última. Era famoso su pas de trois del acto nonagésimo segundo de la ópera-ballet Il Putifar da seta, del compositor italiano Enrico Cametricci. Pero los peninsulares no satisfacían del todo sus aspiraciones titánicas y germanicidas; así pues, girando ciento ochenta grados se pasó con armas y bagajes a Wagner. Primero —cosa de irse acostumbrando al gran salto—, cantó, danzó y habló en zarzuelas. Muy recordada su versión de Doña Francisquita.
Las notas bajas de esta soprano eran un graznido, las agudas un chirrido y las medias, de una grisura monocorde.
Adecuadísimo todo.
Sigmundo y Siglinda conversan y se sienten atraídos, el uno por el otro, en forma irresistible. Hunding regresa y brinda hospitalidad al desconocido. Siglinda prepara la cena, al tiempo que Sigmundo narra al matrimonio su trágica historia. Cuando era un niño y volvía con su padre Wálse de una expedición de caza, encontraron que la tribu de los Neidungs —a la cual pertenece Hunding, como luego nos enteramos— había incendiado su hogar, raptado a su hermana y asesinado a su madre. Más adelante, estos mismos enemigos mataron a su padre y, desde entonces, lo han sometido a una implacable persecución.
Hunding, con su voz profunda de bajo, marcial y terrible, revela a Sigmundo que él es precisamente el jefe de los Neidungs. Por desgracia las sagradas leyes de la hospitalidad no le permiten matarlo. Puede dormir seguro esa noche. Pero no bien despunte el día lo retará a duelo. Hunding, con torva expresión, se retira al otro aposento junto a Siglinda.
Sigmundo queda solo, iluminado por los resplandores rojizos de los tizones. Desesperado y magnífico, pregunta al padre ausente dónde está la espada que él le prometiera; arma terrible que habría de transformarlo en invencible paladín:
Wälse! Wälse!
Wo ist dein Schwert?
das starke Schwert,
das im Sturm ich schwänge,
bricht mir hervor aus der Brust,
was wütend das Herz noch hegt?
Se derrumba en ese momento una parte de las ascuas de la hoguera y sus resplandores hacen brillar la empuñadura de la espada, hundida en el árbol. Sigmundo está distraído y, pese a verla, no se percata de que ésa es la respuesta. El derrumbe de las ascuas, diremos de paso, lo produjo un tiquín mediante el auxilio de una pértiga. Pero lamentablemente fue tan torpe y poco habilidoso que todos lo vieron: a él y a su palo empatillado.
Aparece Siglinda, quien ha dormido a Hunding con un filtro. Ella revela a Sigmundo que la espada del árbol es un arma absoluta. Durante la fiesta de su forzado casamiento con Hunding —ya que él la secuestró luego de asesinar a su madre e incendiar su hogar— apareció un anciano, tan extraño como terrible. Mediante la orquesta —la cual hace todo lo que sabe y puede— comprendemos que el falso viejo no es otro que Wotan con un disfraz: oímos el Leit motiv El Poder de Wotan. El visitante miró despectivo al aterrorizado grupo y hundió hasta la empuñadura aquella espada, diciendo que sólo un gran héroe podría sacarla. «¿¡Dónde estará ese héroe que ha de rescatarme!?», pregunta Siglinda. Sigmundo, con arrebatada confianza y amor le dice que él es ese paladín, puesto que la espada le está destinada.
La puerta de la cabaña se abre de par en par y Siglinda se asusta. «No temas: es la primavera que ha llegado», dice Sigmundo abrazando a Juanita la Esquelética. En el diálogo que sigue, Sigmundo y Siglinda comprenden que son hermanos. Él, lleno de entusiasmo y amor, corre hasta el fresno y arranca la espada con un solo tirón. La blande orgulloso ante Siglinda quien se arroja a sus brazos.
Acto II
Los dos hermanos y amantes han huido de la cabaña de Hunding. Se prepara una gran batalla entre Sigmundo y el marido engañado.
En una escarpada roca, el Dios Wotan conversa con Brunilda, una de las nueve hijas walkirias que le ha dado Erda, Diosa de la sabiduría terrenal.
Con éstas, más la ayuda de todos los héroes muertos que las mencionadas doncellas guerreras llevan a Walhalla, Wotan espera derrotar a las huestes de Alberich, que el malicioso enano está preparando para destruir a los Dioses y así vengarse de la pérdida del Anillo. A toda costa hay que impedir que el monstruo se apodere otra vez de la sortija, pues con ella será invencible. La pieza forjada con el Oro sigue bajo la custodia del gigante Fáfner, quien ahora, transformado en horripilante dragón gracias al Tarnhelm o yelmo mágico, se halla guarecido en una caverna. Wotan cuenta con Sigmundo para que lo ayude en esta tarea de purificación que ha escapado a su control por causa de sus propios errores: es preciso que Sigmundo, luego de matar a Hunding, aniquile a Fáfner y devuelva el Anillo a las Ninfas del Rhin. El agua del majestuoso río lavará la joya mortífera tanto de su Maldición como de su peligroso poder y todos, hombres y Dioses, podrán respirar tranquilos. Una nueva vida llena de alegría surgirá en el mundo.
Para Brunilda, la walkiria, está perfectamente claro que Wotan odia a Hunding. Por todas las razones antes alegadas, a las cuales se suman otras de afecto personal, el Dios desea el triunfo de Sigmundo. Así pues, ella apoyará al héroe en su batalla con Hunding. Luchará invisible a favor del héroe. La doncella, lanzando un fiero grito de alegría, desaparece tras unos montes.
Aparece Fricka, esposa de Wotan. Lo increpa furiosa reprochándole su predilección por el Wálsung —nombre de la tribu a que pertenecen Sigmundo y Siglinda. Hunding le ha pedido ayuda para que ella, como Diosa protectora del matrimonio, lo respalde en la contienda. Fricka alega que Sigmundo ha roto el vínculo matrimonial. Si Wotan no satisface su pedido, se considerará ultrajada para siempre. Wotan niégase a ceder. Calla a Fricka lo importante que es para los Dioses el triunfo de Sigmundo; tampoco ella lo comprendería, cegada por su estrechez de visión. Le dice que no es verdad que ella, como Diosa, no le importe; le recuerda que para conseguirla y para forjar la lanza de su poder, sacrificó uno de sus ojos. Tal es su infinito amor por ella. Fricka está lejos de haber sido convencida; colérica, exige la victoria de Hunding. Wotan se ve obligado a ceder. Fricka se retira contentísima sin imaginar la tragedia que desencadenará sobre su esposo y sobre sí misma, al aniquilar el arma secreta de Wotan.
Como nota interesante, debe decirse que el árbol con el cual Wotan forjó su lanza, arrancando una de sus ramas, era el fresno Igdrazil, el que sostenía el mundo. Luego de que el Dios extrajo la rama del titánico árbol, éste se secó haciéndose pedazos. El mundo y sus leyes, ahora, está sostenido por la lanza de Wotan, que reemplazó al árbol. Es muy simbólico que el vegetal en el cual Wotan hundió la espada preparada para Sigmundo sea también un fresno. El árbol terrestre es imagen del árbol divino y cumple las mismas funciones de éste: sostener el mundo ya que, de la espada que contiene, Wotan aguarda la salvación.
Luego de la partida de la orgullosa y enceguecida Fricka, vuelve Brunilda para recibir las últimas órdenes de Wotan. La walkiria espera impaciente su indicación para partir hacia la batalla. Ante su estupor ve que el Padre de los Dioses ha cambiado de idea: ahora es Hunding quien vivirá y Sigmundo el destinado a la muerte. La walkiria, casi insubordinada, le dice que pese a sus órdenes protegerá a Sigmundo. El Dios, enfurecido, se yergue en todo su poder. Le ordena partir de inmediato y cumplir sus órdenes al pie de la letra. Ella se va, turbada por orden tan odiosa.
La escena cambia. Sigmundo y Siglinda, en soledad, escuchan a la jauría de Hunding que se acerca. Antes de caer desvanecida, ella le pide que la abandone pues se convertirá en su perdición. Mientras Sigmundo vela dulcemente el agitado sueño de su amada, aparece Brunilda. Comunica a Sigmundo que la suerte de las armas le será adversa. Pero le dice también que no se preocupe: de cualquier forma, ese mismo día él estará en Walhalla con los otros héroes. Sigmundo pregunta si Siglinda lo acompañará. La walkiria le contesta que no, como es natural. «Pues entonces no me interesa», responde Sigmundo, y agrega que esa morada carece para él de atractivos. «¿Tan poco aprecias a Walhalla?», pregunta la walkiria extrañadísima, ya que ella como doncella no comprende qué es el amor. Cuando ve que Sigmundo está por matar a Siglinda para evitar su caída en poder de Hunding, la walkiria —enternecida— detiene su mano. Promete ayudar al Wálsung; al mismo tiempo le revela que Siglinda lleva un hijo suyo en las entrañas.
Sigmundo y Hunding luchan en un duelo a muerte. La walkiria anima constantemente a aquél y lo protege con su escudo. Sigmundo dispónese a traspasar a Hunding. Se escucha triunfal el motivo de La Espada pero que, al punto, es aplastado por el leit motiv El Poder de Wotan. El Dios interviene y con su lanza hace mil pedazos la espada de Sigmundo. Hunding aprovecha para matarlo, al tiempo que la walkiria se apresura a recoger los fragmentos del arma destrozada; con su caballo pone a salvo a Siglinda huyendo ambas de la ira de Wotan. El Dios, lleno de furia y desprecio, se vuelve a Hunding, quien está de lo más entretenido sacando su lanza del pecho de Sigmundo. Wotan le dice: «Parte, esclavo, y dile a Fricka que ahora ha sido vengada». Hunding muere en forma instantánea, fulminado por el odio del Dios.
Acto III
Las walkirias, montadas en sus caballos mágicos que cabalgan por el cielo, comienzan a reunirse en la cumbre de una montaña. Lanzan sus belicosos gritos de batalla y bromean entre sí con sus ininteligibles chanzas de criaturas divinas.
Notan la ausencia de Brunilda, quien al fin aparece trayendo a Siglinda sobre un corcel. Las otras walkirias la miran aterrorizadas por su desobediencia.
Siglinda, que acaba de salir de su desvanecimiento, desea morir. Brunilda la disuade, enterándola de su embarazo. «Llevas en tus entrañas al hijo de Sigmundo». Le pide que, por ella, lo llame Sigfrido. Le hace también entrega de los fragmentos de la espada. Sigfrido, cuando sea mayor, ha de reforjarla y continuar la obra de su padre. Siglinda huye hacia un paraje a donde Wotan jamás va: una espesa selva donde habita un poderoso dragón que custodia el Anillo de Alberich.
Las nubes se arremolinan como en una tormenta. Es Wotan que se acerca. Las walkirias desean esconder a su hermana de la vista del Dios; pero cuando éste pregunta furioso dónde se encuentra Brunilda, la hija desobediente, ella se presenta de manera voluntaria.
El castigo que el Dios prepara para ésta es realmente terrible: será despojada de su divinidad, transformada en mortal, y depositada a la vera de un camino. El primer facineroso que pase la hará suya. Las hermanas de Brunilda suplican clemencia. Wotan amenaza: o cesan en sus ruegos o les pasará lo mismo. Las walkirias huyen dando gritos de horror. Ya solos, Brunilda logra aplacar la ira de Wotan. Éste, aunque no desea demostrarlo, está enternecido y disminuye algo la terrible pena. La despojará, es cierto, de su divinidad; pero ha de rodearla con una barrera de llamas, para que ningún cobarde se atreva a trasponerlas. En esta forma, sólo podrá poseerla un héroe. Wotan besa a la walkiria en la frente y ella cae en un pesado sueño. El Dios, con mucha ternura, extiende el cuerpo exánime de Brunilda sobre el musgo y la tapa con su escudo. Luego invoca a Loge, Dios del Fuego, para que rodee el lugar con un anillo de llamas. Wotan la mira por última vez como despedida y desaparece tras las rocas incendiadas.
El telón marcó el final de la segunda parte de la tetralogía. Los crotos, ajustándose al más ortodoxo de los criterios, daban una ópera diaria. Como el Vicesubsecrerario no podía dormir al descampado, por un privilegio especial, que Moyaresmio le extendió graciosamente, viviría en el teatro hasta el fin del ciclo de los nibelungos. Al principio el Vicesub estaba encantado. Pasaba un poco de frío pero se podía aguantar. Además sentíase una especie de Fantasma de la Ópera, recorriendo los pasillos con un candelabro hecho con tabla y palo de escoba. Cada tanto la mortecina luz sobre su mano, se ensamblaba con los reflejos rojizos de una antorcha clavada en determinada pared. El tono lívido se unía así al rojo, que acariciaba su espalda a medida que pasaba. Parecía un blanco espectro vestido con capa púrpura.
Después comenzó a impresionarlo la presencia sobrenatural y cavernosa del teatro. A veces le parecía que aquel monstruoso conjunto de trastos, ese museo fantástico, era el cuarto de derrota de una nave espacial, lanzada al espacio para un viaje de mil años y a mitad de camino de su destino final. Si el viento era leve y no se escuchaba su silbido, los crujidos del maderamen podían atribuirse a la estructura en ruinas del cohete. Pero si no soplaba ni la más leve brisa, esta ilusión resultaba destruida por los ruidos de la naturaleza que se filtraban a través de las paredes.
El Vicesubsecretario no quería saber más nada con la trascendencia. Ya tenía bastante. Sintió cosas que lo dejaron impresionado y confuso.
Al otro día, puntualmente, comenzó la representación de
Sigfrido
Acto I
El enano Mime —hermano de Alberich—, a quien ya vimos en El Oro del Rhin, está trabajando en la fragua de su antro tenebroso. Lleva un gorro muy audaz de policresta y túnica de airosas plumazones tiznadas para darle carácter. Por un momento sospechamos habernos equivocado de ópera: aquello más bien parece un traje de Papageno.
El nibelungo se queja sin cesar, según su costumbre. Los tonos sombríos de la orquesta nos van describiendo el alma retorcida del enano. Sigfrido, a quien Mime engañó diciéndole que él es su padre, le ha dado orden de que forje una espada. Mime, quien ha sido un metalúrgico lo suficientemente avezado como para construir el Tarnhelm o yelmo mágico, no es capaz en cambio de hacer una espada para Sigfrido. Él, de manera invariable, la rompe de un solo golpe. En ese momento entra Sigfrido y exige al nibelungo la espada prometida. Entrar, al menos, fue la intención del artista. Patinó cayendo. Trepidó el culo palpitante haciendo vibrar los tablones. Sus asentaderas quedaron desparramadas por el suelo como un calendario. Era tan pesado y gordo que ya hacía varios años que pretender encontrarle el ombligo o pupo era una sutileza, por no decir un sofisma.
El golpe fue tan violento y fragoroso que osciló la lucerna. De su trasero quedó nada más que un bosquejo. Por lo demás, la onda expansiva produjo una turbulencia en el aire. Humilladísimo (el piso) rindió vasallaje a aquellos formidables glúteos. Quedó un semi pozo o comba perpetua. Algunos ignorantes pensaron que era parte de la ópera. Se incorporó tras algunas dificultades. No podía pedir ayuda a Mime, esto ya se comprende.
Sigfrido exige, pues, la espada prometida. Mime la entrega temeroso y el héroe la hace polvo una vez más, diciéndole que aquello no sirve para nada. Mime le reprocha su ingratitud. Sigfrido escucha tales palabras con desprecio. No cree en absoluto el cuento de que el otro es su padre. Lo siente en la sangre. Presa de un ataque de furia, casi estrangula al enano para obligarlo a confesar el misterio de su origen. Aterrorizado, Mime cuenta la verdad: es hijo de una fugitiva que se refugió en su caverna y murió cuando lo dio a luz. Como prueba de que sus palabras son verdaderas, le muestra los pedazos de la espada de su padre Sigmundo, que, en la ópera anterior, Wotan rompió con su lanza. Arrebatado de júbilo, Sigfrido ordena a Mime que le haga una espada con esos fragmentos y se retira.
Mime queda solo, renegando por la tarea que le espera, cuando de pronto entra a la caverna El Caminante. Por la orquesta comprendemos que se trata de Wotan con uno de sus disfraces, cosa que Mime ignora. Cuando el Dios canta, lo hace con hermosa grandeza y tranquila dignidad. Advierte a Mime lo que el enano ya sospecha: jamás logrará unir los pedazos de la espada. Sólo un héroe que no conozca el miedo podrá hacerlo. Ante el terror del enano, agrega que la vida del gnomo dependerá precisamente de la voluntad de ese paladín. El Caminante se retira. Vuelve Sigfrido y le exige la reforja de la espada.
Pero Mime ya ha tomado su decisión. Halagará a Sigfrido y lo utilizará para sus propios planes. Como sabe que Sigfrido no conoce el miedo, le habla de la existencia de un terrible dragón que vive en una caverna.
Matarlo sí que sería una empresa digna de un héroe. Lo que el enano pretende es que Sigfrido saque de en medio a Fáfner, quien vigila el Anillo noche y día; así, una vez eliminado este obstáculo, él se apoderará de la joya y será dueño del mundo.
Sigfrido decide reforjar él mismo la espada de su padre, vista la inutilidad de Mime en tal sentido. Luego, ya en posesión del arma poderosa, irá a desafiar al horrible dragón.
El tenor interpreta la admirable escena de La Forja de la Espada. Aquí se repite el fenómeno, extraño e incomprensible que notamos en otros momentos culminantes de El Anillo del Nibelungo, durante esta increíble representación en el Falso Bayreuth: el artista canta pésimo los primeros y los últimos segundos de ese pasaje, pero ofrece una magnífica y arrebatadora versión de todo el medio; sin grietas ni fisuras, como un gran divo.
Sigfrido termina de forjar la espada, y con un grito de alegría corta el yunque mediante un solo terrible golpe.
Acto II
Alberich acecha frente a la entrada de la caverna de Fáfner —ahora transformado en dragón—, esperando el menor descuido de éste para robarle el Anillo. Pero Fáfner no baja la vigilancia un solo momento. Aquel sobreexcitado dragón era una extraña mezcla de animales. Soliviantaba un poco el mirarlo. Al menos en un principio, por la falta de costumbre. Parecía una tortuga inmensa con patas de elefante con botas. Perforando el calzado del plantígrado salían unas inmensas y filosas uñas de tigre dientes de sable, que a su vez estaban recortadas. Lo siento, pero no hay otra manera de transmitir la imagen. Desde arriba y con sogas movían la inmensa cola articulada, como si fuera un títere. En el interior del monstruo estaba el cantante que interpretaba a Fáfner, cuya misión —aparte de las filarmónicas— consistía en azotar un brasero con un fuelle a fin de producir una humareda convincente. Además, mediante cuerda y roldana, cerraba y abría las fauces de la horrible bestia.
Los bomberos de arena, de lo más vigilantes. Por las dudas.
Aparece el Caminante. Alberich lo interpela lleno de odio, acusándolo de intervenir para cambiar el curso natural de las cosas. Wotan niega tal afirmación.
Fáfner se despierta. La orquesta describe de manera magnífica la presencia del terrible dragón. El Caminante lo entera de que su fin está próximo: un joven héroe se acerca para darle muerte. Fáfner no está dispuesto a desprenderse de su tesoro y muchísimo menos del Anillo, así tal empeño le cueste la vida. El Caminante (Wotan) y Alberich se alejan, cada uno por su lado.
Aparecen Mime y Sigfrido. Luego de atraerlo al lugar de la bestia, el enano se escabulle y elige un observatorio para ver en seguridad la gran pelea que se avecina. Sin embargo, nada más lejos de Sigfrido que el pensamiento de combatir. En ese momento piensa en sus padres y en el origen de su nacimiento. Un pajarillo del bosque hace oír su voz. Sigfrido, muy teutónico, no encuentra mejor cosa que responderle con una tocata en su cuerno. El ruido despierta a Fáfner, quien sale de su caverna dando gritos horrísonos. Sigfrido se ríe de él y, luego de una batalla, le atraviesa el corazón con su espada. Esto estuvo a punto de terminar en tragedia, pues el arma al atravesar de un puntazo la estructura, volcó el brasero. Adentro el cantante se vio en figurillas para dejar todo en orden.
Fáfner agoniza. Respetando el valor del héroe, con su último aliento le advierte que Minie planea asesinarlo.
Una gota de la sangre del dragón cae sobre la mano de Sigfrido; al llevársela a los labios, adquiere el poder de interpretar el lenguaje de los pájaros. El ave del bosque, para quien antes había tocado su cuerno, le revela el poder del Anillo y del yelmo mágico, que es parte del Tesoro de Fáfner.
Mime se acerca a Sigfrido y lo invita con una bebida envenenada. Pero el otro ya está advertido y le da muerte.
El pájaro le habla de una hermosa doncella que está dormida en una cumbre montañosa rodeada por un anillo de fuego. Sigfrido se dispone a partir en el acto con aquella dirección.
Acto III
Una montaña, en noche de tormenta. El Caminante (Wotan), invoca a Erda, Diosa de la Sabiduría Terrenal. Desea consultarla para averiguar cómo puede evitar el destino terrible que se avecina y que él mismo forjó. En otras palabras: cómo puede impedir el ocaso de los Dioses. Erda le declara que él tiene constantemente a su lado a la sabia Brunilda, la walkiria, hija de ambos. ¿Por qué no le hace a ella las preguntas? ¿Qué necesidad tiene de venir a perturbarla? Wotan confiesa que Brunilda ha sido castigada con el despojo de su divinidad. Ahora es una mortal y no puede consultarla. Erda es absolutamente implacable: no está dispuesta a brindar consejo a un Dios que castiga a los demás por obedecerlo —pues en realidad la desobediencia de Brunilda que tanto enoja a Wotan en La Walkiria, no es tal: ella, al tratar de proteger a Sigmundo, no hizo otra cosa que obedecer los secretos deseos del Dios, quien amaba y necesitaba a Sigmundo.
Wotan, luego de oír la implacabilidad de Erda, se resigna y acepta su fin. El mundo, que hasta ahora está regido por las runas del Pacto, grabadas en su lanza mágica, queda como herencia suya para Sigfrido. Éste, ahora, posee el Anillo y es invencible. Rescatará a Brunilda y heredará el mundo. Con gusto se subordinará a él y a su joven y nueva primavera. La Orquesta Estable del Falso Bayreuth nos hace oír el pasaje orquestal La Herencia del Mundo. Pero no desfigurado horriblemente, sino de manera convincente y magnífica.
Wotan, dueño ahora de renovada esperanza —puesta no ya en sí mismo sino en otro—, aleja a Erda, quien se hunde nuevamente en la tierra.
Wotan es fiel hasta el fin[159]. Con infinita grandeza se pone en el medio del camino que Sigfrido tomará para llegar a la roca de la walkiria, aun sabiendo que ya no tiene fuerzas para oponerse al héroe, ni para cambiar el curso de los acontecimientos. Tampoco desea torcer las cosas a partir de este momento, pues en su fuero íntimo ya ha dado la égida a Sigfrido.
El joven héroe aparece. El Caminante, Wotan, le cierra el paso para provocarlo. Su derrota, que ya ha tenido lugar antes, lentamente en el mundo espiritual y fantástico de los símbolos, debe tener ahora su resolución material y abrupta. Wotan se ríe de Sigfrido en su cara, y le hace una pregunta tras otra acerca del origen de la espada que porta el héroe teutónico. Bien sabe Wotan las respuestas. Sigfrido replica que todo eso no es asunto suyo; mejor haría en revelarle el camino hacia la roca de Brunilda, pues el pájaro que lo guiaba, ha huido asustado por los cuervos, eternos acompañantes del Dios. Éste le dice: él en persona destrozó esa espada con su lanza muchos años atrás. Debe andarse con cuidado pues está dispuesto a hacerla pedazos nuevamente. Sigfrido se arrebata de coraje, creyendo que al fin vengará a su padre Sigmundo. Supone que Wotan es el asesino de su progenitor y, en cierta forma, es así. Wotan interpone su lanza mágica para no dejarlo pasar, pero el héroe la hace trizas con un golpe de su arma.
Casi ocurre a la inversa: aquel Sigfrido gordísimo por poco entra en hecatombe al tropezar. Suerte que se recuperó justo a tiempo, sino habríase autoinmolado con esa espada peligrosísima.
Desde este momento, así como el fresno que sostenía el mundo se secó no bien Wotan arrancó de él una rama para construir su lanza, y todo el universo pasó a descansar en ella con sus leyes y runas, así también cuando Sigfrido rompe la lanza del Caminante, destruye el orden antiguo y el cosmos pasa a depender del héroe y de su espada. Recordemos que ella también fue arrancada de un fresno.
Sigfrido ignora no sólo la identidad del Caminante sino que no tiene la menor idea de las derivaciones que tendrá su funesta hazaña. Está lejos de imaginar que él —Sigfrido— se ha convertido en soporte de lo creado.
Frágil soporte, diría yo; precario centro de gravedad es Sigfrido para el cosmos y una fácil presa para Alberich, pues el héroe carece de astucia: únicamente cuenta con su coraje. Para dirigir el mundo (y protegerlo) le falta la experiencia y la sabiduría de los Dioses. Al romper esa lanza mágica Sigfrido queda a la deriva, cortado del auxilio divino: ahora los poderes celestiales no podrán ayudarlo aunque quieran. Tanto él como Wotan han caído bajo el poder de la Maldición del enano.
Sigfrido llega a la roca de la walkiria. Volvemos a oír el tema de El Fuego mágico y El Sueño de Brunilda, de la ópera anterior, pero ahora entremezclados con el leit motív del héroe, para revelarnos que está atravesando las llamas. Encuentra a Brunilda, quien se halla cubierta aún por su escudo, tal como la dejara Wotan (al dormirla). Sigfrido la despierta con un beso y ella saluda al sol y a la mañana. Por un momento escuchamos el tema de La Walkiria, como para demostrarnos que a ella todavía le quedan vestigios de Su esencia divina. Pero este motivo conductor pronto es reemplazado por uno nuevo y definitivo: el de Brunilda humana, hecha mujer por amor a Sigfrido. Sólo una vez más Brunilda volverá a ser una suerte de walkiria y escucharemos el tema asociado: en el final de la ópera que viene, cuando ella se arroje a las llamas de la pira funeral de Sigfrido.
El gordo aplaca poco a poco los temores femeninos de Brunilda, para quien el amor es un sentimiento nuevo y, mediante un dúo magnífico, la ópera finaliza al tiempo que oímos el tema La Decisión de Amar.
El Ocaso de los Dioses
Vemos a las tres Normas, hijas de Erda —Madre de la Sabiduría Terrena—, hilando el hilo del Destino. Recuerdan el pasado, ven el presente y adivinan el porvenir. Una vez más nos es contada la historia de cómo sacrificó Wotan uno de sus ojos —el de la visión espiritual— para conseguir a Fricka. Cómo forjó la lanza de los Pactos con una rama del fresno del mundo, el cual se hizo pedazos. Ahora Wotan ha dado orden a todos los héroes congregados en Walhalla, de juntar esa inmensa cantidad de leña y apilarla alrededor del castillo de los Dioses. Una chispa bastará para que Walhalla, Dioses y héroes lleguen a su ocaso. Ante su horror las Nornas terminan por comprender que la Maldición de Alberich es la roca donde se está cortando el hilo del Destino. Dicho hilo, en efecto, delgado ya como un cabello, se destruye. Ellas, pese a su sabiduría, ignoraban que el Ocaso de los Dioses y de todos los tiempos estuviera tan cerca. Dando gritos espantados se hunden en la tierra en busca de Erda, su madre.
Los gritos eran de verdadero terror y estaban justificadísimos, pues se abrió el piso y cayeron dos metros más abajo. No se mataron por milagro. Las tablas habían quedado resentidas luego de la caída del gordo.
Ahora la escena cambia. Sigfrido y Brunilda. Ella brindó al héroe todos sus conocimientos. Incluso, lo ha hecho invulnerable de frente; no consideró necesario protegerlo en la parte de atrás pues dio por descontado que Sigfrido jamás volvería la espada al enemigo. Esta imprevisión será fatal, como veremos. El héroe parte en busca de nuevas hazañas de valor. Va provisto del caballo Grane, de Brunilda —que ella le ha cedido; corcel que, al igual que ella, ha perdido sus poderes mágicos— y del Tarnhelm, el yelmo encantado que Mime forjara para Alberich. Deja en cambio el Anillo en manos de Brunilda, como prueba de amor. Comienza el Viaje de Sigfrido al Rhin.
El gordo no montaba el caballo sino que lo llevaba de la mano. Fue una consideración de su parte para con el equipo, a fin de que éste no pereciese.
Acto I
Sala del palacio real de los Gibichungos, pueblo que vive en las márgenes del Rhin. El rey Gunther dialoga con su hermana Gutruna y con su medio hermano Hagen. Este último es hijo de Alberich, quien lo tuvo sin amor —ya que tal sentimiento le está vedado por haber renunciado a él para poder forjar el Anillo— con la madre de Gunther y Gutruna, los cuales tienen distinto padre. En sueños, Hagen ha recibido la visita de su progenitor, Alberich. Por él sabe que el Anillo está en poder de Brunilda, rescatada de las llamas por Sigfrido. El nibelungo cuenta con su hijo para que se apodere de la joya; con ella, destruirá a los Dioses.
Hagen, conocedor de las debilidades de Gunther, piensa utilizar a su medio hermano para lograr sus fines. Le habla de la doncella dormida Brunilda, que sólo un gran héroe conquistará. También lo entera de la existencia de Sigfrido, paladín que ha dado muerte al dragón Fáfner. Él rescatará a Brunilda para Gunther; a cambio, ellos le darán a Gutruna en desposorio. Harán que Sigfrido se enamore perdidamente de Gutruna mediante un filtro mágico que le harán beber.
Justo en ese instante aparece Sigfrido, llegado al reino Gibichungo en sus andanzas por el Rhin. Gunther le da la bienvenida y Gutruna le extiende una bebida refrescante, preparada por Hagen. Esa bebida es algo más que un filtro de amor: es un licor del olvido; mediante su accionar a Sigfrido se le borrará de la mente todo su pasado con Brunilda. La pócima hace efecto de inmediato y se enamora de Gutruna.
Esto, al menos en lo teórico, pues aquel espumante tósigo era algo de sabor tan revulsivo y horrendo, que el pobre gordo estuvo a punto de entregar el ánima. Pis de gato habría tenido mejor gusto. Con una arcada violentísima expulsó una catarata y quedó boqueando.
Viendo la pasión del héroe, Gunther le ofrece la mano de su hermana; a cambio le pide ayuda para conquistar a Brunilda, una doncella que reposa rodeada de fuego en cierta montaña. Sigfrido, olvidado de su amor —y de todo— a causa del filtro, acepta claro que con el texto cambiado; pues el filtro había tenido tanto éxito que no sólo se olvidó de su Brunilda sino también del parlamento y hasta de cantar, por lo cual lo que dijo fue una morcilla en prosa hablada.
La escena cambia. Brunilda está sola, pensando en Sigfrido. Se escucha un trueno y desciende la walkiria Waltrauta, una de sus ex compañeras.
La artista llevaba como atuendo varias escatofilias turgentes, una bazofia repujada a mano y, esto lo notable, un arreglo de pelo jamás visto. Tomó una buena cantidad de escorias y las echó por el compactador. Salió un buen adoquín, que luego cortó en treinta y dos ladrillitos. Los usaba en el pelo a manera de caireles, pero con el incentivo de haber sido previamente espolvoreados con miga de pan granza y purrelas. Cosa curiosa, a los crotos esto no les gustó aunque sí el resto. Decidieron que el detalle de las purrelas era una maniobra de Waltrauta para epatar. Se oyeron algunos silbidos y voces: «¡Surrealistas!». «¡Basta! ¡No queremos más trivialidades ni anzuelos de espejo!». «¡Imán a la inversa!». «¡Cochina!». «¡Puta!». Sentíanse condenados al confinamiento por esa insólita propagación de repugnantes náuseas.
Cohibida, la cantante se arrancó de un manotón las purrelas y hasta algunos caireles de compactados restos y comenzó a cantar. La sala estalló en cerrado aplauso. Hasta cayeron sobre el proscenio algunas ortigas que se reservaban para el final.
Ya más animosa, la chica continuó cantando. Diré de paso y a manera de digresión, que lo de «chica» es una forma de decir. En realidad aquella no tan joven señora, a esta altura de su trayectoria artística, era un esqueleto con alguna adiposidad más o menos crasa y con manchas héticas sobre los huesos.
La recién llegada es presa de una horrible agitación. Ha roto un mandato de Wotan, saliendo de Walhalla subrepticiamente. Cuenta las últimas novedades entre los Dioses. Un día Wotan regresó al castillo celestial, acongojado y con la lanza hecha pedazos. Desde entonces no habla, no come las manzanas de Freia y envejece esperando el fin. Todos los héroes y Dioses lo miran horrorizados. Las walkirias tiemblan; desde que castigó a Brunilda, a ellas nunca más volvió a enviarlas a la batalla. Pero, felizmente, Waltrauta se ha enterado del secreto del Dios, un día que él habló muy quedo y como para sí mismo: sí el Anillo es devuelto a las Ninfas del Rhin, los Dioses y el mundo se salvarán de un fin espantoso.
La walkiria ha desobedecido la orden de no moverse de Walhalla, para ver a Brunilda y pedirle que ponga fin a la pesadilla: que devuelva de una buena vez el Oro al Rhin y que éste lo purifique, tanto del Poder Absoluto sobre hombres, Dioses y cosas, como de su Maldición.
Brunilda, enceguecida precisamente a causa de la Maldición, se niega a desprenderse del Anillo. Sigfrido se lo ha dejado en prueba de amor. Según ella, deshacerse de él equivaldría a renunciar a los lazos que la unen al héroe. Ni los Dioses ni nadie lograrán arrebatarle esa pieza mágica, aunque Walhalla se hunda. Waltrauta parte desconsolada.
Sería interesante que aquí recordásemos la observación de Chamberlain[160]: así como en La Walkiria Brunilda desobedece a Wotan para obedecerlo, valga la aparente contradicción —esto es: para que se cumplan sus secretos deseos—, así también ahora Waltrauta, hija de su pensamiento y de su carne, desobedece el mandato paterno de no intervenir en los acontecimientos, como un último, postrer acto de la voluntad de Wotan para torcer el curso del Destino; aún ahora, cerca del fin, trata de reparar el primer error que cometió en El Oro del Rhin, según Wagner, al atarse a los gigantes con una promesa hecha a la ligera, y anular el otro error, peor todavía, de planear quedarse con el Anillo en lugar de retornarlo al Rhin.
Nuevo cambio de escena. Con la magia del Tarnhelm —que, entretanto, Hagen le ha enseñado a usar—, Sigfrido toma la apariencia de Gunther y, con tal aspecto, sorprende a Brunilda, luego de la partida de Waltrauta, y la secuestra para entregarla a los vasallos de Gunther.
En el momento de su secuestro la ex walkiria pretende usar el Anillo contra el falso Gunther, cosa que no da resultado; porque así de maldita es aquella pieza de oro, que sólo sirve para hacer daño. Gunther (Sigfrido) le arrebata el Anillo y se lo pone en un dedo.
Luego, ya en el reino Gibichungo, Brunilda ve a Sigfrido del brazo con Gutruna y, en el dedo del héroe, el Anillo del nibelungo. Así comprende que es en realidad Sigfrido quien la ha conseguido para Gunther (cosa que, por otra parte, debió haber sospechado por su gordura). Pero ignora lo más importante: que un maleficio ha borrado la memoria de Sigfrido. Cree haber sido traicionada y así lo dice ante todos los presentes. Sigfrido niega. Hagen extiende la punta de su lanza y lo invita a jurar lealtad por ella. El héroe pone una mano sobre el arma y jura no haber faltado a Gunther en ningún momento. Brunilda no es su mujer ni lo fue nunca. Si en algo ha mentido, que esa lanza le de muerte. Luego del juramento Sigfrido da la mano a Gutruna y pasan a otro salón; allí ha de festejarse el casamiento de ambos.
Hagen, Brunilda y Gunther. Ella intuye que alguna entidad maléfica está dominando la acción de todos; pero, hechizada por el Anillo, es presa de ira y deseos de venganza que le impiden ver la Verdad. Hagen le ofrece vengarla. Es preciso, para ello, que Brunilda revele las debilidades de Sigfrido. Ella le contesta que el héroe es invencible en batalla, pero que su espalda no está resguardada, «¡Pues allí lo ha de herir mi lanza!», grita Hagen. Gunther, por su parce, está comenzando a arrepentirse. Piensa en su hermana: ella jamás perdonará ese asesinato. El Anillo, que supuestamente conquistarán al matar a Sigfrido, no es suficiente motivo para convencerlo. Entonces Hagen propone: lo matarán en la cacería del día siguiente y, a Gutruna —que entre tanto se ha casado con Sigfrido—, le dirán que lo mató un jabalí. Los tres quedan de acuerdo.
Hagen dirige sus pensamientos, en secreto, a su padre Alberich: «Serás nuevamente el amo del Anillo, padre».
Acto III y último
Como al comienzo de la tetralogía vemos a las tres Ninfas del Rhin, nadando en sus aguas. Hasta allí arriba Sigfrido, quien ha perdido el rumbo persiguiendo a un jabalí. Las ninfas tratan por todos los medios de que el héroe les devuelva el Anillo; a cambio, le ofrecen decirle el lugar donde se escondió la pieza de caza. Pero Sigfrido, para conseguirlo, ha debido matar a un dragón. Un jabalí a cambio le parece muy poco. Ellas se burlan llamándolo avariento. No tanto por las burlas como por la compasión que le inspiran las doncellas, Sigfrido está a punto de darles la joya. Ellas ya no ríen y se acercan a la orilla. Lo enteran de la Maldición que pesa sobre el Anillo: la muerte será el destino de su poseedor. Sigfrido siente que lo amenazan y entonces cierra su corazón. Ahora ya no cederá el Anillo. Ellas se van, lamentando la arrogancia del héroe. La mujer que heredará ese día la joya, la devolverá al Rhin con mejor voluntad.
Llegan los demás cazadores y todos se reúnen, sentándose en el suelo con el propósito de comer. Hagen pide a Sigfrido que cuente cómo logró comprender el canto de los pájaros. El héroe comienza a narrar toda su vida, desde la crianza con Mime en adelante: la forja de la espada; el dragón, que al ser muerto por él, gracias a su sangre pudo aprender el lenguaje de las aves. Mediante esta última propiedad se enteró de la existencia del Anillo, entre otras cosas. Pero no puede recordar nada más. Hagen entonces, le hace beber de un cuerno con hidromiel, donde ocultamente ha echado una substancia que anulará el efecto del filtro del olvido, mediante el cual lo contaminaron en su momento. (El gordo hizo como que bebía: no lo agarraban más.) A Sigfrido le vuelve la memoria en el acto. Comienza a narrar su aventura en busca de Brunilda, cada vez con más amor y ardor. Ésta es la prueba que Hagen deseaba: Sigfrido acaba de confesar su falta contra Gunther, pues decía no conocer a Brunilda y amar a Gutruna; sin embargo, ahora reconoce que aquélla es su mujer. Todos lo escuchan horrorizados.
Los cuervos, enviados por Wotan, emprenden vuelo hacia Walhalla; ya han localizado el punto exacto y final de la tragedia que aniquilará a los Dioses.
Hagen, para distraer a su enemigo, le pregunta si es capaz de comprender qué dicen esos negros pájaros. Sigfrido se vuelve para mirarlos. Es el momento que Hagen aprovecha para hundirle su lanza en la espalda, al tiempo que afirma haber lavado la afrenta. Luego se aleja.
Sigfrido, en su agonía, sólo piensa en Brunilda. Muere pronunciando su nombre.
Entristecidos y profundamente impresionados, los Gibichungos transportan el cadáver del héroe hasta el palacio de Gunther.
(Colocaron al gordo sobre unas falsas parihuelas hechas con marco y flejes de hierro; montado todo ello sobre rueditas con orugas, como los tanques. Habría sido imposible moverlo de otra forma.)
Escuchamos el sobrecogedor fragmento sinfónico denominado Marcha Funeral de Sigfrido, de estremecedora belleza. La mejor orquesta del mundo y el director más famoso, no habrían podido superar la fúnebre, acerada y marcial grandeza, con que la interpretaron los crotos esa noche.
Cambio de escena. Palacio Gibichungo. Gutruna está loca de dolor. Ella ama realmente a Sigfrido y no tiene consuelo. Gunther, quien se siente culpable, confiesa que Hagen ha asesinado al héroe. Aparece el criminal en busca del Anillo que Sigfrido aún lleva en el dedo, Hagen y Gunther disputan violentamente por su posesión. Así como Fáfner mató a su hermano Fásolt por el Anillo, así mismo Hagen da muerte a su medio hermano Gunther. Recordemos como cosa interesante, que también Sigmundo y Siglinda eran hermanos, sólo que ellos estaban bajo el signo del amor.
Hagen pretende quitar el Anillo de la mano de Sigfrido, pero el brazo del muerto se levanta en terrible advertencia. Hagen y todos los demás retroceden horrorizados.
Aparece Brunilda. Con odio y desesperación, Gutruna le reprocha la muerte de Sigfrido, a quien considera su esposo. Brunilda, quien por fin ha comprendido la inocencia del héroe, víctima de los designios retorcidos de Hagen, se compadece de la mujer; la entera del hecho de que ella, Brunilda, era su esposa antes de que hubiese visto el rostro de Gutruna. Ésta ahora entiende: no ha sido más que un trebejo en el juego de Hagen. Ignora en cambio que, a su vez, éste es sólo una pieza en el tablero de Alberich, quien lucha contra los Dioses.
Brunilda ordena levantar una gran pira que ha de consumir el cuerpo de Sigfrido y el suyo propio. Coloca el Anillo en uno de sus dedos. Después que las llamas lo hayan transformado en cenizas, las Ninfas del Rhin rescatarán el anillo y lo volverán al río del cual salió. Pero el fuego y no el agua, será el que destruya la Maldición. «¡Nunca existió alguien más fiel que Sigfrido!», proclama Brunilda. Luego se dirige a los Dioses, para que sean testigos de su dolor. Reprocha a Wotan sus errores, pues por ellos cayó sobre Sigfrido la Maldición que el nibelungo había destinado para el Dios. Una nueva vida se ha perdido por su fracaso para rectificar el Destino. Sigmundo, Sigfrido —sus armas secretas—, no han hecho sino aumentar la tragedia[161]. De cualquier manera y pese a todo, Wotan puede tener al menos una alegría: gracias al sacrificio de tan nobles seres, el Oro volverá al Rhin. «Descansa», dice Brunilda al Dios. La hoguera que consumirá el cuerpo de Sigfrido, incendiará simbólicamente a Walhalla. Loge, transformado otra vez en fuego, hará arder la inmensa pila de leña que rodea el majestuoso edificio, morada de los Dioses.
Anillo es el que construyó Alberich con el Oro del Rhin, así como era un anillo de fuego el que rodeaba a la doncella dormida sobre la roca; este mismo fuego ahora incendiará a Walhalla. La maléfica sortija propaga y proyecta su Maldición a todas partes.
Brunilda enciende la pira funeral y se arroja a las llamas montada en su fiel compañero, el caballo Grane. Por un momento ha vuelto a ser la walkiria y oímos el leit motiv correspondiente.
La pira funeral estaba construida con alambres de fardo y púa, entretejidos laboriosamente hasta formar una suerte de cono inextricable. Habían atado cientos de velas a distintas alturas, unidos los pabilos por una única mecha de pólvora que los tocaba a todos. Partía desde la base del cono y daba vueltas y vueltas contorneándolo hasta llegar a la cúspide. La idea era que a medida que la mecha se quemase, fuera encendiendo las luminarias.
Arrimaron la falsa parihuela de Sigfrido a la prominencia rarísima. Brunilda prendió la extremidad a la mecha, situada en la base. A medida que el hilo y la pólvora se iban quemando, las velas se encendían. La mecha trazó una hélice de fuego, de diámetro cada vez más pequeño, hasta culminar en la última candela situada en la cúspide. Una de las velas se cayó sobre las ropas del gordo yacente, quien para colmo estaba enganchado al alambre de púa. Casi quedó transformado en pirausta o mariposilla. Realmente el obeso cantante había tenido una actuación accidentadísima. Sus ropas comenzaron a arder; entonces los bomberos casi lo sepultaron a baldazos de arena, por lo que estuvo a punto de morir ahogado.
Una vez que la hoguera se ha consumido, suben las aguas del Rhin y ellas apagan los últimos tizones ardientes. Hagen, desesperado, se quita la armadura y se introduce en las aguas para rescatar el Anillo. Pero éste ya está en poder de las Ninfas del Rhin, quienes atrapan al traidor y lo ahogan. Se escucha el leit motiv de El Walhalla. Un lejano resplandor rojizo nos da cuenta de que el edificio se está quemando con todos sus Dioses y héroes. Pero este motivo conductor, al igual que otros, es sobrepasado por el tema de La Redención por el Amor. Ya no defienden al mundo ni la espada de Sigfrido ni la lanza de Wotan, ni el gran fresno sostiene lo creado, pero la fuerza del amor es su nuevo soporte y sagrado centro de gravedad.
Fin de la tetralogía
En el hall de entrada, mientras salía la gente, se reunieron Moyaresmio, Crk y el Vicesubsecretario del Kratos de las Lenguas. Crk dijo a Moyaresmio en forma abrupta y sin ningún previo cambio de palabras:
—Sí: ése es un final muy hermoso, pero sin ningún sentido. Como ya le dije en una ocasión: si los Dioses son destruidos, ¿qué clase de amor puede haber? Que el hombre no se haga ilusiones.
Moyaresmio contestó:
—Las ilusiones son propias de los hombres, señor Crk. No seríamos humanos si no. Los reproches están de más.
—Pobre contestación, señor Moyaresmio. Muy pobre.
—¿Y qué quiere, que me haga el filósofo? Como hombre sólo puedo desear que luego de la aniquilación del mundo —si ella ocurre, claro— surja el nuevo Universo; pero esta vez sin un chichi adentro.
El Vicesubsecretario los escuchaba atentamente, sin intervenir en la conversación y sin la menor sonrisa. Por primera vez en la vida comprendió al Monitor cuando, con prodigiosa intuición, denominó a los linyeras «animales mágicos».
El señor Crk se disponía a volver a hablar, sin duda para exponer una nueva y más detallada argumentación, cuando unos alaridos terribles que venían del interior del teatro, lo paralizaron: «¡Fuego! ¡Fuego!». La gente comenzó a huir despavorida. Parecían una manada de búfalos. No murió nadie pues atravesaron las paredes con limpieza, gracias a su escasa consistencia. Luego de que pasó la avalancha, Moyaresmio entró como una exhalación seguido de cerca por Crk. Del Vicesubsecretario no volveremos a hablar porque huyó despavorido. Algunas horas después subió a una nave aérea y retornó a Monitoria.
Nunca se supo cómo empezó el siniestro. Probablemente una vela, o una antorcha que cayó. El hecho fue que las llamas se habían propagado con rapidez por una de las paredes y ya amenazaban el techo, donde se encontraban escritos los nombres de famosos bailarines y cantantes: Isadora Duncan, Vaslav Níjinsky, Rudolf Nureyev, Ana Pavlova, Enrique Caruso, Titta Ruffo, Lily Pons, Lauritz Melchior, Fedor Chaliapin, Adelina Patti.
En el incendio los bomberos se portaron de manera tan heroica como inútil. Era imposible apagar aquello sin agua. Quién no se desmoralizaría, verificando en la práctica el fracaso de sus absurdas providencias.
Un bombero se quemó el cuello; a otro le cayó encima un bastidor en llamas, de manera tal que por un momento pareció parte de un cuadro —hubo que sacarlo a la rastra, pues quería volver pese a sus quemaduras—; otros se desmayaron, ahogados por el humo. Sus compañeros felizmente pudieron rescatarlos a todos.
Crk estaba preocupado por su amigo, que no quería salir. Dijo Moyaresmio, enrojecido por las llamas:
—Sálvese usted, señor Crk. Yo muero con mi teatro: la obra de mi vida, el niño de mis entrañas.
—Bueno, pero si vive podremos hacer una nueva sala lírica. En cambio, si muere, se terminan todas las posibilidades.
—No. Ahora hay que morir. Estoy resuelto a aceptar mi ruina, mi suerte. Lego mi herencia a quien tenga el coraje de recogerla.
Al señor Crk aquellas palabras le parecían conocidas. En su mente fulguró un pasaje orquestal:
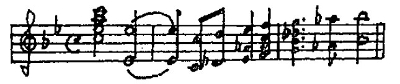
La Herencia del Mundo
Entonces recordó que esto, poco más o menos, dijo Wotan a Erda, cuando en Sigfrido legó su poder al hijo de Sigmundo.
Crk movió la cabeza desaprobadoramente:
—Ilustre… por favor…
—Nada. No escucho. Soy el Director Fantasma y moriré en mi teatro de la Ópera.
El otro, decidido:
—¿Ah, sí? Bueno. Pues entonces perdone esta pequeña traición, Director —y tomando un pesado garrote medio incendiado que allí había, se lo partió en la cabeza lanzando al aire una nube de chispas. No bien Moyaresmio cayó con un suspiro, Crk procedió a arrastrarlo con gran prisa. Ya era hora, puesto que todo se caía. Fue una verdadera odisea sacarlo a través de los pasillos incendiados —que por primera y última vez estaban llenos de luz, como en un teatro verdadero—, y del dédalo que formaban los corredores yuxtapuestos en aquella sala lírica.
Ya fuera y lejos del peligro, tirados ambos bajo un seguro árbol, el señor Moyaresmio salió de su desmayo:
—Lo odio. Me ha privado usted de mi Walhalla.
El señor Crk, quien lo vigilaba atentamente y con un nuevo garrote en la mano, le dijo con mucha sencillez:
—No se preocupe: yo le daré otro, en caso de que se mueva.
Desilusionado, el señor Moyaresmio hizo con la mano un gesto de apartar:
—No es necesario. Todo esto es sobremanera lamentable.
Aún desconfiado y con el garrote bien firme:
—Sí, muy lamentable.
Ambos miraron fascinados el espectáculo del Falso Bayreuth ardiendo, que en ese momento llegaba a su apogeo. El fuego hizo agrietar el cemento mal fraguado de la platea, por lo que todo ello se precipitó «con ruido de tormenta» —como dice el señor Poe en El gusano triunfante— dentro de la enorme torca que constituía los subsuelos de la ópera. Se elevó una nube de chispas.
Moyaresmio, con pesadumbre fatal:
—Nunca jamás alguien podrá encarar esta obra inmensa. Nadie osará animarse. Es demasiado difícil. Ni siquiera yo podría. Las cuadrillas de crotos que me apoyaron, ahora están desmoralizadas. Si volviera a proponerlo no me harían caso. Pero quizá alguien, dentro de muchos años… Pero no. Son únicamente sueños.
El desastre en la superficie aparentemente había terminado. Sólo salía una humareda del fondo de la torca, donde se consumía en una combustión sin fuego el resto de la tramoya. Todo ahí abajo estaba muy húmedo; ésta era la razón de la ausencia de llamas. Arriba, bien visible, aún se sostenía la lucerna. Las velas hacía rato que se habían derretido y evaporado por el tremendo calor.
Crk, para animarlo:
—Todavía queda la lucerna.
Moyaresmio, profético y con tono preñado de significancias ocultas:
—Sí. Aún queda la lucerna.
En ese momento, la rama que sostenía la pesada araña, seca por el calor del incendio, se quebró y el artefacto cayó raudo, con un pedazo de madera que continuaba adherida. Los dos amigos escucharon un estallido en el foso.
Crk, desesperado:
—Bueno, ¡pero nos quedan los árboles! Volveremos a reconstruir el teatro.
Moyaresmio, con sabiduría iluminada y tranquila:
—Sí. Quedan los árboles… hasta ahora.
No bien lo dijo se oyó un crujido horrible y los cuatro titanes se inclinaron hacia el centro. La caída de la parte inferior de la platea resquebrajó el marco original de cemento y la base misma de los gigantes en resonancia.
En ese instante se produjo un deslizamiento general de tierra; los cuatro colosos cayeron de raíz en la fosa. Afuera quedó un manojo, una tetralogía de copas wagnerianas.
Crk, con lágrimas en los ojos, y ya sin saber qué decía:
—Queda al menos el foso… el foso… el foso que tanto nos costó cavar.
Tranquilo y digno:
—Está tapado. Ahora no nos queda ni siquiera el vacío. Ha sido llenado por las miasmas nibelungas.
Ya se dijo del Vicesubsecretario que no volvería a mencionárselo. Sin embargo apareció tras unos arbustos achaparrados. Valga el cambio de Destino. Con su reloj transmisor-receptor, ya había pedido que enviasen una astronave de combate para conducirlo nuevamente a Monitoria. En pocas horas estaría allí. Se acercó a los crotos. Viéndolos tan tristes, les dijo:
—No se pongan así, por favor. Después de la guerra el Kratos de las Lenguas los ayudará a construir otro Falso Bayreuth. Yo le voy a hablar de ustedes y de todo lo que vi en estos cuatro días.
Los linyeras no respondieron.
—¡Pero escuchen! ¡Es terrible, ya sé, pero a fin de cuentas era sólo un teatro!
—¿Usted cree? —preguntó Moyaresmio.
El Vicesubsecretario, casi furioso en su deseo por convencerlos:
—¿Y qué si no? ¡Oigan! ¡No es un símbolo!
Moyaresmio se volvió a su amigo:
—Pongámonos en marcha, señor Crk.
—¿Y hacia dónde, señor Moyaresmio? ¿Al Norte, al Sur…?
—A la capital. A Monitoria.
—Esperen una hora, más o menos —propuso el Vicesubsecretario—. Está por venir una nave aérea, para buscarme. Yo los llevo.
—Preferimos caminar —dijo el señor Crk—. Estamos demasiado cansados para ir en nave aérea.
Luego de este chiste desheredado y menesteroso, después de ese chascarrillo linyera, Sus Rotosidades llustrísimas hicieron dos pequeños líos con unas pocas cosas que rescataron y se pusieron en marcha.
El Vicesubsecretario quedó pensativo.