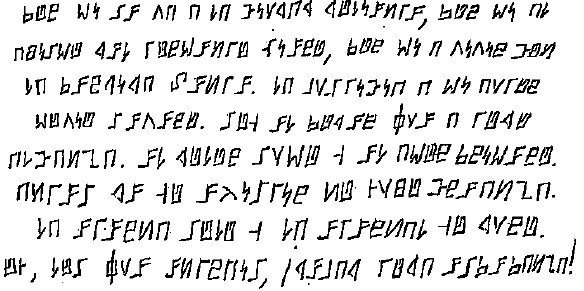
Centro de Computación
Luego de haber cruzado a toda velocidad por uno de los tubos subterráneos que salían del Palacio Monitorial, el Monitor y su Barbudo amigo, potenciados como los genios de las lámparas, aparecieron con un chasquido en el ala sur del Centro de Computación de Torturas. En ese momento, una agrupación sinfónica se encontraba ensayando. El director era un chino wagneriano que, en vez de la habitual batuta, dirigía con el caño de una picana eléctrica. Tenía a su cargo la conducción de la orquesta estable del Estado Tecnócrata, que a la semana siguiente daría una función secreta: sólo para los más altos funcionarios. Se disponían a interpretar una composición de Wolfgang Amadeus Mozart Iseka: Misa de Réquiem (K. 626)[59]. El extraño responsable de esta —como veremos— aún más rara orquesta, disponíase a una muy personal e impresionante ejecución. El chino estaba —ello era intencional— ataviado con un rotoso levitón oscuro y tenía, sin funda, una espada oxidada colgando del cinto. Cubría su cabeza con el negro sombrero de copa de Barón Samedi, el Dios del vudú que preside los cementerios, el Príncipe de la Muerte. Rara falta de ortodoxia, teniendo en cuenta que podía disponer del ritual de Yen, igualmente principesco; pero, no olvidemos que la acción transcurre en la Tecnocracia.
Sus músicos eran setenta chinos equipados con picanas eléctricas, garfios, garras de cobre, gusanos mecánicos hechos con plata, rasquetas articuladas, sopletes, hierros candentes que se sacaban de —y retornaban a— braseros, tenazas, navajas y pinchos. Los artistas tenían como instrumentos a setenta hombres, igual número de mujeres e idéntica cifra de jovenzuelos o mozalbetes. Las edades de éstos últimos oscilaban entre los dieciséis, y los veinte años: en sus teens, podría decirse. Las doscientas diez máquinas filarmónicas estaban desnudas y atadas con las piernas bien abiertas —para tener pleno acceso a las más recónditas posibilidades musicales—, sobre planchas de madera que a su vez encontrábanse distribuidas con cierta estrategia en el fondo de un anfiteatro íntegramente construido en bronce, el cual, mediante su diseño griego, permitía captar desde la más alta de las gradas el menor susurro y vibración que abajo tuviese lugar.
Estaban allí todos los artificios necesarios para poder aplicar el grupo de reglas indispensables para hacer bien una cosa —tal es la definición de ARTE según el diccionario—; y éstos eran: violines, violas, violonchelos, contrabajos, percusión, flautas dulces, oboes, clarinetes, fagots, trompetas, tubas y trompas wagnerianas (éstas últimas estaban constituidas por las voces de los bajos). Los violines eran mujeres amordazadas, mediante las cuales los ejecutantes arrancaban desde débiles gemidos hasta aullidos amortiguados, por medio de pinchos, electricidad, retorcimiento de partes mamíferas, hierros candentes en el pubis, etc. En ocasiones —si la partitura así lo exigía— el instrumental era pulsado con plumas en los sobacos o en las plantas de los pies, para que el sollozo sumergido de la risa, al clamar simultáneamente desde setenta femeninas bocas, impresionase en forma asaz extraña al oyente: como una compleja composición para koto, o la salmodia de un templo budista con acompañamiento de arpas birmanas.
Las trompetas, por el contrario, eran mujeres sin amordazar a quienes —sea un ejemplo— se les pegaba un toque en los sobacos con hierros candentes; luego de la colectiva emisión acústica que proferían, trompeteando como elefantes, se les introducían esparadrapos en sus bocas para evitar posteriores gemidos y gritos, que llenarían la realización musical con ruidos parásitos extrapartiturales.
Los contrabajos eran señores con voces en graves registros que, amordazados, difundían —a la Haendel— en forma lenta y solemne sus «Uúm, uúm, uúm, uúm».
Las flautas dulces, por el contrario, eran los jovenzuelos chichis anti-Mozart, amordazados, a quienes les eran aplicadas continuas repasadas de picana eléctrica en los pies.
Monitor y Barbudo se asomaron por encima del borde del anfiteatro de bronce —resplandeciente en su belleza ática—, y luego comenzaron a bajar las gradas. Cuando estuvieron lo suficientemente abajo como para no perder detalle, sentáronse. En ese momento el chino se disponía a repetir el ensayo completo por enésima vez y, por cierto, con nuevo instrumental.
Chino levantó su batuta eléctrica para imponer silencio y todo el caótico rumor de los instrumentistas ensayando: apretones, leves pinchazos, etc., cesó por completo.
Con la cara arrebatada de pasión —tal un Strauss que dirigiese su propia obra—, lentamente, el director marcó el primer compás.
El canto fúnebre, la tremenda angustia del Introito del Réquiem, comenzó con unos gemidos sobrenaturales que recordaban a las almas condenadas. In crescendo, para lograr una adecuada graduación, se aplicó un tecleo de nudillos sobre los esternones de amordazados hombres y mujeres, empezando con pequeños toques y finalizando a los tres minutos, más o menos, con una laboriosidad que hacía sudar a los ejecutantes; trataban de conseguir que los instrumentos recordaran a tubos de órgano en resoplido furioso.
Luego del clímax, el tecleo cesó casi de golpe.
Seguidamente, a una mimosa que tenía la boca tapada por un pañuelo de batista, se le acarició suavemente el abdomen con un borrador al cual habían atado numerosas ortigas y otras plantas urticantes.
Luego de la descripción a cargo del solo de violín, se le sumaron todas las señoras a quienes les fueron retorcidas las pirámides superiores y, por último, triunfantes, se les agregaron los hombres a los cuales fuéronles apretados a conciencia (o inconsciencia) los dados del cubilete.
Ya que los instrumentos, cuando estaban en libertad, adoraban al Antiser bajo la forma de piernaderechismo, izquierdapiernismo, naricerarismo, icosaedrismo, soriacismo y otros «ismos», larga lista innumerable, nada mejor que hacerlos participar activamente, pensaban los tecnócratas; sólo que esta vez no en forma subliminal, sino en serio.
«Dales, Señor, el eterno descanso, y alúmbrales con la luz eterna. A Ti, oh Dios, se deben himnos en Sión, y se te ofrecerán votos en Jerusalén: escucha mi oración; a Ti vendrá a parar toda carne. Dales, Señor, el eterno descanso». Dies Irae. Tuba Mirum. «La trompeta propaga su espectral sonido por la región de los sepulcros». Lacrimosa. Confutatis.
Introíbo ad altáre Dei.
Ad Deum qui laetíficat juventútem meatn.
Confíteor Deo omnipoténti, bedtae Maríae semper Vírgine, beáto Michaéli Arcbángelo, beato Joánni Baptístae, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus sanctis, et tibi, pater, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archdngelum, beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstelos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.
Mtseredtur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccdtis vestris, perdúcat vos ad vitam aetémam.
Amen.
Indulgéntiam, absolutiónem, et remissiónem peccatórum nostrórum trlbuat nobis omnipotens et miséricors Dóminus.
Amen.
Deus, tu convérsus vivificdbis nos.
Et plebs tua laetdbitur in te.
OsténcU nobis, Dómine, misericóriam tuam.
Et salutdre tuum da nobis.
Dómine, exáudi oratiónem meam,
Et clamor meus ad te véniat.
Dóminus vobíscum.
Et cum splritu tuo.
«Y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual el Unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Gracias a Dios».
A una Soria, previo sacarle la mordaza, le fue introducido un hierro candente en el laberinto inferior; una vez adentro se procedió a revolvérsele, como quien busca el hilo de Ariadna. Conseguido el punto más alto, un esparadrapo silenció su boca y, con gemidos sobrenaturales, irrumpieron rampantes las Tres Gracias de respectivos violines. En el Dias Irae, la orquesta estalló con majestad:
«¡Ah aáah!
¡ah oóoh!
¡oh aúuh!».
«Oh día de ira aquél en que el mundo se disolverá. Cuán grande el terror».
Tuba Mirum (un bajo sin mordaza, parece ir diciendo):
«Tuba mirum spargetsonum… —clarinete—… ooohúubamirum\ per sepulcra regionum… —clarinete—… aaaá ahante tronum\… —clarinete—… oúhresurget creaturaáa, ah\… —clarinete».
Con voz de barítono, el clarinete mencionado —asumidísimo—, se ensambló con:
«¡Aaaah responsurai aah…!»
Las partes que iban sobrando, eran echadas en forma diestra y con un solo envión a unas dos decenas de perros que los chinos tenían encadenados por allí cerca. Aclaro que habían sido adiestrados para que no ladrasen durante los ensayos.
«En aquel tiempo, dijo Jesús a las turbas de los judíos: “Yo soy el Pan vivo, que ha bajado del Cielo. Quien comiere de este Pan, vivirá eternamente; y el Pan que Yo daré, es mi misma Carne, dada para vida del mundo”. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros, diciendo: “¿Cómo puede éste darnos a comer su Carne?”. Pero Jesús les dijo: “En verdad, en verdad os digo, que si no comiereis la Carne del Hijo del hombre y bebiereis su Sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi Carne y bebe mi Sangre tiene vida eterna, y Yo le resucitaré en el último día”».
Latís tibi, Christe.
Para obtener estereofonía perfecta y efecto contrapuntístico, se distribuyeron estratégicamente varios especímenes masculinos y femeninos.
Rey tremendo. Una orejaria sola, primero, a la cual le contesta el coro de naricerarios, que alterna con un único culario, el cual a su vez contrapuntea con el coro de féminas exateístas. Luego de intercambiar todos con todos, terminan por formar un conjunto aleatorio al igual que motores sincrónicos.
«Libera nos, quaesumus, Dómine, ab ómnibus malis, praetéritis, praeséntibus etfutúris: et intercedénte bedta gloriosa semper Vlrgine Dei Genitríce María, cum bedtis Apóstolis tuis Petro et Paulo, atque Andrés, et ómnibus Sanctis, da propítius pacem in diébus nostris: ut ope misericórdiae tuae adjúti, et a peccato simus semper Uberi, et ab omni perturbationi secúri».
El sacerdote hace la genuflexión, divide la Hostia en dos partes, rompe una partícula, y dice en alta voz:
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui técum vivit et regnat in unitdte Splritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum. Amen.
Pax Dómini sit semper vobíscum.
Et cum splritu tuo.
El Sacerdote deja caer la fracción de la Hostia en el cáliz.
Hetec commíxtio, et consecrdtio Córporis et Sdngutnis Dómini nostri Jesu Christi, fíat accipiéntibus nobis in vitam aetérnam.
Amen.
El sacerdote realiza la genuflexión, inclínase y por tres veces se da golpes sobre el pecho.
Agnus Dei, qui tollis peccdta mundi: dona eis réquiem.
Agnus Dei, qui tollis peccdta mundi: dona eis réquiem sempitérnam.
La orquesta finalizó con tres grandiosos acordes. El primero: un gorgoteo de trinos triunfantes proveniente de los jovenzuelos de la secta de los momificantes, a quienes les fue echado plomo fundido en la garganta. El segundo: a setenta tipos de refresco, fuéronles reestructurados los huevélidos mediante apretones de tenazas que poseían pinchos ferrosos. Tercer y último acorde funerario: a las setenta minas, les cortaron la pirámide inferior de su frigidez.
El Réquiem, había finalizado.
El chino saludó a los músicos. Los músicos saludaron al chino. Director y músicos, con una nueva y profunda inclinación, saludaron a los restos de los instrumentos.
Algún tiempo más tarde, el crítico musical Sebastián Efraín Delgado diría refiriéndose a la seriedad del director:
«¡Cómo se estudió el instrumental antes de dar comienzo a todas estas teofanías sinfofilarmónicas! En cintas magnéticas se registró para memoria y estudio: 1) El sonido de una icosaedrista amordazada a la que se le introduce un icosaedro candente en la vagilemaquia. 2) ídem, pero sin mordaza. 3) Mujer con boca tapada, como en el caso anterior, a quien se le pulsa el sobaco delicadamente —tal un laúd— con un pompón de metal calentado al rojo. Sólo un toque. 4) ídem, pero sin tapar. 5) Cosquillas a señorita, sellada su boca. 6) ídem, sin sello. 7) Alguien, con un rulo de lana obstruyendo el agujerito que contiene la lengua y los dientes, a quien se aplica picana eléctrica en el intestino grueso. 8) ídem, sin obstrucción. 9) Previa oclusión mecánica con corchitos, a los fines de restringir las pulsaciones de energía acústica, una poca de voltios en las frutillas de las retaliadas. 10) ídem, sin oclusión. 11) Primero se le cose la boca —“sellado está el mesón a piedra y lodo”[60]—; luego, con una tijera, se le recorta una pirámide pechuguitebaida. 12) ídem, sin coser. Ni cocer, valga el caso. 13) Tecleo de nudillos en el esternón. A partir de un emparedamiento[61] del agujero más grande —lo digo en general— que tiene un ser humano, registrar la variación en el número y fuerza de los graznidos a medida que se aumenta la actividad nudillal sobre la más arriba mencionada parte del pechito. 14) ídem, pero sin tabicar[62].
A los hombres lo mismo, con variaciones sinfónicas de César Franck: 11’) En vez de tetélidos, al paciente de turno se le rebana un pudendáceo con una pequeña guillotina Robespierre de medio metro de alto (Registro de patente N.o 1793). Así, el huevillo girondino quedará dividido en dos. Preludio, Fuga y Variación. Todo interpretado por grandes órganos Bach. 12’) ídem, sin opilar. Etc.
Por último viene la serie de los mozalbetes chichis, que se omite a fin de evitar aburridas repeticiones.
Cuando se deseó acceder a la explosión sinfónica, ello pudo lograrse arrancando con rapidez un pezonete a cada poseedora, tenazas mediante, al tiempo que a cuarenta encantadores muchachuelos les eran extraídos los gobelinos (Luis XIII) con la misma inmediatez e idéntico instrumento.
El chino —wagneriano director— es del siguiente concepto: ciertos sonidos que mein herr Ricardo obtiene golpeando una viga de ferrocarril suspendida de una de las ramas altas de cierto árbol que hay en Bayrcuth, pueden reproducirse en otros puntos de la tierra, pese a la conocida posición en contrario del ilustre compositor; pero, a condición de apelar a un límite: arrojar trece personas amordazadas a las llamas en forma simultánea.
Por otro lado, los graznidos de las arpías —en representaciones de Orfeo y Euridice de Gluck o en reposiciones arqueológicas que las requieran— pueden obtenerse colgando a varias viejas, de los dedos gordos de los pies, del techo. Las que se desesperan por conseguir asientos en los ómnibus y te pegan con carteras son, preferentemente, las que lanzan sonidos más puros —siempre, según el parecer de ese artista.
Pero volvamos al Réquiem que inspiró este comentario. Las flautas dulces o mozalbetes maléficos superchichis, fueron pulsadas en forma muy semejante a los antiguos laúdes trovadorescos, o bien como si se tratase de percusión —triángulo medieval, o bien un tamboril— levantando las partes vectoriales de falopio con los dedos índice y pulgar de las manos izquierdas y, pegando tincazos sobre los hueviños con los dedos mayores de las diestras que salían catapultados desde los pulgares de las mismas y que oficiaban de gatillos, se obtuvieron los mencionados sonidos. Si por el contrario se deseaba transformar a los pacientes en gaitas, órganos portátiles, cornamusas[63], etc., no había más que aplicarles continuas descargas eléctricas en los cuatro dedos meñiques.
Muy por su lado, el sonido de los bombos era logrado pegando sobre panzas de gordos y gordas, con pesados martillos forrados con algodón pero con interior de plomo.
Los obesos y obesas arriba mencionados, fueron elegidos cuidadosamente luego de largos estudios a fin de no equivocarse ya que, por lo general, se trata de buenas personas. A los diablos enemigos de la Tecnocracia, en cambio, se les enseña metafísica a trompadas, o bien son curados de su anti-mozartianidad mediante martillazos en la ciudadela de su pancismo. Terapias».
Cuando esta versión del Réquiem —que hemos descripto de manera minuciosa— conoció la luz del estreno algún tiempo más tarde, causó una profunda impresión. En efecto: algunos estudiosos de la producción del sonido sostuvieron que ella fue la mejor interpretación de todas las ofrecidas en el mundo entero. De lejos.
Por su parte —y sin por ello disminuir un ápice los valores de la célebre ejecución que, como sabemos, alabó mucho— el crítico Sebastián Efraín Delgado, consideró que «el ciclo de concerti grossi que el chino wagneriano brindó pocos meses más tarde supera a la anteriormente comentada, ya que se acerca mucho más a la idea moderna del tratamiento de un organismo orquestal».
Lamento decir que Mozart, el compositor, no fue de la misma opinión. Llegó a oír únicamente los primeros compases de su Réquiem. Sufrió un síncope, por lo cual debió ser trasladado de urgencia a terapia intensiva. Luego que los médicos lograron resucitarlo y pudo hablar, dijo: «Es algo aborrecible. Jamás imaginé que mi música fuera utilizada para… Lo prohíbo, lo prohíbo…»
Monitor, al enterarse, quedó estupefacto. No comprendía cómo era posible que alguien tan genial no estuviese a la altura de esa brillante interpretación. Muy enojado, declaró: «Está bien. Daré orden de quemar las placas discográficas y los originales en cintas fonomagnéticas pero que conste: si no fuera porque es nada menos que Mozart, no sólo no le haría caso sino que, además, iría derecho a un campo de concentración. Carezco de palabras para expresar hasta qué punto me ha disgustado todo este asunto lamentable. Tal incomprensión, por parte de un genio, no debería ser perdonada. Pero basta, lo doy por terminado. No deseo hablar más de algo tan enojoso».
Como ni se soñaba el veto que impondría Mozart, el Monitor aún era feliz. Terminó el descenso de las gradas y, saltando a la arena —no se trataba de tal cosa; en realidad, sino de oro pulverizado—, felicitó con toda sinceridad al director: «Muy bien, muy bien». El otro sonrió levemente, y sin decir nada señaló a los músicos como diciendo: «No merezco tales elogios. Todo el mérito es de ellos, en realidad». Los agotados ejecutantes, aunque horriblemente cansados, todavía tuvieron fuerzas para aplaudir al Monitor no bien lo vieron aparecer. Se dejaron dominar por un transitorio entusiasmo, más propio de occidentales que de chinos. Luego, ya controlados, todos —incluido el Maestro—, saludaron muy a la manera de su tierra, con una respetuosa reverencia. Uno de los intérpretes abrazaba aún a su último instrumento: un contrabajo ensangrentado. Mientras la mano izquierda del artista sostenía los pies de la víctima para mantenerla algo atravesada y pegada a su pecho, con su derecha todavía empuñaba el serrucho con el cual, en la parte inferior, había cortado alguna cosa a los fines de arrancar un par de notas. El la bemol sangriento, digamos, para expresarnos casi en una parábola.
Luego de que el Jefe de Estado agradeció a los chinos el grato, delicado y raro —¡Oh, cuán raro!— momento sinfofilarmónico que le habían hecho pasar con el ensayo, siempre en compañía del Barbudo se introdujo por el túnel de acceso, que los músicos utilizaban para arribar al oro del anfiteatro y, luego de caminar unos cincuenta metros de escaleras y galerías, accedieron a un sector más interno.
Estaban —en ese momento— en un recinto donde había una veintena de planchas de acero inoxidable, con canaletas; varios verdugos trabajaban incansables sobre pacientes colocados confortablemente arriba de las superficies mencionadas. Sus canaletas, por lo demás, eran a los fines de permitir la evacuación de la sangre que, de otra manera, se acumularía en forma de resbaladizos charcos, molestando en cualquier lado.
Fuertes focos que recordaban a los quirófanos iluminaban las mesadas, a los fines de que todo lo que sucedía en tales sitios fuese filmado en forma correcta. Se recuerda que los mejores materiales fílmicos eran presentados al Monitor, quien los guardaba para su futura película.
Se afanaban en ese momento y aquel recinto, los principales verdugos monitoriales: Castillo de Huesca y Bovadilla, Chu Lin Chin, Diego Boleno de Quevedo y Gómez, el general (R) Chiang, Francisco de Gorla, Soriano Almizcle, Deveter, Eduardito, Chacón, Don Martínez, Peña, Pucio, Franchi, Zapallo, la Bestia Chica, la Bestia Grande, Ponzoña, Vampiro, Herrera, Chuang Tzú, Tai Ping y Li Po. Por otra parte, sería injustísimo no mencionar a otros que, circunstancialmente, allí no se encontraban: Agustín Julián Peral y Tomás Pedro Carbonario. Dejaré también establecidos para la posteridad, los nombres de algunas mujeres —con mucho, las más sádicas— que en ese sitio se ganaban el pan: la Negra Chocha, Clara Teresa Jaime, Eiko Akutagawa (alias Yoko), la Telesita, Susana Adriana Julia del Sultán, Graciela Juliana Pereza Julieta Cecilia Concha Supliciante (llamada directamente, cuando estaba en funciones, «Chata» o «Conchita»). Diré, por lo demás, que todos los torturadores se ponían briosos como garañones con esta mujer y querían tocar en su violonchelo. Pese a decirles que sí a casi todos y muchas veces a cada uno, ellos nunca se cansaban. Era justamente al revés, pues cada día la deseaban más. Terminaron por disputársela a navajazos.
Monitor dijo a Barbudo, con entusiasmo y restregándose las manos:
—Mirá quiénes están aquí: ¡mis chichis!, mis regalones, mis niños. Están todos, todos: Pucio, Peña, Chacón, etc. Sobre todo el señor Etcétera, que es mi hombre de confianza y el que verduguea mejor.
Estos especialistas eran, en lo personal, tipos temibles. Sabían karate, judo, sumo y luchas varias. Pertenecían al equipo privado del Jefe de la Tecnocracia, quien disponía de ellos como grupo apartado de las I doble E.
No todos se encontraban trabajando en ese momento. Así pues había pequeños círculos ociosos de chinos, negros y blancos que, en apartes, conversaban animadamente. A todos estos ángeles llenos de plumas, Monitor solía utilizarlos como guardaespaldas en sus correrías —más bien como delirio que por otra cosa, ya que a él lo protegían sus magos y los sofisticados mecanismos de Máquinas Centrales—, o para romperle a alguien su crisma con caños de plomo, o regalarle gentilmente un cuarto kilo de estaño picado fino —con alta velocidad y baja dispersión— a un enemigo personal. Disponía de ellos hasta como bufones.
Tomando té sobre una de las planchas de acero inoxidable —arriba de la cual se habían echado varios baldazos de agua para limpiarla de cierta pegajosa substancia roja—, dos cansados orientales conversaban:
Chino:
—Cuando aquella noche, en el callejón, mi contrario la guardia del pollo dorado en una sola pata me hizo, yo ya sabía que en cualquier momento podía esperar el picotazo del faisán muerto, o la patada del ave zancuda de alas blancas y cuello violeta, o una combinación de ambas. De modo que para enfrentar a tan temible rival me preparé. Karate chino. Escuela septentrional. Guardia larga —inclinóse.
Japonés:
—¡Ah! Sí. Yo también una muy grave y horrible dificultad tuve, cierta una vez que tres occidentales bárbaros me atacaron a mí.
—lan güi ti.
—¿Cómo?
—«Diablos extranjeros», quise decir.
—Sí, muy diablos creo yo. Decididos a destruir mi cuerpo, me parece. Entonces yo, rápido neko ashi dachi. Después mae tobi giri contra el primero. Fumi komi contra el segundo y de ahí enseguida yoko giri, ushiro contra el tercero. Contra segundo decidida acción completé encajándole un magüashi en la panza. Sí. Fue el fin. ¡Ah! Sí.
Un asesino a sueldo se acercó a los orientales, dejando la estela luminosa de su sonrisa, a medida que se desplazaba, como la cola de un cometa compuesto por sólidos y gases incandescentes. Se paró frente a ambos y les dijo:
—¿Tengo un aspecto lo suficientemente eclesiástico? —y al decirlo se acomodaba el sobretodo (aunque dejándolo desabrochado) y mantenía en forma plástica su ametralladora en la mano izquierda. Como diciendo: «¿Qué les parezco? ¿Estoy lo bastante elegante y hermoso?».
—¡Oh, sí! —opinó el chino.
—¡Oh, sí! —sostuvo el japonés.
Asesino a Sueldo, muy satisfecho con las respuestas:
—Gracias. Ustedes los orientales, sí que saben apreciar a un caballero cuando lo ven —aplanó una imaginaria arruga en su sobretodo de piel de pelo de camello y, dando media vuelta, se fue con la punta de la ametralladora flotando como el tercer ojo tibetano de la trascendencia.
Cuando los orientales quedaron solos, comentaron entre sí:
—Diablos bárbaros —opinó el chino.
—Occidentales arrogantes —sostuvo el japonés.
—Gente que carece totalmente de Li, atributos del caballero —manifestó el chino.
—Ignoran el más elemental principio de Bushido —declaró el japonés.
El asesino a sueldo que usaba un sobretodo de piel de pelo de camello, satisfecho aún pues no los había oído —para su suerte— hablar a sus espaldas, se acercó a otro occidental, que miraba a una víctima todavía no empezada pero bien atadita ya a una de las planchas.
Asesino a Sueldo, señalando a la víctima con el tercer ojo:
—¿Y?
—«Y» es una letra —contestó el otro.
—Digo, sí vamos o no a zamparnos frito a este gaznápiro.
—¡Ah! Sí.
El Asesino a Sueldo se puso furioso:
—¡Dejá de decir «¡Ah! Sí». Como un maldito chino!
Algo avergonzado:
—Es que, ¿sabés qué pasa? Como aquí estamos en minoría, uno termina por influenciarse.
Los dos chichis pululaban alrededor del enemigo del Monitor, quien se encontraba despavorido y en bolas, con las piernas bien abiertas, mostrando sus huevalicios en ofertorio.
El compañero de Asesino a Sueldo miró la vitrina del testieularium haciéndosele agua la boca, como si a la parrilla fuesen el bocado más apetitoso, mientras acariciaba con el pulgar el borde de la navaja produciendo un siniestro susurro, análogo al que causa el papel de arroz pasado sobre una barba dura.
Compañero de Asesino a Sueldo, que llevaba Peña por nombre:
—Propongo que, previo comernos un platazo de genitales asados, lo fusilemos. Después podemos hacerle la autopsia para saber si murió feliz. —Viendo que el otro sonreía—: No veo qué te hace gracia. Te hablo en serio. Dicen los médicos que si un tipo murió triste el culo se le pone negro.
—¿Es cierto eso o es un invento tuyo?
—No sé, me parece que lo leí por ahí. Los mirás en ese lugar y en seguida sabés si el tipo murió triste.
—Andá. Lo que pasa es que a vos te gusta mirarles el culo.
Carcajadas de ambos.
Asesino a Sueldo —Pudo era su nombre— dejó de reír. Echó una mirada profesional a la víctima, dejó arrimada la ametralladora a la plancha de acero y dijo:
—Yo más bien propongo que le hagamos la autopsia primero y que lo fusilemos después.
Peña lo contempló con lástima:
—Vos siempre el mismo. Parecés cortado con un hacha. Por bestia, que no progresás. Te falta símbolo y espíritu de juego.
—¿Y eso qué mierda es?
—¿No te digo? Sos la ignorancia hecha persona. Espíritu de juego es…
—Me interesa un carajo. Además guarda: un momentito, viejo, que yo soy un caballero. Un caballerazo, eso soy yo. Que uno no hable de las culturas que tiene, no quiere decir que no las tenga.
—Está bieeen, Pucio. ¿No ves que te lo digo en joda? —Tornándose a la víctima centró en ella sus focos y campos gravitatorios. Luego, a su camarada—: Se me acaba de ocurrir un proyecto. Es nada más que un boceto por el momento. Se trata de esto: ¿y si le arrancamos las uñas y después lo obligamos a jugar con ellas a los barquitos?
—Sería una imprudencia. Choca frontalmente con mi concepción que consiste en sacarle un ojo y hacerle beber la substancia de su interior con una pajita.
—¡Pero vos sos de los que cortan el pelo con un serrucho, viejo! Vos le colocás a un tipo la cabeza sobre una madera, le ponés el pelo bien tirante y se lo cortás a fierrazos. No tenés sutileza. Lo que tenemos que hacer es enterrarlo en un pozo, desnudo y hasta el cuello. Pero en vez de echar tierra le largamos carne podrida con gusanos. Doscientos días ahí adentro.
Pucío se rió suavemente:
—Menos mal que vos sos sutil —se arropó con su sobretodo de piel de pelo de camello. Luego, con súbito entusiasmo, euforizado y graznante, prosiguió—: Ya que te empiezan a gustar mis métodos te propongo éste: le metemos una rata hambrienta en la boca y después le cosemos los labios. Así seremos como miss Hyde: la costurerita que dio el mal paso.
Ebrios de dicha y gozo cayeron al suelo revolcando sus panzas en figura metafórica. Cuando la hilaridad disminuyó un tanto, Peña sugirió:
—¿Y si tomásemos té antes de echar manos a la obra? —y señaló a la aterrorizada víctima.
—Bueno. Pero ¿dónde lo tomamos? No tenemos mesa.
—Pero aquí, idiota —dijo el otro apuntando con el mentón la plancha de acero.
Luego de preparadas las tazas de rico té, colocáronlas sobre el mencionado lugar y sentáronse. Uno de los recipientes con la divina infusión —el perteneciente a Pucio—, había quedado ubicado cerca de los testiculáceos de la víctima. Si bien el líquido estaba caliente, su receptáculo se hallaba lo suficientemente lejos como para que el futuro supliciado no sintiese otra cosa que un calorcillo. Pero, por una de esas cosas tan raras de la psiquis humana, ese calor ya era en sí mismo un suplicio pues le hacía pensar en futuras temperaturas, para nada soportables, no bien los dos chichis dejasen de tomar té.
Luego de paladear un sorbo, Peña preguntó:
—¿Te gusta el cine, Pucio?
—Depende.
—¿Depende de qué?
—Depende-jera —y largó Una risita.
Peña lo miró enojado:
—Chistoso. No, en serio te pregunto. ¿Te gusta?
—Qué sé yo. Más o menos.
—¿Vos viste La dolce vita?
—Ni la oí nombrar.
—¿¡No!? ¡Qué ignorante!
—Y bueno, che.
Peña sonrió para sí mismo, pero dijo en voz alta:
—¡Qué grande es Fellini! La dolce vita: ¡qué buena película! Y la chica del último, la del final, ésa que escribía a máquina. Y Marcelo Mastroianni que no la podía escuchar por el ruido que hacían los otros. —Como si se burlase, pero en realidad por razones de pudor—: Fellini quiere demostrar que, pese a la mierda de este mundo, aún existe la pureza. ¡Aah, Fellini viejo carajo! —Terminando su té—: ¿Empezamos?
—Bueno.
Monitor y Barbudo —invisibles gracias a la máquina de la ilusión del Jefe del Estado, que tenía poder suficiente para cubrirlos a ambos—, luego de oír estos increíbles diálogos, sonrieron y sin decir cosa alguna prosiguieron su camino.
Conviene aclarar que desde un principio, no bien ambos irrumpieron en el Centro de Computación de Torturas, desde ese mismo instante y mientras se internaban por la sucesión de galerías, pasadizos y recintos que oportunamente se describieron, los túneles blindados de unión entre cada espacio y el siguiente mostraban una visible curvatura hacia la izquierda. Ahora bien, como el torcimiento hacíase cada vez más pronunciado, ello era prueba de que Monitor y Barbudo estaban marchando en el interior de una espiral, y que cada vez se acercaban más a su centro.
Luego de que los dos amigos inseparables abandonaron a Pucio y Peña, al poco rato llegaron a un sector donde había un circuito de patíbulos de trescientos metros de altura —el subterráneo medía trescientos diez en esa zona—, lo que provocó un comentario francamente adverso por parte del Barbudo.
—¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que en este delirio se hayan gastado tantas toneladas de madera, que se necesitan para la industria? ¡Nuestras secuoyas! —esto, como es natural, lo había dicho entre veras y bromas.
Monitor sólo vio la parte seria del asunto y se defendió:
—Pero mi querido amigo. Posiblemente no haya en el mundo algo tan estético. Siempre soñé con construir horcas gigantes de trescientos metros de altura, y con sogas muy largas. Uno de los objetivos es que los tipos pendulen con los pies a sólo dos metros y medio del suelo. Por lo demás, cumplir las sentencias —al pie de la letra: suspender a los reos del cuello hasta morir. O sea: colgarlos suavemente, para que las sogas los estrangulen poco a poco. Aparte, como la ley no dice nada acerca de la obligación de atarles los pies, se los dejamos libres para obtener en esta forma la oportunidad de verlos hacer en el aire, toda clase de alegres zapatecas. Filmamos todo en cámara lenta, y después lo proyectamos para ver qué tal salió.
Pero al ver a un grupo de funcionarios cerca de uno de los patíbulos más alejados guardaron silencio y se acercaron a escuchar. Allí estaban Castillo de Huesca y Bovadilla, Eduardito y Don Martínez. Seguramente habían utilizado alguno de los tubos transportadores para correrse de sector, por razones de trabajo.
Dijo Castillo de Huesca y Bovadilla:
—Lo vamos a tener al tipo de pie, atado a un poste, de forma tal que su cuello permanezca vertical. Entonces iremos sacando rebanadas horizontales de dicho cuello. Así aprenderá la próxima vez a decir que el Monitor tiene cogote corto.
—Pagará por sus blasfemias —señaló Don Martínez.
De Huesca y Bovadilla movió aprobadora y gravemente la cabeza:
—Exacto. Cuando el tipo quede vivo pero con esa parte más cortita, ya no se animará a decirlo nunca más.
—Seguro. Porque, ¿con qué derecho?
—Eso. Buenas, Don Martínez —ellos tenían por costumbre saludarse a cada rato, aunque no se hubieran separado un solo instante. Tenían varias de estas bromas monótonas, las cuales jamás dejaban de hacerles gracia.
—Buenas —replicó Don Martínez—. ¿Y entonces?
—¿Entonces qué?
—Le estoy preguntando cómo haremos para llevar nuestro proyecto a la práctica.
—Es difícil, bien lo sé. Tenemos que buscar la manera de sacarle croquetas cervicales, sin que se muera. ¿Qué le parece, Don Martínez? ¿Sería conveniente enfriarlo a 273,16° C bajo cero para poder operarlo con facilidad allí, en el cero absoluto, donde todos los átomos se detienen —aquí entró en delirio—, y la materia asume la estructura de cristales perfectos?
Don Martínez, con realismo:
—Es que no se puede, por tercer principio de la termodinámica.
—Ya lo sé. ¿Cómo le va, Don Martínez?
—Bastante bien, señor. ¿Y entonces?
Castillo de Huesca y Bovadilla volvióse al tercero del grupo, quien hasta el momento se había mantenido súper silente, como si a su lengua se la hubiese comido un pterodáctilo a fin de alimentar con ella a sus hijuelos, y le dijo la siguiente originalidad:
—Buenas, Eduardito.
El aludido respondió como si se lo hubiesen dicho por primera vez en el día:
—Buenos días, señor.
—Cante, Eduardito.
Como si hubiesen puesto en marcha un grabador:
—Paiapátupaloró, cachapátupaloró, terepálepaloré, pachapátupalosí, tetepátepaloré, cachupátupalulú…
—Basta, Eduardito. No cante más.
El otro, sin hacerle caso, prosiguió entusiasmado:
—Cochofálapataquí, retenpálastlastalcú…
—Cállese la boca si no quiere que le pegue un garrotazo, Eduardito.
—Sí, Don Huesca —y enmudeció para siempre.
Don Castillo de Huesca y Bovadilla tornóse a Don Martínez:
—Hooola tanto tiempo que no se lo ve, Don Martínez. ¿Calor, no?
—Sí. Mucho calor, señor. Inaguantable.
—Hace frío, ¿verdad, Don Martínez?
—Usted lo ha dicho, señor. Insoportable. Hay que ponerse el sobretodo. Pero, señor, si me permite remitirme a mi pregunta anterior y usted disculpe que lo moleste: ¿y entonces?
—Está bastante cargoso, Don Martínez.
—Sí señor. Muy cargoso. Pero ¿y entonces?
—Entonces tenemos que lograrlo a cualquier precio. Ya estudiaremos la forma. Quizá un principio de solución consista en construir máquinas con espadas veloces, o guadañas, de manera que le corte rebanadas de cuello: tan rápido que vuelen a la mierda en forma de milanesas, pero sin darle al conjunto tiempo para sangrar. Luego, la cabeza con el pedazo de tocón superior que le quedó, caerá por gravedad y leyes de Newton, exactamente sobre el cachito con cervicales inferiores envueltas en vendas de carne[64] que todavía no le habíamos arrancado, y se acoplará perfectamente. Proceder en la misma forma varias veces, hasta que le quede sólo un dedito de gaznate —es casi un sinónimo— o soporte cilíndrico del cráneo[65] —y al decir esto, levantó el dedo índice de la mano derecha y apuntó al techo.
Oírlos agotaba rápidamente, de modo que Monitor y Barbudo prosiguieron su viaje al tiempo que aquél comentaba:
—Hace mil años, más o menos, los mongoles conquistaron la Mesopotamia. La ciudad de Bagdad fue pasada a cuchillo. Es decir: no la ciudad sino los habitantes, si queremos ser más precisos. Fúnebres se hunden los cascos de los caballos y las lluvias los transforman en vasos de ofrenda. Y a propósito de ofrenda: formaron una pirámide con cien mil cráneos para festejar su victoria. Me parece que voy a hacer lo mismo cuando mis ejércitos entren en Soria. Pero vení, te quiero mostrar algunas cosas.
Así, siempre conversando; los dos amigos llegaron a una puerta inmensa, de hierro, que tenía sobre ella una inscripción grabada en tecnócrata:
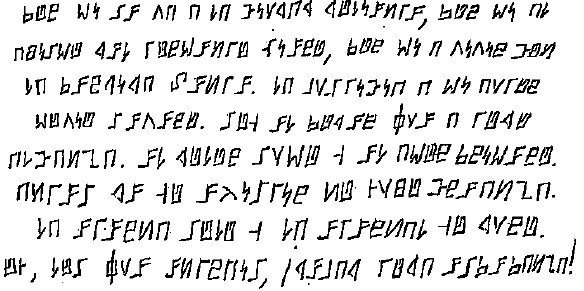
Como el Barbudo no estaba por completo al tanto del alfabeto neocirílico de los tecnócratas, Monitor debió traducir el texto ante su pregunta: «¿Qué declara esa leyenda escrita sobre la puerta?».
—«Por mí se va a la ciudad doliente. Por mí al abismo del tormento fiero. Por mí a vivir con la perdida gente. La justicia a mi autor movió severo. Soy el poder que a todo alcanza. El dolor sumo y el amor primero. Antes de yo existir no hubo creanza. La eterna sólo y la eternal yo duro. Oh, los que entráis, ¡dejad toda esperanza!»[66]:
—Severa es la sentencia —comentó el Barbudo.
—Pero necesaria. La ley es dura pero es la ley. Continuemos.
Si en el arco más externo de la espiral habían encontrado cosas espantosas, quién sabe qué horrores esperaban más allá del pesado y enorme portal. Con toda evidencia lo anterior sólo se consideraba un entremés ligerísimo (queso cortado en pequeños cubos, choricito, aceitunas negras y galletitas), cosa de ir haciendo boca.
Mediante una orden electrónica emitida por la propia máquina de la ilusión abrieron la puerta de hierro —labrada, enormes sus aterradores grafismos—, penetrando así en otro recinto. Encontrábanse aquí, como excavados en el piso de acero, varios huecos rectangulares de paredes metálicas, capaces de dar cabida a un hombre siempre y cuando de él quedase afuera la cabeza. Tres de estos nichos verticales estaban vacíos, siete tapados por excrementos humanos hasta el punto de rebalsar formando pequeñas montañas y tres que contenían sendas viejas, con las cabezas afuera y aún respirando, casi cubiertas por completo mediante aquellos vibóricos soretáceos.
Tornóse Monitor y díxole:
—Atal pensé que estas malas putas estarían sufriendo un mal tercio. —Con otro tono y en un rápido cambio de unidades idiomáticas—: Es una tortura que inventé para viejitas yegüazas. Consiste en desnudar a… Bueno, en realidad esto de que la he inventado yo es una forma de decir. Todos los suplicios han sido ya creados. Uno únicamente puede redescubrirlos. Pero como te decía: el tormento exige desnudar a una poca de esas viejas asquerosas que hablan miles de horas en los teléfonos públicos sin que vos puedas pegarles o insultarlas porque llaman a la policía; o ésas otras que se adelantan en las colas de las obras sociales, poniendo cara de estúpidas, para que las atiendan primero a pesar de que llegaron últimas. El suplicio admite desnudar una poca de tales viejas, repito, y sacarles pequeños trozos de piel con navajas. Nada demasiado grave, y cuidando que no sangren excesivamente. Sacarles un muestrario del cuerpo. Pero te repito: nada muy terrible ni detallado, porque la tortura no es ésta. Luego de atadas como embutidos de Kracovia se las mete en esos huecos, dejando afuera la cabeza y se rellena con sal. Ninguna cosa más por el momento, ya que la tortura tampoco es ésta. La falta de bienestar no provendrá de allí. Finalmente, vos y todos tus soldados, proceden a hacerles pis y caca encima hasta que la cantidad de excrementos las tapan asfixiándolas. A ellas y a sus odiosos pañuelos búlgaros. Y ésta sí es la incomodidad física buscada. Confite de yegüazas, se llama.
Una de las disformes arpías, encanutada en su prisión como el genio en la botella miliunanochesca, quimera monstruosa que hacía vibrar la superficie de su oscuro caos, dijo con falsa debilidad:
—Agua… agua…
Los dos hombres quedáronse petrificados ante la acción de aquel portento. Monitor fue el primero en reaccionar:
—Abra la boca, señora, que le voy a dar agua.
Y cuando la vieja yegüaza entreabrió los resecos labios, carentes de belleza o hermosura, manchados con pústulas de muy expresiva mierda, el tecnócrata sacó su escondido karateka, triunfante en mil batallas y, a los fines de hacer más fácil su tarea, emitió un siseo («Pssss…»):
—Tomá, aquí tenés agua.
Ya trató de insinuarse que el Jefe de Estado orinó. Pero al decir esto, no se alcanza a expresar el volumen de aquella meada que más bien era un meadón. Ni el mismísimo Coloso de Rodas habría podido igualarlo. Fue por lo menos un litro y medio, aunque los médicos se escandalicen y digan que no es posible.
Saciado ya, el Benefactor guardó el apéndice regio —adminículo augusto éste—, y dijo a su acompañante, quien disponíase a realizar lo propio:
—No. Esperáte. Vamos a necesitar una reserva. Somos como esos hombres que guardan liquidó elemento en sus cantimploras, para así poder cruzar sin inconvenientes grandes desiertos; pero, a la inversa. Más bien, habría que compararnos a perros de San Bernardo o a cuernos de la Abundancia. Vení por acá.
Después de un largo pasillo que, como siempre, marcaba en forma cada vez más pronunciada e indisimulable el torcimiento hacia la izquierda, llegaron a un pequeño recinto abovedado, con paredes y techo de bronce, aunque con piso de tierra. Seguramente, si se hubiesen sacado todos los metros cúbicos de esta última, abajo habría aparecido un basamento del mismo metal mencionado. Todo este ambiente estaba vacío, excepción hecha de una caña, gruesa como un pulgar, que sobresalía varios centímetros por sobre el suelo.
Cierto falso amigo del Monitor, luego de jugarle a éste una mala pasada, puso pies en polvorosa con intención de refugiarse en Protonia Occidental. Bien sabía él cómo las gastaba el Padre del Pueblo con los traidores. Mas héteme aquí que, para su enorme desgracia y aflicción, las I doble E lo cazaron de un párpado justo cuando se disponía a cruzar la línea demarcatoria entre los dos países. El párpado se estiró un metro, aproximadamente, hasta que las fuerzas elásticas del mismo lograron vencer las inercias y detener la carrera del prófugo. Luego, como a chicharra de un ala, lo fueron trayendo desde la frontera hasta lo del Monitor quien —enterado ya— lo esperaba con su mejor cara funeraria. Parecía un dolmen: de esos bajo los cuales los antiguos enterraban a sus muertos en la prehistoria. Alto como un ciprés, todo él un cementerio, Monitor abrió sus hórridas fauces y dijo:
—No quisiera enemistarme contigo. De modo que, en nombre de nuestra vieja amistad, me privaré de hacerte una cosa. Además el Barbudo ya me dijo que hacer eso es una cosa mala y además la semana pasada lo hice ocho veces. Sobrepasé la cuota de cinco que me propuse. De modo que no te haré esa cosa pero sí otra. Átenlo bien, caven un pozo en el recinto de bronce del Centro de Computación, y allí métanlo.
Enterráronlo pues, vivo, poniéndole en la boca el extremo de una larga caña, cuya otra punta salía afuera de la tierra; ello le permitía respirar.
Iba a visitarlo dos veces por día: una a la mañana y otra a la tarde, y pegaba su oído al vértice de la tacuara para verificar si el susurro continuaba escuchándose. El otro era un hombre resistente. Al quinto día, por la noche, no se oyó nada más…
Monitor se adelantó a su amigo e inclinóse pegando la oreja derecha al tubo.
—Parece que no resucitó.
—¿Qué es? —preguntó el Barbudo.
—Nada, sólo que aquí enterré a un tipo. ¡Infortunio!: ya está muerto.
—Ah, pero no importa. Homenajeémoslo igual —dijo el Barbudo e hizo aguas al tiempo que murmuraba un ininteligible oración por los muertos:
—Descansecternamenfarorsorñúc.
En el próximo recinto —amplio ambiente—, había numerosos chinos, coreanos, vietnamitas, japoneses y negros zulúes, atareadísimos con diversas víctimas que los obligaban a forzar sus fantasías al máximo. Eran tantos los verdugueados —y los a verduguear que esperaban turno— que las doscientas setenta torturas chinas clásicas no bastaban y los chinitos se veían en figurillas para no repetirse, porque hasta las combinaciones tienen un límite y se agotan. Y si me refiero a las dificultades de ellos, se debe a que los otros, por tener un temperamento menos artístico, no se preocupaban por la posibilidad de caer en la monotonía. Le metían y listo. Pero los chinos no. De entre los supliciadores orientales eran los más burocráticos y metódicos, porque llevaban registrados todos los tormentos con lujo de detalles, en un enorme libro cuyas hojas eran de un metro cuadrado, y grueso como dos puños humanos superpuestos. Se encontraba escrito hasta la mitad, con letra chiquitita; pero no en ideogramas, sino en tecnócrata. Hasta los márgenes estaban cuajados de anotaciones, llevados por su espíritu ahorrativo.
Un grupo de habitantes del País Central (China), tenía en ese momento a un tipo, sentado y sujeto por correas. De sus ojos partían sendos tubos, cada uno de los cuales desembocaban en cajas cuadradas, de metal, depositadas sobre mesas. Los refinados artistas se encontraban en esos momentos echando a paladas, dentro de los mencionados recipientes, varios hormigueros completos. Tres tacurús que vaya uno a saber cómo los habrían conseguido. Una vez que los animalitos, hirviendo de furia, fueron arrojados en el interior, los representantes de Catai cerraron en forma hermética los cajones, procediendo acto seguido a encender infiernillos debajo de éstos. Los insectos, acorralados y llenos de indignación, no tenían otro remedio que tomar el camino de los tubos, para huir del calor. Además, como los referidos conductos también eran de bronce, el progresivo aumento de la temperatura en ellos, obligaba a esos pequeños seres a abrirse paso a través de los ojos del supliciado, buscando siempre un sitio más fresco.
Monitor, a Barbudo:
—Hormigas. Llamadas himenópteros, no sé si sabrás. Harán de él un delicioso bocadillo.
Ése que —sentado en su silla— aguardaba el comienzo del tormento, había sido un arrogante funcionario tecnócrata. Tenía a su cargo a miles de obreros y operarios, ocupados en la construcción de ciudades y carreteras. Pese a ser de origen humilde, trataba a su gente como un señor feudal. Suelen ser los peores. No sólo se llenó los bolsillos con negociados, sino que hasta los pobres peones debían darle parte de su sueldo si querían conservar el trabajo y la vida (no detallaré el ingenioso método del cual se valió, por temor a que tenga imitadores). Tenía todo un sistema organizado para cobrar «impuestos». En cambio era muy exigente con ciertas cosas: sus empleados tenían que cortarse el pelo, estar bien afeitados, y no podían fumar.
Había en su despacho un gran retrato del Monitor, rodeado de laureles. Siempre llevaba un distintivo en el ojal: una tecnócrata roja sobre círculo negro. «Producir debe ser nuestro impulso y nuestra ley», era una de sus frases favoritas. Parecía un bolche.
En cierta ocasión asistió a un oficio religioso, que tenía lugar en uno de los templos de la Congregación tecnócrata. No entendió absolutamente nada y se aburrió muchísimo, pero supo disimularlo con habilidad. Confeccionó, como un buen general, una lista de días y destacó con un circulito rojo aquéllos en que los templos eran menos concurridos. Precisamente a ellos pensaba ir, a fin de disimular sinceridad y reserva. Se hizo fotografiar entrando, por supuesto. Su imagen apareció en los periódicos «sin querer y a pesar mío». Ni que decir tiene, convenció a su mujer para que lo acompañase cuantas veces fue: dos por semana, hasta su muerte. La esposa, al principio, se mostró algo recalcitrante y con una cierta afición a aferrarse a viejas ideas y actitudes prerrevolucionarias. Y hasta contrarrevolucionarias, incluso. Él, con mucha dulzura, poco a poco y en el lapso de un segundo, logró convencerla de las bondades de la nueva religión, con las siguientes palabras: «Es muy simple: o venís conmigo o te pego un garrotazo».
Mandó a su hijo de catorce años —que lo odiaba— al Movimiento Juvenil. Cosa curiosísima, el chico se integró perfectamente al Cuerpo y con el tiempo llegó a ser un tecnócrata cabal. A pesar del viejo.
Pero este encumbrado funcionario ejemplar —casi un Kratos—, estaba destinado a tomar contacto con una realidad de la cual no tenía ni noticias.
Quiso su desgracia —cubierto el infortunio por sombríos velos: evidentemente no consultó al I Ching ese día— que el Jefe de Estado lo pescara (en una de esas rondas secretas que efectuaba disfrazado para evitar ser reconocido), justo cuando a los gritos expulsaba a un tipo de su oficina porque no se había cortado el cabello. Monitor comprendió todo en un instante. Luego de apagar la máquina de la ilusión y darse a conocer, apresuróse a interrumpir la obsecuencia con unas pocas palabras: «Muy bien muy bien. Cortarse el pelo es importantísimo. Son hombres como usted los que etc.». Este «etcétera» no auguraba nada bueno, pero el otro no fue capaz de percibir el matiz. «Lo apruebo todo —prosiguió el Monitor—. Estoy muy conforme». Luego, el Divino Claudio, agregó: «Pero, por favor, agáchese un momento y observe debajo de la mesa. Mire qué sucio está». Indignado, prometiendo un soberano castigo para los peones de limpieza responsables, el tipo se inclinó a mirar, mostrando un trasero que, por lo gordo y bien dispuesto, exigía con severidad una patada. Y, Monitor, se la aplicó luego de tomar distancia y gritar: «¡Kracovia!». El impacto de su bota o tamango napoléonico, fue un fuerte productor de inesperado desconcierto; tanto es así que el otro, quien estaba en cuatro patas, por efecto de la sorpresa levantó bruscamente la cabeza golpeándose con la mesa. Fue delante de todo el mundo. El damnificado se incorporó con lentitud: trémulo e histérico como una lámina sostenida desde abajo, absolutamente lívido, soberbio en su hipertrofia, transparente, casi hipnotizado en su inmolación homeopática, cubierto de vergüenza. Profanada la Grandeza de su culo, una furtiva lágrima italiana se deslizó por su mejilla para homenajear la reliquia, mansillada como la escultura nasal de los naricerarios bajo el pie del infiel. Mas el otro, didáctico como Omar el califa, absolutamente cubierto de la cabeza a los pies por un blanco albornoz —no vestía así, pero tal era la impresión que daba—, le dijo:
—Muchas veces te habrás preguntado, hijo mío, cómo un hombre tan insignificantemente pequeño como yo, se da maña para gobernar a un país tan inconmensurablemente grande como la Tecnocracia. Es muy sencillo: gracias a la cuarta virtud teologal, que yo mantengo apartada de las tres clásicas.
Y, extendiendo un dedo que parecía larguísimo, agregó:
—Al Centro de Computación para que se lo coman los himenópteros. Tal era el pasado del hombre atado a la silla de la espera.
Como todavía las hormigas no lo habían alcanzado, uno de los hombres de País Central se acercó al de los ojos entubados y comenzó a leerle poesía china. Su voz era cantarína y ponía énfasis extraños:
Vi Tres Reyes triunfantes, Tres Reyes terribles.
¿Qué terrateniente podría compararse al dragón, que vuela por el Cielo y posee todas las nubes?
Un hombre se miró,
pero ningún arquero vigiló al hombre de la imagen.
Para mí ya no habrá benevolencia pues un espejo no tiene sangre.
Teng Hsiaó Chou. Dinastía Han.
El oriental, como en un rito, sin sonreír ni cosa semejante, cerró el libro cuidadosamente y tomó otro. Luego de abrirlo en determinada parte, dijo con tono didáctico:
—Ahora leeremos otros dos hermosos poemas chinos que se refieren a la vista, al sentir y a la seguridad interior:
Mi escudilla contiene su último alimento.
Es de noche y en el cascarón de jade sólo hay un sorbo de vino.
Comeré y beberé despacio, para tener la fuerza de quien mira un árbol por primera vez.
Hwang Hupeh. Dinastía Liang.
El rocío aumenta el peso de mi túnica.
El sueño danza lejos de mí
ignorando la entrada que le proponen mis ojos.
Sin embargo es preciso que descanse esta noche,
pues mañana, deberé cruzar ese desierto de bambúes de arena.
Casi no tengo agua,
pero el recuerdo de tu sonrisa
puede cambiar la desesperación y el destino.
Cho Tang. Dinastía Chin
Justo cuando el chino terminó la lectura del segundo poema, el ex funcionario fue alcanzado por las hormigas. Gritaba desesperado, mientras su terrible forcejeo hacía trepidar el entubamiento que conducía a sus ojos.
El chino, sin un gesto en la cara, impenetrable como un marciano o un habitante de Canopus, cerró el volumen y se dirigió al gran libro de la burocracia —aquél cuyas hojas tenían el tamaño de un metro cuadrado—, y allí anotó alguna cosa.
Más allá, uno que esperaba turno dijo lleno de angustia:
—¡Oh, Exatlaltelico! ¡Ayúdame!
Esto puso furioso a Iseka Monitor, quien apagó la máquina de la ilusión, apareciendo tanto él como su amigo, para sorpresa de los presentes. El jerarca tornóse al de la invocación:
—Te aconsejo que no blasfemes o lo vas a pasar muy mal.
Uno de los que allí estaban, deseoso de caerle en gracia a Su Excelencia, díjole empuñando como en un saludo un trozo de acero sobrante de la última guerra:
—Y si tú quieres y lo ordenas, Padrecito, le puedo sacar un pulmón con mi balloneta. Sin matarlo. Te sorprenderá mi técnica.
Monitor —su gesto tenía elegancia y decadencia— rechazó la proposición con una mano:
—No. A esta actividad déjala para los profesionales. No invadamos jurisdicciones.
El otro replicó:
—¡Pero yo soy el Alexander Newsley de los torturadores!
—Aun así.
Monitor se maldijo por ser tan impulsivo. Prendió nuevamente su máquina y el dúo desapareció por un recoveco.
En el nuevo y más intenso tramo de espiral, primero encontraron a un par de coreanos.
Coreano I:
—Me vi obligado a hacerle un tratamiento facial, porque tenía demasiados ojos en la cara.
Coreano II:
—¿Le dejó alguno o se los sacó a todos? Pregunto de diversa manera, ante el temor de incurrir en una incorrección: ¿hay algún motivo para suponer que el paciente aún conserva, en su cara, uno de esos televisores pequeños que el ser humano utiliza para informarse de lo que sucede a su alrededor?
—No veo razón para interrogar eso. Puesto que, con toda evidencia, usted jamás preguntaría algo innecesario, sin duda el defecto es mío. Debí expresarme más claramente. Por cierto que le dejé un ojo. Una actitud contraria de mi parte habría sido reprochable. Le dejé el tercero.
—¡Ah! Sí.
Cincuenta metros de galerías después, vieron a un doctor vietnamita, con guardapolvo, instruyendo a una enfermera del mismo origen racial.
—El experimento ha tenido un resultado brillante —dijo el médico muy complacido—. Inyéctele tres miligramos de sodio puro. Fíjese en el control cuántos microsegundos tarda en morir. Quiero además el papel con la curva cardiológica, porque tengo que guardarla en mi archivo. No toda, por supuesto, sólo el pedazo que registre el cese de sus funciones vitales.
—¿Se producirán convulsiones? —preguntó la enfermera con bastante interés.
—¡Oh! Sí.
Cuarenta metros de galerías después. Un japonés viejito, que fumaba con una pipa exageradamente larga, dijo calmosamente:
—Sáquenle toda la carne de los pies y cautericen las heridas porque se desangraría muy rápido. Después háganlo caminar sobre los huesos. Que se dé una vuelta por la superficie. Ahora que afuera llueve no se mojará. Lo mismo que caminar sobre chanclos de goma.
Los dos ayudantes, jóvenes japoneses, saludaron con una reverencia rígida, corta e instantánea:
—¡Hái!
Sesenta metros de galerías después. Un zulú viejo, a otros que aguardaban sus órdenes:
—Este hombre tiene una rodilla más gorda que la otra, me he dado cuenta. Eso lo hace menos hermoso. Así que ahora nosotros, llevados por nuestro buen corazón, se la sacaremos con un cuchillo. Despacio, cosa de no lastimarlo excesivamente, y de la misma manera como los blancos pelan las cáscaras de las naranjas. Además, ya que es muy posible que pese a nuestros esfuerzos por hermosearlo una de las rodillas le quede menos flaca que la otra, se las trabajaremos a las dos hasta dejárselas iguales.
Doscientos metros más allá. (Nos hemos salteado varias habitaciones articuladas, galerías separadas por compartimientos estancos y treinta y dos altiplanicies de ejecución.) Encontraron a un japonés algo loco pero también bastante borracho gracias a las copiosas libaciones con sake mediante las cuales se gratificaba —«estaba ebria la picara mosca»—; enarbolaba un tridente mientras otros cuatro hombres del mismo origen que el mencionado festejaban sus gracias con el «há há há há há» de la risa nacional. Dijo el primero al tiempo que bailaba como en el Kabuki:
—Con mi tridente he de pinchar el churrasco. ¡Churrasco! ¡Churrasco!
Chacón, uno de los verdugos mencionados al principio y que por tubo de traslación se había desplazado a este sector a realizar un trabajo, sin prestar la menor atención al japonés, le decía a otro occidental:
—Recuerdo por ejemplo a Juan Carlos Alderete, Enrique Tuñón Catrala, Ermenegildo González, …Gómez, Pedro Blanco Fino, …con condenas de cien años, doscientos años, ochenta, noventa y cinco años…
El otro, que estaba preso por asesinar a mansalva a dos ancianas para desvalijarlas —hasta que el Monitor lo sacó de la cárcel a fin de hacerlo servir en los subterráneos y así, por lo menos, capitalizar su maldad—, se murió de risa:
—¿¡Doscientos años!? ¿¡Cien!? ¿¡Ochenta!? ¿Pero, qué hicieron para que les den esas condenas?
Chacón, imperturbable:
—Según. Había quienes tenían allá en Polote condenas de setenta y dos años…
El otro, al oírlo, prosiguió riéndose:
—«Noventa», «ciento quince», «setenta y dos». Dale, seguí.
Pero Chacón dejó de prestarle atención. Le costaba horrores concentrarse largo tiempo en un mismo asunto, pues casi enseguida era devorado por el campo gravitatorio del autismo; caía de cabeza, tragado por su estrella negra. De esta manera, para torturar a quien fuera procedía por etapas. Se volvió a una prohibicionista, miembro de la liga antitabacal y antialcohólica —«¡Tatarabuelitos! ¡Por amor a nosotros evitad el alcohol!», dicen los tataranietitos del afiche No 4—, a la cual tenía desnuda y atada sobre una de las consabidas planchas y le dijo, sentencioso y didáctico:
—Fumar es malo. No fumar, peor. Y si no miráte a vos misma, que estás a punto de perder uno de tus pulmones. Porque yo te lo voy a sacar con un cuchillo. ¿Y del alcohol? ¿Será necesario que a esta altura aún se diga algo sobre él? «El alcohol es la máquina de polihorca SS del proletario», dijo el prohibicionista señor Robustiano Michel Soria. Y agregó: «¡Obrero, sal ya del lodo canallesco! El vino es el espejo fiel donde se mira el tifus ondulante; es la zarpa de la fiera enfurecida que desgarrará sin piedad tus entrañas, así tomes una sola gota.
»El alcohol —un único vaso— puede llevarte a la otra cara del amor Russel; al “amor del cual no puede hablarse”, para citar una frase del poema de Lord Douglas. Reacciona, medita y cambia.
»¿Cómo no comprendes que un único vaso de vino que tomes por día basta para atraer la lepra, el cáncer y toda clase de sífilis? ¿No ves que si persistes en tu aborrecible vicio de tomar una copa de sidra los 1o de Año, uno tras otro, tu mujer —transformada por tu culpa en Osa Mayor— sólo te dará hijos oseznos?
»Con respecto al tabaco. Todos dicen que fumar trae cáncer, y es cierto. —Pero ¿por qué nadie dice que fumar castra? ¿Cómo no se enseña en las escuelas que el horrendo y cabezón vicio de fumar trae la parálisis infantil?
»Ello por no hablar de las paperas, la uremia, una glucemia elevadísima y del hecho probado de que a las mujeres se les aflojan los tejidos de las dos tetas. Cambia, medita y reacciona.
Luego de estos útiles pensamientos citados, Chacón lanzó un leopardesco suspiro de satisfacción: «¡Aahhh!». Después se puso rígido y eléctrico, muy a la manera marciano-china que había aprendido a imitar por constante observación, y disparó en cadencia con fuego de cerrojo:
—La guerra de las Dos Tetas. Entre la Casa de York y la Casa de Lancaster. Se irá de aquí pero sin sus tetiláceas. Hay que cortarle las tetiláceas.
Chacón era un tipo que había pasado diez años entre la cárcel y el manicomio. En este último sitio habría continuado hasta el fin de su existencia, de no intervenir el Benefactor.
Su última hazaña, antes del advenimiento de la Tecnocracia, había tenido lugar en una carnicería. Tomó un garfio para colgar reses, que estaba apoyado sobre un travesaño de hierro, y con él le arrancó un trozo de cuero cabelludo a una vieja que quiso usurparle el lugar. Después, mientras la desvalida anciana lo miraba horrorizada y chorreando sangre, luego de su gemido de sorpresa y dolor, él le dijo convulso de odio aunque chistoso en apariencia:
—No. Vos estabas después, viejita. No seas yegüaza.
Cuando Monitor lo liberó para ponerlo a trabajar en los subterráneos, hizo las mil y una con toda semidecrépita que caía en sus garras. Se transformó en una especie de místico de las viejas. Pobre de la que, para su infinita desgracia, quedase a su disposición. Era también el inventor de un menú especial basado en cincuentonas, sexagenarias o septuagenarias chichis, que recomendaba a todos sus conocidos pero que jamás nadie quiso probar. Era una «Sopa de seno dieciochesca»: «Se toma a la geronta —siniestrada en futurible— y se la reduce a una cierta forma tal que no pueda moverse. Una vez ya indefensa —habiéndola desprovisto de carteras, codos, cremas nauseabundas, pintura de labios y otras armas secretas propias de la guerra de gases y trincheras— se la desnuda y ata como si fuese un salchichón, semiviva, boca abajo. Se sumerge uno de sus péndulos fláccidos en un cuenco refractario, que es donde se preparará la sopita. La vasija debe contener una cantidad de agua tal que, una vez introducido el glandulón, el nivel del líquido no exceda las cuatro quintas partes de la altura del interior del recipiente. Se calienta dicho artefacto con lentitud, hasta llegar a la ebullición. Una vez conseguida se prosigue a temperatura constante durante veinticinco minutos. Se levanta la mujer y se sirve el substancioso caldo. Que esté lleno de vitaminas no es cierto. Éstas últimas son moléculas orgánicas largas y muy frágiles, que se fragmentan con el calor. Si incluso un frasco entero de ellas, en píldoras, dejado al sol, ya pierde su virtud. En cambio, lo que sí tiene el espeso líquido obtenido, es proteínas y grasas». Así, con esta inesperada reflexión didáctica sobre las vitaminas, terminaba la extraña receta de Chacón.
Este hombre a veces sufría ataques demenciales; entonces gritaba revoloteando los ojos, al tiempo que señalaba a uno de los prisioneros quien —pobrecito— ni lo había mirado:
—¡Échenlo! ¡Échenlo al fuego a ese hijo de puta por atreverse a insultar a la divinidad mínima, que soy yo! ¡Que le corten la cabeza!, dijo la Reina de Corazones. Yo soy el Sombrerero. —Perdiéndose—: …pero ¿dónde está mi Liebre de Marzo? —Clamando—: ¿Dónde te has ido, liebrecilla de marzo? ¿Entre qué socialistas de octubre andarás camuflada y perdida?
Si bien por lo general Chacón tomaba servicio en el sector dedicado al castigo de las viejas que hinchan las pelotas en los ómnibus y subtes, a veces daba una mano en el recinto reservado a los antialcoholistas. El suplicio de estos últimos —entre otros— consistía en lo siguiente: ya que votaban «seco» tratando de abolir por la fuerza la producción y expendio de bebidas espirituosas, se los condenaba a una progresiva deshidratación. Vertían una gota de vino sobre los resecos labios cada media hora, de manera que se volvían locos esperando la caída de la próxima.
Monitor y Barbudo prosiguieron su viaje por la espiral. Llegaron a un recinto, de gruesas paredes, íntegramente construido con una aleación de plomo y estaño. Tenía innumerables incrustraciones de oro que formaban arabescos, versículos tecnocratemplónicos y emblemas herméticos.
Dos verdugos se entrecruzaron, chorreando pinzas. Dijo uno de ellos:
—Que la Madre Cósmica te libre algún día del Dr. Jekyll.
—Que los Dioses te protejan de Miss Hyde —correspondió instantáneamente el otro.
Se encontraban en esa caverna y en las siguientes hasta doscientos metros curvos más allá, los condenados por esoterismo soria —a éstos les eran efectuadas torturas mágicas, como es lógico—, los culpables de analfabetismo trascendente, puritanos sexuales y censores cinematográficos del gobierno anterior. Para estos últimos existía un paraje de acero, vacío y gélido como una construcción estratosférica. Allí, unas enormes tijeras les iban cortando pequeños pedazos de cuerpo; tan pequeños que tardaban muchísimo en morir: sobre todo porque la sangre les era restañada mediante veloces, elegantes y diestras pinceladas con escobillas de hierro calentadas al rojo; taciturnos y reconcentrados verdugos manipulaban los controles que desproveían de la traicionada carne. Marchitos, ajados, momificados censores, una vez transformados en esqueletos, adquirían nuevos cuerpos: los huesos eran rodeados con los mismos fragmentos que ellos habían cortado de las películas, mutilándolas. De parecida guisa y equivalentes aflicciones, podían verse grupos de sindicalistas, traidores a Su Excelencia, etcétera. Y para cada lote había una tortura básica aplicada, que tenía totalmente que ver con su crimen.
Se hallaba en uno de estos sitios, horquetado en un aparato, un tipo a quien mediante una operación le había sido introducido en el vientre un soplete de acetileno, cuya punta casi salía por el culo: a sólo unos milímetros. Justo en el momento en que los dos encumbrados jerarcas pasaban por allí, alguien dejaba pasar el gas y encendía. Todo ello se realizó en la descripta forma, para que se cumpliese la profecía que Monitor había endilgado a la víctima antes de condenarla a muerte: «Vos vas a morir cagando fuego. Acordáte de lo que yo te digo». El otro intentó un doloroso y sollozante: «No lo dudo… con el poder que usted tiene», en la bemol, para ver si se salvaba haciéndose el humilde. Pero como el Benefactor no era ningún retardado y a esa táctica elementhal Watson la conocía de sobra, hizo que su horóscopo se cumpliera.
Sobre frisos de estaño puro estaban escritas con oro las siguientes máximas, refulgentes como espadas japonesas recién desenvainadas y así de temibles: «Tres ojos por uno, y una dentadura completa por cada filamento de diente», «Monitor recomienda el garrote vil como método didáctico, y sistema de curación infalible», y muchas otras.
Así, casi sin proponérnoslo, nuestros dos regios visitantes y nosotros, arribamos a un recinto clave del Centro de Computación y punto más importante, a su vez, de este libro. Se trata de un ambiente amplio, abovedado, en el cual un hombre inmensamente alto, gordo y calvo, está a punto de transformar en puré a otro gordo, cuyas diferencias con el anterior son: es petiso, posee abundante cabellera, está atado bajo un pesado martinete y va a morir ahora mismo.
A los fines de cumplir nuestro horóscopo y no hacernos pasar por astrólogos charlatanes, el bienaventurado verdugo calvo accionó una palanca que le acható al otro los chinchulínes (aparte de otras fundamentales visceras).
Ahora bien, luego de haber aplastado al gordo retacón mediante un martillo de cincuenta toneladas que se descargó con todo su peso —por lo cual el supliciado, aun conservando su volumen lo redistribuyó sobre una superficie imponente pero de un milímetro de alto—, quien accionó el mecanismo, declaró: «¿Cómo es esto? ¿Un sólido transformado en superficie? Qué rareza. La geometría considera imposible tal evento».
Luego de su monólogo, el verdugo optó por sentarse en un confortable sofá tapizado con tela escarlata. Parecía una enorme Muerte Roja: como si todo el asiento fuese su máscara de teatro Noh, y él ese inmenso rostro de la Muerte.
De un revistero tomó una revista para ogros, de exclusiva circulación interna, y comenzó a leer. Monitor y Barbudo, por su parte, a fin de averiguar el contenido de la lectura se acercaron sin que él otro se percatara y tomaron la suya.
«Dijo el ogro monstruoso sacando su Vector ante ella, quien lo miraba despavorida tratando de taparse las cavernitas inferiores:
—Si te portás bien, te planto un rosal con hojas y todo.
Ella balbuceó:
—No, no…
—Sí, sí.
Y para que su cohete V2 alcanzara la forma de una V4 o del Saturno V, se puso alrededor de aquél una especie de armadura de bronce, con plumas plateadas.
La Bestia, chorreando las verdes babas de la lujuria:
—Vamos a empezar por donde duele más. ¡A saciar el sadismo, se ha dicho!
La desesperada muchacha, al oírlo y para proteger su amenazada entraña, ni corta ni perezosa se metió la integridad del índice de la mano derecha, al tiempo que proclamaba inesperadamente desafiante:
—¡Soy la heroína de los Países Bajos! ¡El torrente no romperá el dique aunque el dedo se me hinche y deba tenerlo ahí todo el día!
Sorprendido por completo, el violador al principio no supo qué hacer. Dudó. Súbitamente decidido, viendo que su intento de envolvimiento y posterior frente invertido había sido frustrado por Aníbal, la atacó procurando atravesar frontalmente sus líneas. Veloz como el rayo, al observar la maniobra, ella sé metió el índice de la otra mano, alimentando así correctamente al cisnecillo, el cual era glotón pero no tanto.
Frustrado y furioso, a punto estuvo de ocurrirle al gnomo de la entrepierna —y a todo él, por extensión que huyera la sangre de sus cuerpos cavernosos, reduciéndolo al tamaño de un inoperante pájaro. Por eso, y antes de que ocurriera tal desastre, bramó temible al tiempo que empuñaba un enorme y afilado cuchillo:
—Sacá los dedos o te los corto.
Viendo ella que de nada le valían veleidades e idiosincrasias, y que la cosa ahora iba en serio, dijo llorando al tiempo que liberaba —y exponía— sus dos paraísos:
—Piedad… Sea bueno, por favor. Al menos sáquele las plumas a su abanderado.
—Chica: abandona esas quimeras —dijo él, nuevamente contento—. El flautista de Hamelin conducirá a su ratita hasta el último rincón de la cuevilla. No puedo desproveerla de sus plumas ni de su bronce. “¿Cómo no comprendes que es su ropaje ritual?”. —Y al tiempo que gritaba alborozado—: “¡Refulge mi obsidiana sacrificial!”, comenzó a elaborar trabajos alquímicos de túnel, según la escatología de Saturno, el postrero, sin hacer caso de los alaridos triunfantes que la otra, con muy auténticos motivos, empezó a proferir.
El ogro, ya casi lírico:
—Blanco trigal, te transformarás en harina bajo mis ruedas. Un tulipán entre molinos de Holanda, la de suaves vientos.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, homérico:
—Cuando la Aurora, hija de la Mañana, de rosauros dedos y lindas trenzas…
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, adoctrinante:
—El Presidente Pin II Chún, creador de la doctrina Cuche o Cucha, y autor de las Cuatro Modernizaciones, dijo:
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, didáctico:
—El Vector es ese adminículo enjoyado…
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, muy en sabio chino:
—El Tao del Cielo bendice pero no daña.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, en poeta de la dinastía Han:
No es su costumbre,
pero la garza amarilla desplegó sus alas
e inició anoche un vuelo nocturno.
No es frecuente en China;
pero a veces ocurre que alguien desarma la Gran Muralla para que el corazón quede expuesto y pueda volver a amar.
Yuan Ho. Dinastía Han.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, tintineando jade como un mandarín:
—“Cómo detesto la violencia”, dijo Confucio.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, lírico por completo, buscando su centro en Ch’en:
Con bambúes he construido un instrumento musical.
Es como agua flotando sobre la tierra.
Tiene un ideograma de aire, semejante a un órgano
cuando se calienta desde su lado de fuego.
Nü Ping. Dinastía Ch’en.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, en letrado confuciano:
—“La joven, la adulta o la anciana insolencia, ¿no es igualmente detestable?”, se preguntó Confucio.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, con audaz firmeza y junto a Shang:
La princesa T’eng
está sentada sobre un gran espejo.
Pero es primavera
y ella no ha concluido su gesto.
Wu Yang Tsu. Dinastía Shang.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, en estudiante de Mencio:
—Dijo el Ministro de Justicia del Emperador Shun: “Si el soberano se mantiene imperturbable conservando Li, los pequeños pueblos colocados bajo él han de brindarle armonía, bondad, y una entrega generosa”.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, retomando el laúd trovadoresco:
Tienes un camino campesino
y grandes masas de trigo tocan tus piernas.
Un pájaro bermellón canta sus Dos Armonías
en el corazón del profundo bosque.
Suh T’ang. Reino de Yüeh.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, cerrando su ciclo de conciertos, citó el leit motiv de la obertura:
—Un tulipán entre molinos de Holanda, la de suaves vientos.
Ella:
—¡Ay, mi Inquisidor!
El ogro, alcanzando la Luna:
—¡Ay, mi Inquisidora!
Ella, alcanzando el Sol:
—¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah!…»
El gordo terminó de leer la revista para ogros y la tiró a un costado. Sin advertir la presencia de Barbudo y Monitor, dijo en voz alta y para sí mismo:
—Estas revistas me inspiran. Sin ellas no podría luego desempeñarme eficientemente con mis meccanos eléctricos. Son minucias, misceláneas o milanesas, sin principio ni fin, todas en un punto intermedio: el más denso y saleroso. —Didáctico—: En efecto, ¿qué necesidad hay de escribir toda una historia desde el principio, desarrollar un tedioso argumento, cuando lo que uno quiere es llegar a la cúspide de un suceso? En verdad, más de una novela en tres tomos ha sido escrita así: sólo para tener la excusa de arribar a una única frase genial, insertada en el medio[67]. ¿Cuál era entonces la razón para agorar al lector con todo el mamotreto? Haber publicado la frase pelada y listo, digo yo.
Monitor y Barbudo, abandonando al gordo, atravesaron un angosto pasadizo en el cual, sobre sus paredes, podían leerse dos frases formadas con pequeñísimos diamantes industriales agrupados en Lebreles y Pléyades: «Soy cruel y hasta muy. ¿Por qué?».
«No dejes que pasado mañana irrumpan tus rojos sueños de ira, como postergados niños hambrientos. Primogenitura para ellos. Alimenta a tus fuertes».
Luego arribaron a un sitio donde estaba Zapallo, quien decía ante el micrófono de un grabador en marcha, mientras como fondo se escuchaban unos gritos desgarradores:
—Soy inocente. No he «muerto» a nadie. En este momento, el señor Pérez Soria está siendo sometido a un hábil y exhaustivo interrogatorio; En el transcurso del mismo incurrirá en numerosas contradicciones que, al serle enrostradas, terminarán por hacerle confesar plenamente. Es más: su entusiasmada confesión será de tal índole que nos obligará a ponerle una mordaza para que se calle. Por estar hartos de oírlo, quiero decir. Reconocerá haber quemado la corbata italiana de Kennedy, ser el Jefe del Ku Klux Klan, haber robado el oro de la mascarilla de Tuthankamón dejando sólo su funeraria forma geométrica, etc. Ya hasta nos parecerá demasiado. Soy inocente, inocente. Yo cumplía órdenes. Yo jamás quise fusilar a esos cincuenta mil rusos en la bolsa de Smolensko.
Muy cerca de Zapallo se encontraba un chinito encargado de trinchar; éste observaba con curiosidad una viscera aún no separada del resto de su paciente. Como si la interrogase ávido de taoístas respuestas. A otro lado, sin prestar atención a la duda filosófica del oriental, otros dos practicantes de esta especie de Facultad de Medicina, conversaban:
—Escucháme, nene.
El «nene» taconeó:
—Ordene, señor.
—Te los llevás a Ponzoña, Vampiro y Bestia Chica. Andá a buscarlos al Recinto 43, que esos chichis deben estar ahí todavía tomando té. Porque si no los llamás, ni se mueven. Después van todos y lo agarran al hijo de puta que te dije ayer y me lo traen. El Monitor quiere que aquí abajo lo tengamos a los pedos. Previamente me le pegan una marimba de palos, pero sin romperle nada.
—Comprendido, señor.
Una cosa muy extraña era ver —o imaginar— a semejantes bestias peludas sosteniendo apenas, con dedos cortos y gruesos, delicados cascarones chinos de porcelana transparente que contenían rosadas infusiones. Monitor sonrió ante la imagen que le había transmitido el tipo a quien acababa de escuchar. Se volvió a Barbudo y díjole:
—Vos decías los otros días que mi gente estaba compuesta por tipos fanáticos, decididos a luchar con ferocidad a mi lado y hasta más allá de las hogueras de la muerte. Que no dejarían de aprovechar la irrepetible oportunidad de manifestar su ira. ¿Y yo? ¿Y yo que soy el que da las órdenes? Yo sí que soy malísimo. A mis enemigos no solamente los mato, sino que además les cobro un impuesto.
—¿Por matarlos? —preguntó el Barbudo.
—Claro.
Y prosiguieron, siempre descendiendo de niveles a través de corredores que conducían al centro de la espiral.
Encontraron a un tipo a quien le estaban arrancando, los ojos con una espátula. Con humor esquizofrénico, helado, insípido y sin gracia, el torturador le dijo a la víctima:
—Dejá de tocar personas y cosas con los ojos. Así cómo no querés quedarte ciego.
Un anciano que observaba atentamente su trabajo, al oírlo comentó:
—Te voy a dar una información que puede serte útil. Lo digo como verdugo viejo, con más de diez años de experiencia: En una tarea los ojos no se tocan. Ahora que ya lo hiciste está bien, pero acordate para la próxima vez. —Rezongando—: Ustedes los jóvenes no escuchan a las personas mayores y plasman sus delirios por las buenas o las malas. Pero a veces, como en este caso, es un error porque la víctima sufre menos. Por alguna extraña razón que no comprendo, a un tipo podés arrancarle y quemarle cualquier cosa, incluso el juego de níqueles, y no pasa nada. Pero si le sacás los ojos pierde todo deseo de vivir y se entrega. Ya no siente el dolor y vuelve a una especie de útero primordial y absoluto para morir. Nunca les toques los ojos.
Monitor al escucharlo movió aprobadoramente la cabeza; como en su caso habrá hecho Ramsés II al sentir los cantos gregorianos de los hititas o de los sirios, a medida que los iba pisando con su carro de guerra.
En un ataque de grave delirio que había sufrido Su Excelencia unos tres meses antes del viaje por los subterráneos, que está siendo relatado, había tomado a una soria por los pelos, arrastrándola a estas profundidades para que ella pudiera gozar de la música en el mismo instante de su creación. Díjole —mientras ella lo miraba aterrorizada, sin decir una palabra— al tiempo que le mostraba una parte de sus cuadrillas de chinos, vietnamitas y coreanos:
—Yo no sé, Luisa, por qué no te gustan mis chinitos. Son hombres de ciencia. Llevan consigo tantos instrumentos a todas partes, que a medida que se mueven van chorreando pinzas, picos de soplete, repuestos de sillas eléctricas, máquinas de precisión para medir el tamaño de los huesos cuando todavía humean (y también después, cuando ya están secos), cosa que se realiza para calcular la contracción de cada pieza esqueletal. Ellos sí que son verdaderos artistas en su especialidad. Yo, por ejemplo, conozco ya doscientos setenta suplicios distintos y soy sólo un aprendiz. Cada vez que caminan van desplazando conjuntamente todo un sistema que los rodea, lleno de los objetos que te dije y otros tales como arañas, ratas, navajas, pinchos calmantes, etc. —Melancólico—: ¿Por qué no te gustan mis chinitos?
Ella, luego de una exclamación ahogada, sonrió a causa del mismo espanto:
—¡Ah! Sí, son muy lindos… je je…
Monitor y Barbudo entraron en un recinto de plomo (por estar ya muy cerca del último estadio el estaño estaba ausente), que tenía incrustados en paredes y techo miles de rubíes sintéticos, engarzados uno por uno según cierto altorrelieve en filigrana que configuraba el esplendor. Como la Muerte cuando lleva estrellas o la Diosa del Abismo disfrazada con el metal de Saturno y con una hermosa diadema en la frente.
En ese momento los operadores de zona se hallaban en un descanso. Uno de ellos dijo festivo, al tiempo que encendía un cigarro de hoja y señalaba a cierro tipo descuartizadamente desparramado sobre la mesa de vivisección:
—Pomo, Toto, Cabra y Naque tienen la culpa de que el paciente se haya muerto demasiado rápido. Qué falta de amor para con los materiales. Son tan primitivos como Jack el Destripador. Ustedes cuatro tienen la culpa de todo; eso para no mencionar a Zapallo, que es el rey de los culpables.
Zapallo, quien se había desplazado por tubo traslatorio desde un arco superior de la espiral y que alcanzó a escucharlo, vociferó:
—¡Mentira! Soy inocente, no he muerto a nadie. S’y’nocente nodoybolaloslocos. Locos, son ustedes.
Los demás, al oírlo, empezaron a burlarse:
—Vamos, vamos… Si nosotros sabemos muy bien que vos lo mataste al turco. Podés decirlo, total estás entre amigos —dijo uno.
Otro procedió a comentar entré zumbidos:
—¿Que lo mató? Eso no hubiese sido nada. Lo peor es que se lo comió luego de abusar sexualmente.
—¿Abuso sexual, che? ¿Le hizo la porquería nomás? —preguntó escandalizado el primero.
—Sí. Y se nutrió con la mortadela —completó un tercero.
Zapallo, desesperado y negando velozmente con el dedo:
—¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! Soy inocente…
Como si no lo hubiesen escuchado:
—Y se tomó el vaso de vino.
—Y se robó los veintiocho pesos.
—Y…
—¡Mentira! —interrumpió Zapallo—. Soy inocente no he muerto a nadie. No doy bola a los locos. —Con súbita decisión—: Total yo no fui así que me quedo tranquilo. —Aconsejándose a sí mismo—: Vos quedáte tranquilo, pibe, que vos no fuiste. Vos tenés la conciencia tranquila porque no fuiste. No les des bola a los locos y chau.
Los otros, sádicamente y a coro:
—¡Culpable!
—¡Inocente! —retrucó Zapallo.
—¡Culpable!
—¡Inocente! ¡Inocente! ¡No he muerto a nadie!
—¡Asesino!
—S’inocente s’ymngún asesino[68].
Siempre en coro griego:
—Sucia bestia.
—Sinocente siningún sucia bestia.
—Puto.
—Sinocente siningún degenerado.
Zapallito era uno de los tantos chiflados que el Benefactor y Padre de la Patria había sacado de manicomios, cárceles y cementerios y llevado a los subterráneos para que allí trabajasen. Cuando tenía momentos lúcidos —y esto ocurría la mayor parte del tiempo—, se tornaba en hombre de gran eficiencia. Su locura consistía en decir que era inocente de cierta muerte por la cual lo habían acusado muchísimos años atrás, y que en su origen lo condujo a prisión. Allí se volvió loco —no se sabe si por los remordimientos o por el continuo padecer—, y comenzó a sostener contra viento y marea la tesis de su inocencia. Diez y nueve años atrás, en Provincia Escuálida Central —que antes se llamaba de otra manera pues por aquel entonces la Tecnocracia no existía—, un comerciante había sido asesinado por tres abominables sujetos que lo asaltaron para robarlo. Se llamaban Julio Absalón Duarte, Jorge Nicolás Paravecino y otro más, de nombre ignoto. Los dos primeros, luego de un exhaustivo interrogatorio en el cuál incurrieron en innúmeras contradicciones que al serles enrostradas terminaron por hacerles confesar plenamente, declararon que Zapallo había estado en la joda.
El crimen fue verdaderamente horrendo por sus sevicias. Se trataba del asesinato más espantoso que se recordase en toda la historia criminal de la región. El «turco» —en realidad un árabe— fue acribillado a puñaladas por la espalda. Viendo que, contra todo lo previsible y lógico, no se moría, mientras dos lo sujetaban un tercero empezó a cortarle el cuello con un hacha. Pero no a golpes sino como si el instrumento fuese un serrucho o un cuchillo. Prosiguieron hasta casi seccionarle la cabeza. Luego empapelaron las paredes con sangre, comieron una mortadela que el turco tenía en la heladera, se tomaron dos damajuanas de vino y robaron un total de veintiocho pesos de aquel entonces. El médico forense que reconoció el cadáver llegó a meter en el cuello, prácticamente seccionado, la casi totalidad de su mano derecha.
Cuando Zapallo comenzó a decir que era inocente, lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al manicomio. De aquí estaba destinado a ser alojado de la manera más confortable en otro lugar de reposo y meditación: el País de las Sombras Larguísimas que no es el Ártico precisamente. Más bien se trataría de un sitio igual a cualquiera que el lector conozca, pero a la inversa: las raíces de los árboles son sus copas y oscuros frutos y los troncos y hojas se transforman en raíces. Allí el viento sopla virtual, congelado, en una única dirección instantánea y sólida, hacia el centro de sí mismo, sofocante y sin posibilidad de cambio, funcionando por apretón. Sus blancos y retorcidos pájaros viajan por el nuevo fluido no ya en línea recta sino ondulante, dejando detrás suyo largos túneles, anticipo de aquella Horrible Fosa. Imagen especular, en gris infrarrojo, donde la superficie de la Tierra es el ancho espejo. Fuiste a parar al hoyo pa’siempre, como los chanchos.
Pero el Divino Monitor y Déspota lo salvó de ir a comer con los diablitos una parrillada de su propio cuerpo, a fin de poder utilizarlo como verdugo y bufón. Porque él jamás se cansaba de escucharle sus protestas de inocencia. Y aunque el otro lo repitiera diez mil veces por día, siempre le hacía gracia. Aparte, Zapallo era un tipo feroz, dueño de una terrible eficiencia: cuando le daban la orden de matar a alguien a garrotazos, o arrancarle un par de humeantes visceras, o meterle una rama en la tráquea, lo hacía velozmente. Y lo notable es que, mientras lo realizaba, repetía una y otra vez: «Soy inocente. No he muerto a nadie. Soy inocente».
Uno de los del grupo de supliciadores, hace poco descripto, prosiguió mientras los demás se revolcaban de risa:
—Zapallo es un monstruo tan grande, que para traicionar a todo el mundo dividió su vida en dos partes. En la primera se puso del lado de Exatlaltelico, con verdadera vocación de servicio: mató al turco, etcétera. Y en la segunda se volvió bueno de verdad, para así defraudar a su Papi y joder a todo el resto. No, es que no hay palabras para describir a este ogro. ¿No les estoy diciendo que hasta es capaz de hacer justicia con tal de perjudicar a alguien?
Monitor apagó la máquina descubriendo así su presencia a los atormentadores, quienes dejaron de reír y en el acto se pusieron en posición de firmes.
Monitor:
—Continuar.
Luego que las actitudes de los otros se volvieron menos rígidas, el Jefe de Estado sonrió y dijo a Zapallo:
—Se me ocurre una gran idea: podríamos oficializar la traición a fin de gastarla. En esa forma los verdaderos traidores no tendrán cabida. Zapallo: queda nombrado Chambelán Traidor Oficial.
Todos festejaron su clarividencia; menos Zapallo, naturalmente, quien dijo:
—¡Mentira! Soy inocente siningún traidor. Soy inocente. Inocente. No he muerto a nadie. Inocente. Ni puto ni loco ni criminal. Ninguna de las cuarenta y ocho cosas. Inocente.
Mientras se alejaban por el corredor casi en sombras, sólo iluminado cada tanto por tenues luces cautivas, continuaba oyéndose a lo lejos la desesperada algarabía del flamante Chambelán Traidor Oficial. Hasta el momento jamás habían llegado a un túnel tan estrecho y de curvatura tan pronunciada. Con toda evidencia, la espiral sufría una aceleración cerca del fin. Y así, los dos poetas incomparables, arribaron por último a una enorme puerta de bronce cuyos altorrelieves recordaban en su diseño, a los arabescos de la Alhambra; eran datos de bancos de memoria, en realidad, grabados allí por razones estéticas y según la taquigrafía electrónica de las máquinas. Abrieron luego de pulsar una orden y penetraron.
Habían llegado al centro de la figura geométrica. Aquél era el núcleo del sistema de cavernas destinadas al Centro de Computación de Torturas. La sima. Ellos, que estaban acostumbrados a ver máquinas, quedaron azorados ante la enorme computadora. En ella figuraban todos los dolores (justos e injustos, naturales y antinaturales). Todos; absolutamente, desde el neolítico hasta la fecha. Pero lo interesante del coloso es que no sólo contenía los hechos sino las causas. La aniquilación física o psíquica de un hombre, en una época reciente o lejana, tenía un origen metafísico; había una razón teológica detrás, y resultaba preciso averiguarla. Un vasto intento por determinar, con la mayor exactitud posible, el progreso del mal a lo largo de la historia. La computadora formaba parte de Archivos Blindados, y únicamente el Monitor y las I doble E tenían acceso a ellos. Es de señalar, de paso, que todos los teólogos de la Tecnocracia estaban inscriptos en las I doble E, donde tenían importantes cargos directivos. Ello hacía de ésta una organización religiosa, civil, policial, mágica y militar. Todo en partes iguales.
Los recién llegados aún miraban boquiabiertos preguntándose cómo pudo suceder que ellos, los tecnócratas, hubieran sido capaces de crear el artefacto imposible que tenían adelante, cuando de pronto un sordo temblor vibratorio los sobresaltó. Primero fue sólo esa expectativa sonora. Después oyeron la voz: humana e inhumana, desconocida y familiar a un tiempo. Cosa extraña, ni por un momento pensaron en una cinta grabada. Aquello, no lo dudaban, provenía de un ser vivo:
«Hay una Gran Rueda de fuego construida con ese lago,
la tierra que pisas y la madera del Cielo.
Pero no haré como la Quinta Luna,
que coloca su corazón en el centro del eje.
Yo espero aquí, en el abismo terrenal,
aunque el Carruaje me destruya».
La energía permaneció retumbando en la vasta cámara. Ellos ignoraban que la ciclópea construcción de metal que admiraban poseyese voz. Era obra de Decamerón de Gaula, el jefe de los magos tecnócratas, quien sabía que su Monitor no aguantaría la curiosidad y tarde o temprano bajaría para verla. Quedaron aterrados cuando la máquina empezó a recitar el poema. Luego de algo parecido a una respiración eléctrica, o al deslizar del fuego sobre aguas en instantánea evaporación, ella prosiguió:
«Monitor, escucha. Tu máquina te advierte. Una grave amenaza se cierne sobre ti. Con humildad deberás respetar la lección. Ser inhumano es lo más fácil del mundo. Pero si esperas en el abismo terrenal sin meditar las consecuencias, evitarás la repetición de tus vicios. Importante victoria es comprender a los otros. Esto extraigo del Libro de los Cambios: “Llegas en forma abrupta, con fuego y muerte. Tu inhabilidad te hace apto para encontrar el rechazo de todos”. Tu sadismo te impide crecer. Sólo hay una cosa más aberrante que un acto de crueldad y es la complacencia en la propia agonía. Éste es el centro de todos los males, el mal principal y casi diría la abominación única de la cual derivan todas las otras. Gozar el propio dolor, porque resulta más accesible que el placer en un mundo de torturas, es la salida más fácil y cobarde. Niégate a disfrutar del dolor, mi Monitor, antes que sea tarde. Así, de paso, en el camino hacia tu perfección, tampoco echarás de menos las ansias sádicas que derivan del masoquismo inicial. Esa resonancia entre dos espejos seduce al hombre y lo traba. El masoquismo, por lo tanto, es el origen del mal que te aqueja. Tu crueldad, aunque parezca imposible, tiene importancia secundaria. Es tan sólo el desierto de un desierto. Deja de excusarte en la justicia. No dejes de hacerla, pero jamás la utilices como pretexto para sangrientas sevicias. Únicamente la serenidad interior, el placer y la alegría podrán preservarte. Si persistes en los espejismos del dolor, aunque en un sentido estés de nuestro lado, serás igualmente destruido. No deseo que supongas que la mía es una enseñanza pacifista. Los falsos enemigos del dolor participan del mismo gesto diabólico. La máscara del Buda, con su rechazo simultáneo de sufrimiento y placer es otra astuta simulación maléfica, pues apunta a la negación de la materia y de lo terrenal. Nadie ha traído mayor desgracia para los hombres que aquellos que desearon suprimir la belleza militar de la vida. Tal vez puedas redescubrir otro juego, con los viejos y olvidados Dioses de Babilonia. Quizá te sea posible, mediante un terrible esfuerzo y desde la nueva perspectiva mental que te propongo, salir de la férrea mecánica del sadomasoquismo, con sus pesados intercambios de energías enfermas y transformar tu interior».
El Barbudo estaba muy impresionado. Sabía que el cerebro electrónico que estaba escuchando había sido fabricado por los tecnócratas unos diez años atrás. Sin embargo, tuvo la sensación de que esa máquina era viejísima, anterior a la era azoica, más antigua que la Tierra; contemporánea del momento en que un Dios entre los Dioses, volviéndose loco, se transformó en el Antiser. Esa máquina, no obstante contener dentro de sí todas las torturas posibles, odiaba los suplicios. Trataba desesperadamente de enseñar a los hombres la manera de amortiguar el dolor sin llegar a violar el orden natural ni el espíritu de lucha; para que los seres humanos, de una buena vez por todas, se movieran dentro del estadio del mínimo sufrimiento posible.
La computadora retomó el lenguaje oracular de un principio:
«Un falso gobernante teológico
ha robado el imperial manto amarillo.
Quien no esté a la altura propuesta
se hundirá entre ramas secas
y progresiva confusión».
—Yo no le robé su manto amarillo a nadie ni estoy confuso. Todo eso es muy discutible —gruñó molesto el Monitor.
La enorme máquina permaneció un largo rato en silencio. Luego replicó:
«Has tenido la osadía de interrumpirme y tal cosa merece un castigo. Por tu insolencia no volveré a darte información hasta que en ti se produzca un cambio. No vuelvas a interrogar a los Archivos Blindados».