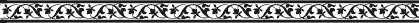
IX
Las Guardianas del Bosque
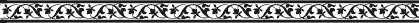
IX
Las Guardianas del Bosque
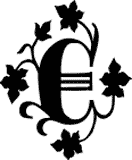
l príncipe la hizo esperar un buen rato, pero finalmente apareció (el corazón de Miriam se puso a dar brincos como loco). La chica lo recibió con una sonrisa.
—¿Qué has preparado? —preguntó Marco, devolviéndole la sonrisa (el corazón de Miriam se derritió como si fuese de mantequilla).
—Oh… algo de gramática latina, para empezar —respondió ella—. Y las crónicas de Casiodoro, para repasar la historia. Si quedara tiempo, podríamos ver algo de Virgilio, Horacio o Aristóteles.
—Me parece bien. No me gusta mucho leer, pero haré un esfuerzo.
Marco se sentó junto a ella (el corazón de Miriam se estremeció de emoción) y echó un vistazo a los libros.
—¿Cuánto tardaré en poder hablar como un hombre instruido?
—Pues… eso depende de con cuánta dedicación estudiéis, alteza. En unos meses…
—¿Meses? —cortó Marco, frunciendo el ceño—. Sólo tengo dos días.
—¿Dos días? —repitió Miriam, sin comprender—. ¿Por qué?
—Porque, dentro de dos días, Rosalía se irá —explicó Marco (el corazón de Miriam fue súbitamente atravesado por un puñal invisible)—. Y tengo que demostrarle que no soy ningún «vanidoso ignorante». Sé que, si su padre le dice que se tiene que casar conmigo, ella no podrá negarse. Pero, aun así, quiero que me respete, quiero demostrarle que no soy un estúpido. Por eso necesito que me des clases, aunque esto debe ser un secreto entre nosotros dos. No quiero ni pensar en lo que diría la gente, y en especial Rosalía, si supiera que estoy recibiendo enseñanzas de una mujer. ¿No estás de acuerdo…? —se detuvo un momento y la miró—. ¿Cuál era tu nombre?
El corazón de Miriam se rompió en mil pedazos.
Aquella noche, pretextando una jaqueca, Miriam no bajó a cenar. Se acostó temprano, metió la cabeza bajo las sábanas y se puso a llorar suavemente. Al final, agotada, se durmió.
Se despertó a medianoche, con el corazón palpitándole con fuerza. Había vuelto a soñar con la mujer de la Mandrágora. Se levantó, temblando, y se asomó a la ventana para tranquilizarse. El desengaño que había sufrido aquella tarde todavía le destrozaba el corazón. Suspiró, pensando en Marco, mientras la luna llena brillaba en el cielo nocturno.
«Luna llena», pensó, recordando lo que había leído en los tratados de botánica. «La noche ideal para recolectar Mandrágora».
Mandrágora. Filtros de amor.
Alzó la cabeza, con un nuevo brillo de decisión en su mirada. Si aquella era la única manera de lograr que Marco se enamorase de ella…
Rápidamente se vistió con sus viejas ropas, se echó la capa sobre los hombros y salió de la habitación.
Recorrió en silencio los pasillos desiertos del castillo. No sabía si Cornelius rondaba por allí aquella noche, y tampoco le importaba. Ahora estaba segura de que Santiago tenía razón cuando le había dicho que Marco ni siquiera sabía que existía. Y, en aquellos momentos, eso era lo único en lo que podía pensar. «Pero se acabará», se dijo. «Prepararé un filtro de amor con la raíz de la Mandrágora, y Marco se enamorará de mí».
Salió al patio y se detuvo un momento junto a la puerta, decepcionada. El puente levadizo estaba alzado. No podía salir del castillo.
—Debería haber pensado en eso —murmuró para sí misma.
—¿En qué? —dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándola—. ¿En que el malvado Cornelius puede estar vagando por los pasadizos del castillo?
—¡Santiago! —susurró, irritada—. ¿Qué haces aquí?
—Vigilaba la supuesta entrada del pasadizo —respondió Santiago—. Ya sabes, la misión en la cual teóricamente ibas a ayudarme. ¿Se puede saber dónde vas?
—Intentaba salir del castillo. Pero pensaba estar de vuelta al amanecer.
Santiago la miró fijamente.
—Miriam, a veces haces cosas muy raras, ¿lo sabías?
—¿Puedes ayudarme a salir de aquí sin que me vean?
—En realidad no debo hacerlo —refunfuñó él—. Pero confío en ti. Sé que, aunque a veces me insultas y te comportas como una niña, no eres mala persona.
—Vaya, muchas gracias —protestó ella.
Santiago dudó un momento.
—Sígueme —dijo finalmente.
Atravesaron el patio del castillo sin muchos problemas. En época de paz, la vigilancia era bastante relajada. La guio hasta un desagüe que atravesaba la muralla en la parte posterior del castillo. Una reja impedía el paso.
—El hueco es pequeño, pero se puede pasar —explicó Santiago mientras tiraba de los barrotes—. Y la reja está suelta, aunque el rey no lo sabe.
Al pronunciar estas palabras, tiró con más fuerza y parte de la reja se desprendió de la pared.
—¿Y no deberíamos decírselo?
—¿Bromeas? —sonrió Santiago—. ¿Y perder nuestra única vía de escape al exterior?
Miriam sonrió.
—Gracias por todo. —Vaciló un momento y añadió—: Siento lo que te he dicho esta mañana. Tú… tenías razón. A Marco le interesa la princesa Rosalía, y no yo. Estaba claro; le dijo cosas muy bonitas en la justa.
Santiago rio por lo bajo.
—¿Quieres que te cuente algo divertido? Rosalía no quedó muy contenta con Marco después del baile; además, sé que Ángela estuvo hablando con ella, e imagino que le contaría muchas cosas desagradables de su hermano. Así que al día siguiente Marco me pidió consejo sobre cómo cortejar a la bella hija del rey Simón. Y le di algunas ideas sobre lo que debía decirle.
Miriam lo miró con asombro.
—¿Quieres decir… que todo aquello sobre la estrella que le guiaba…?
Santiago sonrió.
—Era parte de un poema que yo compuse hace tiempo —reconoció con sencillez—. Gracias a ello, Rosalía cambió de opinión con respecto a Marco, pero no tardó en darse cuenta de que todo había sido un espejismo. Cuando nuestro querido príncipe vino a pedirme ayuda otra vez… —se calló de pronto.
—Tú le hablaste de mí —murmuró Miriam—. A pesar de…
Impulsivamente, lo abrazó.
—Gracias, Santiago. Eres un buen amigo.
—Un amigo —repitió él, separándose de ella suavemente.
Miriam sonrió otra vez y desapareció por el hueco que había dejado la reja desplazada.
—Ten cuidado —oyó que le decía Santiago.
Miriam no contestó.
Sabía que no tenía mucho tiempo, de modo que corrió hacia el bosque sin detenerse y sin mirar atrás. Tenía una cierta idea de dónde podía encontrar la Mandrágora, aunque no se hacía demasiadas ilusiones; apenas conocía aquel bosque, y ni siquiera sabía si crecían Mandrágoras en él.
Recorrió la espesura bajo la clara luz de la luna, aún moviéndose como si estuviese en un sueño. A lo lejos aulló un lobo, pero no tuvo miedo. Sabía, de alguna manera, que estaba donde debía estar, sentía como si el bosque la hubiera llamado, y en aquellos momentos ese sentimiento prevalecía incluso por encima de su deseo de elaborar un filtro de amor para Marco.
Era un pensamiento extraño y turbador. Trató de apartarlo de su mente y concentrarse en la Mandrágora. Había hallado en los tratados alguna pista sobre dónde encontrarla, pero sabía que no iba a ser sencillo.
El lobo aulló de nuevo. En esta ocasión, Miriam se detuvo y alzó la mirada.
Y la vio.
Era una figura oscura y encapuchada que avanzaba hacia ella desde las sombras. Miriam retrocedió unos pasos, pero no huyó. Conteniendo el aliento, esperó a que el desconocido se retirase la capucha del rostro.
La luz de la luna iluminó los rasgos de una mujer.
—Bienvenida —dijo—. Te esperábamos.
Miriam retrocedió un paso más.
—¿Quién eres?
—Somos las Guardianas del Bosque —dijo otra voz—. Las hijas de la madre Tierra. Las cuidadoras de la floresta y sus habitantes.
Miriam miró a su alrededor. Más mujeres avanzaban hacia ella desde las sombras.
—¿Las Guardianas del Bosque? He oído hablar de vosotras. Conocéis a mi padre.
—Conocemos a tu padre —dijo una tercera mujer—. Y conocimos a tu madre. Por eso sabíamos que tarde o temprano vendrías a nosotras.
—No lo entiendo. Yo sólo he venido a recolectar Mandrágoras.
Las mujeres callaron.
—¿No hay Mandrágoras en este bosque? —preguntó ella, inquieta.
—Sí —asintió la primera Guardiana—. Pero es una planta muy venenosa. ¿Lo sabías?
—Una planta muy venenosa —repitió Miriam—, que también posee virtudes curativas.
Las Guardianas no dijeron nada. Lentamente, dieron media vuelta y comenzaron a alejarse todas en la misma dirección. Intrigada, Miriam las siguió.
Caminaron por los parajes más oscuros y salvajes antes de llegar al corazón del bosque. Entonces, las Guardianas se hicieron a un lado. Miriam avanzó, con precaución, y se quedó sin aliento.
En una húmeda hondonada crecía una docena de plantas bajas, de hojas oscuras y frutos rojizos, parecidos a manzanas pequeñas. La luz de la luna brillaba sobre ellas y les confería cierta aureola mística, sobrenatural.
—La Mandrágora —dijo una de las Guardianas del Bosque— posee grandes poderes. Puede matar a un hombre, pero también curarlo. Puede engendrar amor, pero también odio y muerte. No lo olvides.
Miriam asintió. Avanzó hasta una de las plantas y se dispuso a sacarla de la tierra, pero la Guardiana la detuvo.
—¡Espera! ¿Conoces el ritual?
—Sí, pero no creí que fuera necesario…
—Aparta —interrumpió ella con cierta dureza.
Miriam no se atrevió a contradecirla. Se retiró un poco. La mujer colocó sus manos sobre la planta, sin llegar a tocarla.
—Madre Tierra, te pedimos permiso para coger esta planta que habita en ti. Prometemos no emplearla para hacer el mal. Juramos devolverte el favor y darte algo a cambio. Madre Tierra, escucha a las Guardianas del Bosque. Haz callar a la Mandrágora.
Las manos de la mujer aferraron entonces el tallo con suma delicadeza. Con un fuerte tirón, arrancó la planta de la tierra.
Y, súbitamente, algo invisible golpeó a Miriam y la hizo retroceder. Con un grito de dolor, se tapó los oídos y cerró los ojos, pero no antes de llegar a ver que la raíz de la Mandrágora se retorcía en manos de la Guardiana del Bosque… Entonces, de pronto, la mujer dijo algo en un idioma que Miriam no entendió… y se hizo de nuevo el silencio, y la Mandrágora dejó de moverse.
La mujer la introdujo en un saquito y se la tendió a Miriam.
—Toma —dijo—. Es tuya. Úsala bien.
Miriam vaciló antes de cogerla. Cuando la tuvo en sus manos, no se atrevió a sacarla del saco para mirarla con más detenimiento. Al comprobar, aliviada, que ya no se movía, la introdujo en su propio morral y se aseguró de que quedaba bien cerrado.
—Muchas gracias por todo —les dijo a las mujeres—. Me llamo Miriam.
—Yo soy Malva —respondió la que había extraído la Mandrágora del suelo—. Ahora debes irte, muchacha. Pronto amanecerá.
Miriam asintió. Las Guardianas del Bosque la acompañaron hasta los límites de la floresta. Cuando Miriam divisó por fin el castillo en lontananza, se volvió para despedirse.
—¿Volveremos a vernos? —preguntó.
—Desde luego —respondió Malva—. Cuando te aceptes a ti misma, acudirás a nosotras para ocupar el lugar que te corresponde.
Miriam la miró con desconfianza.
—¿Qué quieres decir?
—Eres una de nosotras. Pero ya lo sabías, ¿verdad?
—No. —Miriam retrocedió un par de pasos—. No sé de qué me hablas.
—Sí que lo sabes —dijo Malva—. Tu madre era una de nosotras, y tú has heredado sus mismos poderes. Su nombre era Belladona.
—No es verdad. Mi madre no se llamaba así. Ese es el nombre de una planta muy venenosa…
—… que, como la Mandrágora, también posee poderes curativos. Y en cuanto a ti… puede que tu nombre cristiano sea Miriam, pero tienes un nombre secreto, un nombre que, sin duda, has oído a Belladona pronunciar en tus sueños.
—No. —Miriam retrocedió un paso, con aprensión—. Eso no es cierto. Mi madre está muerta.
—Tu madre vive en ti —replicó Malva—. Tu madre te ha traído hasta nosotras. Porque eres una de nosotras, pero también eres especial.
—¡No!
—Sí. Posees los poderes de las Guardianas del Bosque, pero conoces los secretos de la ciencia y el saber que está escrito en los libros. Si aceptas lo que eres, tal vez haya una oportunidad para este reino. Si no lo haces, el mal se apoderará de estas tierras.
—No quiero seguir escuchándote.
Miriam dio media vuelta parar marcharse, pero Malva añadió:
—Lo sabes. Siempre lo has sabido. Eres una de nosotras. Eres una bruja. Y tu verdadero nombre es Mandrágora.
Miriam echó a correr hacia el castillo. El aire gélido de la madrugada hería sus pulmones, pero aquel dolor no era nada comparado con el que las palabras de Malva habían provocado en su corazón.
«Tu verdadero nombre es Mandrágora».
«Lo sabes. Siempre lo has sabido. Eres una de nosotras. Eres una bruja».
«Eres una bruja».
«Bruja».