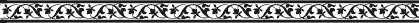
VII
Una justa accidentada
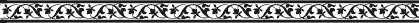
VII
Una justa accidentada
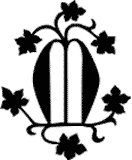
iriam detestaba las justas.
No comprendía por qué los nobles, tanto caballeros como damas, les concedían tanta importancia. A su modo de ver, era absurdo que dos hombres se enfrentasen de esa manera, lanza en ristre, jugándose la vida simplemente por deporte.
Pero ahora, como doncella de la princesa Ángela, se veía obligada a quedarse sentada en la tribuna, con las demás damas, hasta que las justas terminasen al atardecer. Además, preocupada como estaba por el misterio de Cornelius y su magia negra, no se sentía capaz de fingir que aquello le interesaba lo más mínimo.
Vio desfilar a diversos caballeros, y observó, aburrida e impaciente, los enfrentamientos de unos y otros. Junto a ella, la princesa y sus compañeras parecían estar pasándoselo en grande. No había caballero que no acudiese a saludarlas con gentileza, y muchos ofrecían sus victorias a Ángela con la esperanza de que ella les concediese el honor de entregarles una prenda. Miriam observó con interés sus coqueteos con unos y otros, y tuvo que reconocer, con admiración, que para cuando acabase la justa, Ángela habría logrado encender los corazones de todos los caballeros sin comprometerse en absoluto con ninguno de ellos.
—¡Mira, Ángela! —dijo entonces Valeria—. Ya sale tu hermano.
Miriam sintió que el corazón le daba un vuelco, y estiró el cuello para mirar.
El príncipe Marco había hecho su aparición, montado sobre su nuevo caballo. Llevaba una armadura con adornos dorados, y su escudo mostraba la divisa de los caballeros del linaje del rey Héctor: tres grifos rojos rampantes sobre fondo dorado.
—¿Verdad que hoy está especialmente atractivo? —suspiró Isabela.
—Pero si no se le ve la cara con el yelmo puesto —replicó Miriam con desdén.
Las tres la taladraron con la mirada, aunque no se dignaron dirigirle la palabra.
Sin embargo, y por mucho que le pesase, Miriam no podía apartar la mirada de Marco. Lo vio enfrentarse a sus amigos, Darío y Rodrigo, y salir vencedor en ambas ocasiones. En otras circunstancias, habría sentido lástima por Rodrigo cuando, después de su derrota, se acercó al estrado para saludar a Ángela, y esta volvió la cabeza hacia otro lado, como si no lo hubiera visto. Pero no pudo evitar alegrarse por la victoria de Marco.
El príncipe derrotó luego a una serie de jóvenes caballeros que habían acudido al castillo con motivo de la fiesta. Logró cuatro victorias, dos empates y ninguna derrota.
Miriam distinguió a Santiago un poco más allá. No llevaba armadura, y tampoco se había separado de su querido laúd. La joven se preguntó por qué no justaba. Si era noble, ¿por qué no intentaba comportarse como un caballero más?
Volvió a mirar a Marco y descubrió entonces que un caballero desconocido se había colocado en el otro extremo de la plaza, dispuesto a enfrentarse al príncipe. Su conducta levantó murmullos entre la multitud. Se suponía que Marco sólo debía justar contra caballeros noveles como él, y su nuevo contrincante era, a todas luces, adulto. Miriam se sintió inquieta y miró al rey Héctor, pero este parecía muy ocupado en conversar con el rey Simón.
Con el corazón encogido, Miriam centró su atención en Marco.
El príncipe clavó las espuelas en los flancos de su caballo y salió al galope, con la lanza en ristre. Su contrincante lo imitó.
Miriam sintió que los caballos galopaban al ritmo de su corazón. Cuando los dos estaban a punto de chocar, no pudo evitar cerrar los ojos.
Los gritos de la multitud la obligaron a abrirlos de nuevo. Descubrió entonces que ambos habían roto sus lanzas, pero ninguno de los dos había resultado herido. Cuando Marco se dirigía al extremo de la plaza para iniciar un segundo encuentro, su adversario lo detuvo y lo saludó con cortesía. Después se quitó el yelmo, descubriendo los rasgos del duque Alexandro de Alta Roca. Las damas suspiraron.
Miriam miró a su alrededor y descubrió que Santiago se había ido.
El duque se inclinó brevemente ante el príncipe y se retiró de la justa. Los nobles lo ovacionaron.
Miriam no entendía mucho de aquellos temas, de modo que escuchó lo que decía la gente para poder enterarse de lo que había sucedido. Comprendió entonces que el duque no se había enfrentado en serio al príncipe, sino que simplemente habían hecho lo que los caballeros llamaban «romper lanzas», que era una forma de saludo. Con su actitud, el duque había dejado en muy buen lugar al príncipe, puesto que le había dado la oportunidad de mostrar su valía en público ante un caballero experimentado.
La mirada de Marco se volvió entonces hacia el estrado, y el corazón de Miriam latió más deprisa.
—Atenta, Isabela —susurró Ángela—. ¡Va a venir a ofrecerte sus victorias!
Miriam suspiró imperceptiblemente cuando el príncipe dirigió su caballo hacia el lugar donde estaban ellas y se imaginó, por un glorioso instante, que Marco confesaba en público que había justado sólo por ella, por la hija de un plebeyo. Pero se obligó a sí misma a volver a la realidad y contemplar, resignada, cómo el príncipe ofrecía su esfuerzo caballeresco a Isabela de Rosia, que mostraba una amplia sonrisa y ya le tendía la mano para que la besase.
Sin embargo, se quedó con la mano en el aire, porque el príncipe pasó de largo y, ante la consternación de las doncellas, se detuvo un poco más allá, frente a la princesa Rosalía, que acababa de asomarse al palco.
—Mi señora —dijo Marco, inclinándose ante ella—, vuestra radiante belleza ha sido para mí una brillante estrella que me ha guiado hasta la victoria. Os suplico que vuestros luminosos rayos consientan rozar mi oscuro y triste corazón, arrancándolo de las profundas tinieblas en las que se halla sin vuestro favor. Os ruego aceptéis que os ofrezca mi esfuerzo de hoy, y perdonéis mi atrevimiento al solicitaros que me admitáis como vuestro caballero.
Miriam contempló la escena con una mezcla de celos, tristeza y regocijo. Parecía evidente que el príncipe estaba fascinado por la hija del rey Simón, para desesperación de Isabela y de Ángela. A pesar de lamentar no encontrarse en el lugar de la afortunada, Miriam no podía evitar alegrarse de la decepción de aquellas engreídas.
Rosalía tendió la mano hacia Marco, sin una palabra, y este la besó.
—¡Esa bruja! —estalló Ángela, en un susurro encolerizado.
—Oh, ¿por qué tenía que venir precisamente ahora? —se lamentó Isabela—. ¡Teniendo tan cerca a una princesa, Marco no se conformará con la hija de un conde!
—El tonto de mi hermano se encapricha con cualquier cosa —dijo Ángela, desdeñosa—. No es la primera vez que ocurre, ya encontraremos la manera de hacerle cambiar de opinión. Lo que me preocupa es el motivo por el cual está aquí Rosalía. Tal vez mi padre haya decidido establecer una alianza sólida con el rey Simón y…
De pronto, Ángela se calló y se volvió hacia Miriam.
—Y tú, ¿qué miras?
—Me limito a asistir con asombro a vuestras astutas intrigas —repuso Miriam con calma—. No dudo que vuestro hermano estará encantado de que le ahorréis el esfuerzo de pensar por sí mismo.
—¿¡Cómo te atreves!? —bramó la princesa, levantándose de un salto.
—¡Alteza! —intervino la dama Brígida, acercándose a toda prisa—. ¿Qué ocurre?
La princesa abrió la boca para contestar, pero miró a Miriam y se lo pensó mejor.
—Nada, ama —dijo finalmente.
La sonrisa de Miriam se ensanchó. Si los reyes tenían un verdadero interés en unir al príncipe Marco y la princesa Rosalía, no les gustaría enterarse de que Ángela y sus amigas planeaban estropear sus proyectos. Y Miriam lo sabía.
—Como digas una sola palabra… —le advirtió Isabela entre dientes, cuando el ama se alejó.
—¡Mirad! —exclamó de pronto Valeria—. ¿Quién es ese caballero?
Todos centraron su atención en el caballero que acababa de entrar en la plaza. Llevaba una armadura que antaño había sido dorada, pero ahora parecía vieja y algo mohosa. Sin embargo, su porte era extraordinariamente altivo e imperioso. Sobre su escudo se distinguía claramente la figura de un león dorado.
Todos los asistentes a la justa parecían tan desconcertados como las doncellas. Por lo visto, nadie conocía al misterioso caballero.
—¿Qué está haciendo? —murmuró Isabela, preocupada.
Nadie contestó, pero todos estaban pendientes del desconocido, que se había colocado en un extremo de la plaza, frente al príncipe Marco. Miriam dedujo que quería romper lanzas con él. «Supongo que es lógico», se dijo, «si acaba de llegar y quiere saludar al homenajeado». Pero se dio cuenta de que Marco parecía un tanto inseguro. Sin embargo, lo vio situarse en posición y colocar la lanza en ristre.
Los dos caballeros picaron espuelas al mismo tiempo, y sus caballos salieron disparados. Miriam contuvo el aliento.
—Oh, no —dijo de pronto Ángela—. ¡Va a pelear en serio!
En ese mismo momento se produjo el choque, y fue brutal. La lanza del caballero desconocido golpeó el peto del príncipe con inusitada violencia, derribándolo del caballo y lanzándolo al suelo con estrépito.
Miriam gritó y se levantó de un salto. El público también.
El oponente de Marco hizo volver grupas a su caballo y se preparó para cargar de nuevo contra el príncipe caído. Las damas chillaron aterrorizadas, y los hombres lanzaron gritos de indignación.
—¡Deteneos! ¡Deteneos! —aullaba el rey Héctor, mientras bajaba a toda prisa del palco.
Varios caballeros se colocaron entre Marco y el desconocido para proteger al muchacho, que no se movía. Aquello no detuvo al jinete, que picó espuelas y se lanzó a la carga.
Pero entonces, súbitamente, tiró de las riendas e hizo frenar en seco a su caballo. Miró a su alrededor, como si no supiera muy bien dónde se encontraba. El yelmo impedía ver la expresión de su rostro, aunque, a juzgar por su actitud, parecía claramente desconcertado.
Miriam no aguantó más. Empujando a Valeria, que protestó, bajó del palco a toda velocidad.
Los caballeros que protegían al príncipe inconsciente avanzaron hacia el caballero desconocido, que retrocedió un tanto, sacudió la cabeza y salió huyendo. León, el capitán de la guardia del castillo, lanzó un grito amenazador, picó espuelas y salió tras él seguido de varios caballeros, que pronto se alejaron hacia el bosque, en persecución del caballero misterioso.
—¡He oído hablar de él! —dijo alguien—. ¡Es el Caballero del León Dorado! Dijeron que había muerto durante la Cruzada…
Miriam alcanzó al príncipe y se arrodilló junto a él. Le subió la visera del yelmo y lo miró con ansiedad.
—¿Alteza? —susurró.
Marco abrió lentamente los ojos. Miriam suspiró, aliviada.
—¿Qué… ha pasado?
—No os mováis, alteza —respondió ella, con un nudo en la garganta—. Creo que os habéis herido en la cabeza.
Una multitud se había congregado en torno al cuerpo del príncipe.
—¡Dejadme pasar! —se oyó la voz de Nemesius—. ¡Cedant arma togae, «que las armas se retiren ante la toga»!
Miriam cruzó una mirada con Marco y se volvió hacia Nemesius, pero alguien la cogió del hombro y la separó del príncipe.
—¡Santiago! —exclamó, furiosa—. ¡Suéltame!
—Sígueme —dijo él, muy serio—. Tenemos que averiguar quién es ese caballero.
—¡Pero Marco está herido! —protestó Miriam, intentando regresar junto al príncipe—. Tengo que…
—Yo me ocuparé —dijo entonces Zacarías, avanzando hacia ella—. Ya sabes, omnis turba mala, medicorum pessima.
—«Toda multitud es mala, pero la peor es una multitud de médicos» —tradujo Santiago, sonriente—. Maese Zacarius, empezáis a hablar como Nemesius.
—No es verdad —repuso Zacarías, molesto—. Marchaos y tratad de encontrar a ese caballero asesino. Pero tened cuidado.
Aunque Miriam vaciló, Santiago tiró de ella y se la llevó de allí. Momentos después, los dos se alejaban del castillo a lomos de un caballo que Santiago conducía, siguiendo las huellas del caballero misterioso. Se encontraron por el camino con el grupo dirigido por León, que volvía al castillo.
—¿Lo habéis encontrado? —preguntó Santiago, tirando de las riendas de su caballo.
León sacudió la cabeza.
—Lo hemos perdido en el bosque. ¡Maldita sea! ¿Cómo está el príncipe?
—Consciente —respondió Santiago—. No sé nada más.
León estaba demasiado preocupado como para preguntarse a dónde se dirigían Miriam y Santiago. Los dos jóvenes se separaron de los caballeros y siguieron su camino. Se adentraron en el bosque a pie, llevando al caballo de la rienda. Mientras avanzaban, los dos miraban a su alrededor, en busca del fugitivo.
—¿Qué haremos si lo encontramos? —susurró Miriam.
—Enfrentarnos a él.
—Pero ¿cómo? —replicó ella, conteniendo su enfado—. ¡Si ni siquiera llevas armas! ¿O es que piensas pegarle en la cabeza con el laúd?
—Buena observación —reconoció Santiago, algo avergonzado.
—Como caballero no vales gran cosa, ¿sabes?
—Habló la doncella perfecta —respondió él, malhumorado.
—Yo no nací noble —replicó ella, picada—. Tú, sí.
—Hay una gran diferencia entre ser el primogénito y ser un segundón —casi gritó él—. Si fueses una dama, lo sabrías, aunque me parece que todas las mujeres entendéis de estas cosas.
—¿Qué quieres decir?
—Está claro: el hijo mayor es el que hereda todas las posesiones, ¿de acuerdo? Por eso las damas sólo se fijan en los primogénitos.
—¡Eso no es cierto! Ya te dije que si las chicas no te hacen caso es porque eres un bufón.
—¡No soy un bufón! ¡Yo no tengo la culpa de que me educaran para otra cosa!
—Entonces te has equivocado de sitio. Deberías haberte quedado en el convento.
—Sí, debería haberlo hecho —replicó Santiago—. Pero ¿sabes qué pasa cuando los dos hermanos mayores de uno mueren en una guerra? Pues que tu padre se acuerda de pronto del hijo debilucho que destinó a la Iglesia, del hijo que nunca contó para él, y te saca de la escuela catedralicia para que seas, de pronto, un buen caballero que gobierne sus tierras tras su muerte. Y poco importa que jamás hayas aprendido a justar o a manejar una espada; tienes que hacerlo y punto, y tus opiniones al respecto cuentan más bien poco.
No añadió nada más, pero Miriam notó que temblaba de rabia.
—Yo… lo siento, Santiago —dijo, avergonzada—. No quería herirte. ¿Santiago? —repitió, al ver que él no contestaba—. Háblame.
Santiago se llevó un dedo a los labios indicando silencio y le señaló un matorral que se movía un poco más allá. Los dos se quedaron quietos, con el corazón palpitándoles con fuerza. El arbusto se movió de nuevo. Santiago tiró de Miriam hasta ocultarse con ella tras un árbol.
Entonces, de entre los arbustos salió un pequeño ciervo. Santiago sonrió.
—Vaya susto nos ha dado, ¿eh?
Miriam no lo escuchaba. Seguía mirando al ciervo, que avanzaba hacia ellos sin temor.
—Quiere decirnos algo —susurró.
—Miriam, es sólo un ciervo.
El ciervo llegó junto a ellos y miró fijamente a Miriam. A los ojos.
—Los ciervos no se comportan así —aseguró Miriam.
Caminó hacia el animal, que no se movió.
—Estamos aquí —le dijo con suavidad—. ¿Qué es lo que quieres?
El ciervo dio media vuelta y comenzó a alejarse.
—¿Lo ves? —dijo Santiago.
Miriam no le hizo caso. Lentamente, echó a andar tras el ciervo.
—¡Miriam, no es momento para jugar!
El ciervo se detuvo un poco más allá y se volvió para mirarlos… como si quisiera asegurarse de que lo seguían, pensó Miriam con un estremecimiento. De manera que fue en pos del animal, sin escuchar a Santiago, que avanzaba tras ella refunfuñando.
Al cabo de un rato, el ciervo se detuvo de nuevo y volvió la cabeza hacia un lado, como señalándoles algo. Miriam miró, y vio la figura del Caballero del León Dorado vagando a caballo entre los árboles.
—Gracias —susurró la chica, colocando la mano sobre la cabeza del ciervo.
—Es muy manso —comentó Santiago, sorprendido.
Alargó la mano para acariciarlo, pero el ciervo retrocedió, asustado, y se alejó hacia lo más profundo del bosque.
—¿Qué demonios…? —empezó Santiago; entonces vio a lo lejos al Caballero del León Dorado, y miró a Miriam con cierto temor—. ¿Cómo lo has hecho?
—Yo no he hecho nada —replicó ella—. Y baja la voz: puede oírte.
Los dos se acercaron en silencio y se asomaron tras unos matorrales, con precaución.
El misterioso caballero parecía realmente desconcertado. No había bajado del caballo todavía, pero avanzaba al paso por el bosque, como si no estuviera seguro de dónde se encontraba. De pronto volvió la cabeza hacia el lugar donde se ocultaban los dos jóvenes, y Miriam no pudo reprimir una exclamación. El caballero reparó en ellos e hizo avanzar su caballo unos pasos. Santiago se colocó ante su compañera, en ademán protector.
Entonces, el Caballero del León Dorado negó con la cabeza y alzó la mano, como si se estuviera despidiendo.
Y cayó estrepitosamente del caballo, que relinchó, asustado, y se alejó de él.
Miriam y Santiago corrieron hacia el caballero, al ver que no se movía.
—Ayúdame a quitarle el yelmo —dijo Miriam—. Tenemos que ver si sigue vivo.
Santiago tiró del yelmo, pero fue necesaria la colaboración de los dos para poder separarlo del resto de la armadura.
—Ya está —dijo Miriam, satisfecha—. Ahora…
Pero calló, horrorizada. También Santiago se había quedado sin habla.
No había ningún caballero. La armadura no era más que una cáscara vacía.