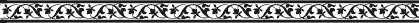
V
El baile
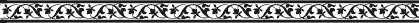
V
El baile
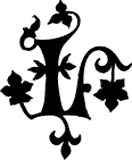
legó sin aliento, pero se detuvo en la puerta, insegura.
Caballeros y damas ya estaban allí, esperando la llegada de la familia real para sentarse a la mesa. Había mucha más gente que de costumbre. Todos los nobles al servicio del rey Héctor habían acudido con sus familias; además, también se hallaba presente parte de la corte del rey Simón —invitado de honor aquella noche— y diversos caballeros de otros reinos.
—¿Cómo es posible que una doncella tan gentil como vos no esté acompañada? —dijo de pronto una voz suave y bien modulada a su espalda.
Miriam se volvió rápidamente. Descubrió tras ella a un hombre que vestía con exquisita elegancia; en su rostro destacaban un bigote y una perilla perfectamente recortados.
—A-acabo de llegar, mi señor.
—Aun así, no puedo permitir que entréis sola en el comedor —declaró el caballero, y le ofreció el brazo.
Miriam lo aceptó con un titubeo. Ambos entraron en el salón.
—Nunca os había visto por aquí. Decidme, ¿pertenecéis a la corte del rey?
—Soy doncella de la princesa Ángela, mi señor.
—¡Ah! Entonces, sin duda conocéis a mis hijos, la doncella Isabela y el joven Rodrigo.
—¿Vos sois… el conde de Rosia?
—En cuerpo y alma, mi señora —respondió él, con una cortés inclinación de cabeza—. Para serviros a vos y a todas las damas.
—¿Es cierto lo que se cuenta de la biblioteca de vuestro castillo? —preguntó Miriam, sin poderse contener—. ¿Poseéis la colección completa de las obras de Aristóteles?
El conde le dirigió una mirada divertida. Miriam enrojeció.
—Siento… cierta inclinación hacia el estudio, mi señor —se justificó.
—Muy loable en una doncella. Ojalá mis hijos mostrasen un poco más de interés por el conocimiento. Por supuesto, estaré encantado de recibiros en mi castillo cuando lo deseéis, y mi biblioteca estará siempre abierta para vos.
Miriam le dio las gracias efusivamente. En ese momento, dos damas se acercaron para hablar con el conde de Rosia, y Miriam se apartó un poco para que él pudiese atenderlas. Miró a su alrededor y distinguió a lo lejos al príncipe Marco, que acababa de entrar con Isabela de Rosia. Apartó la mirada para no verlos juntos.
Zacarías se reunió con ella.
—Ah, estás aquí. Te he estado buscando y… ¿qué te has hecho en el pelo?
—¿No te gusta?
—Estás preciosa, hija. Sólo que… se te ve tan distinta… No pareces tú.
Miriam tuvo la impresión de que a su padre no le convencía del todo su nuevo aspecto, y cambió de tema rápidamente.
—He conocido al conde de Rosia, padre. Es encantador. No le parece extraño que las doncellas estudien, y me ha dicho que puedo visitar su biblioteca cuando quiera.
Iba a hablarle de la tensa conversación que habían mantenido el rey Héctor y el conde Gregor de Castel Forte, cuando se les acercó un anciano que lucía una larga barba blanca.
—¿Sois vos maese Zacarius? —preguntó.
—Así me llaman —respondió Zacarías—. ¿Y vos sois…?
—Nemesius, el erudito al servicio del rey Simón y la reina Viviana —se presentó el recién llegado—. Me han hablado de vos, y he venido a comprobar si es cierto lo que se dice acerca de vuestra sapiencia. Al fin y al cabo, stultomm infinitus numerus, es decir, «el número de tontos es infinito», y la mitad de los que se autoproclaman sabios en realidad no lo son tanto, ¿no creéis?
—Eh… —fue todo lo que pudo responder Zacarías.
Oportunamente, la familia real hizo su aparición en el salón. Tras ellos venían el rey Simón, su esposa y una doncella de profundos ojos verdes y serena belleza, que iba cuajada de valiosas joyas y vestía un traje aún más espléndido que el de Ángela.
—¡Es la princesa Rosalía, la hija del rey Simón! —oyó murmurar Miriam alrededor suyo.
—Hermosa doncella, si me permitís decirlo —comentó Nemesius—. Su matrimonio con el príncipe Marco establecería una alianza segura y duradera entre nuestros dos reinos. Lo cual demuestra que no siempre es verdad el adagio latino que afirma: si vis pacem, para bellum, es decir: «si deseas la paz, prepara la guerra».
—Parecéis muy versado en las cuestiones políticas —observó Zacarías.
—Como dijo Terencio, homo sum; humani nihil a me alienum puto, lo que significa…
—«Soy hombre y todo lo humano me concierne» —completó Zacarías—. Sé latín, muchas gracias, y también soy hombre, pero no me interesa la política.
—¡Ah! De modo que vos seguís la máxima de Horacio, Beatus Ule qui procul negotiis, o, en otras palabras, «Dichoso aquel que huye de los negocios»…
—Parecéis un hombre muy instruido, maese Nemesius. ¿Tal vez sois uno de esos docti cum librum que basan sus conocimientos exclusivamente en lo que han leído en los libros?
—Libri fadunt labia, maese Zacarius, librifaciunt labia. Lo cual, en lengua vulgar, significa que la lectura perfecciona la elocuencia. Tengo entendido que habéis viajado mucho. Comprendo que no hayáis tenido ocasión de estudiar demasiado.
—No todo se aprende en los libros, maese Nemesius —repuso Zacarías, algo molesto—. Oneram discentem turba librorum, non instruit: «la multitud de libros carga de peso al estudiante, pero no le instruye». Si hubieseis salido de vuestra biblioteca, lo sabríais.
Miriam asistía divertida a la extraña batalla dialéctica que habían iniciado los dos sabios. Casi lamentó la llegada de la reina Leonora, que puso fin a la conversación.
—Veo que ya habéis trabado amistad con nuestro nuevo erudito, maese Nemesius —dijo por todo saludo—, pero el banquete va a comenzar, y debemos sentarnos.
Se llevó la mano a la sien y dejó escapar un quejumbroso suspiro.
—¿Os encontráis bien, majestad? —preguntó Zacarías, solícito.
—No es nada; sólo una ligera jaqueca.
—¡Ah! —exclamó Nemesius—. Permitidme recomendaros, majestad, el remedio que propone Celso: capiti nihil prodest atque aqua frígida, es decir, «nada hay mejor para la cabeza que el agua fría».
La reina dirigió una mirada de urgencia a Zacarías, pero no era necesario; él ya estaba contraatacando:
—Maese Nemesius, recordad que non ómnibus aegros decet eadem medicina, lo cual significa que no a todos los enfermos les conviene el mismo remedio. En mi opinión, una infusión de poleo es mano de santo para cualquier dolor de cabeza.
—Y valeriana —añadió Miriam, deseosa de colaborar.
—Eso es completamente desatinado —replicó Nemesius—. Aunque, ya se sabe, nihil tam absurdum dici potest quod non dicatur a phílosopho, o, en otras palabras: «por muy absurdo que algo parezca, siempre habrá un filósofo que lo afirme».
—Muchos filósofos griegos y romanos estaban de acuerdo en que in herbís salus, es decir, que en el mundo vegetal se encuentra la salud —respondió Zacarías, bastante molesto—. Haríais bien en no despreciar el poder de la madre naturaleza.
Tanto Miriam como la reina asistían al duelo verbal con evidente interés. Miriam habría jurado que los ojos de la soberana iban de la barba de Zacarías a la de Nemesius, como si las estuviese comparando, y se preguntó por qué.
—La cena está a punto de comenzar —interrumpió la reina—. Hablaremos más tarde sobre los remedios contra la migraña.
Los dos sabios cruzaron una mirada recelosa y desafiante. Miriam los vio alejarse hacia la mesa. Aún oyó comentar a Nemesius:
—Me han dicho que van a servir perdices. Le recomendaría a su majestad que tuviese cuidado: omnis saturatio mala, perdías autem pessima, lo cual quiere decir: «todo empacho es malo, pero el de perdices es el peor».
Y Zacarías replicó rápidamente:
—Es evidente que maese Nemesius habla por propia experiencia; ya sabemos que plenus venter non student libenter, «el estómago lleno no estudia de buena gana»…
Miriam sonrió y acudió junto al ama, que la llamaba por señas. Cuando todos se sentaron a la mesa, echó un furtivo vistazo a Marco, y descubrió que el joven tenía los ojos clavados en la princesa recién llegada. Fue como si le retorciesen el corazón.
Isabela parecía especialmente molesta. Miriam la vio acercarse a Ángela y Valeria —el príncipe, ocupado como estaba en contemplar a la princesa Rosalía, no se dio cuenta de que se quedaba solo— y hablar con ellas en susurros rápidos e irritados.
Miriam comprobó, desilusionada, que las tres brillaban con luz propia, y que, por mucho que María se hubiese esforzado en hacer que pareciese una dama, también ellas habían pasado un buen rato ante el tocador, y estaban realmente encantadoras. Comprendió que seguía sin poder compararse con ellas en belleza y atractivo. Su buen humor se esfumó, y ni siquiera el hecho de que incluso el encanto de Ángela palidecía ante la princesa Rosalía contribuyó a mejorarlo.
Después de la cena no fueron mejor las cosas. Un par de caballeros jóvenes y desconocidos la sacaron a bailar, pero no le pidieron un segundo baile. Miriam tuvo la horrible sensación de que lo hacían para matar el tiempo mientras aguardaban a que Ángela tuviese un momento libre para bailar con ellos.
La princesa estaba rodeada de pretendientes. Repartía sonrisas y caídas de sus larguísimas pestañas, y bailaba con todos los que se lo pedían, pero nunca concedía a nadie un segundo baile.
Miriam no tardó en retirarse a un rincón, forzada a contemplar el baile desde un segundo plano. Mientras esperaba que alguien la sacase a bailar, se dedicó a observar todo lo que sucedía en torno a ella. Marco bailaba con Rosalía; muy cerca de ellos estaba Isabela, que había acaparado a un joven y apuesto caballero extranjero y coqueteaba abiertamente con él, sin duda esperando poner celoso a Marco. Por otra parte, parecía que por fin Valeria había logrado la atención de Darío, porque ambos bailaban muy juntos en un extremo apartado del salón. Y, por su parte, Ángela derrochaba encanto, con la esperanza de eclipsar a la princesa Rosalía. Rodrigo rondaba cerca de ella, esperando que le concediese un segundo baile.
—Por más que se esfuerce, ella no va a aceptar —dijo de pronto una voz junto a Miriam, sobresaltándola—. Ya ha dejado muy claro que quiere casarse con un príncipe, y Rodrigo no lo es. ¿Por qué el amor vuelve tan estúpida a la gente?
Miriam se volvió. A su lado estaba Santiago, observando lo que sucedía en el salón.
—Tú deberías saber de eso —respondió ella fríamente—. ¿No eres un trovador?
Santiago la miró, divertido.
—Me estás tuteando. ¿Sabes que soy un noble?
—En primer lugar, no lo pareces. Y, en segundo lugar, creo que, después de nuestro primer intercambio de impresiones, tenemos la suficiente confianza como para ahorrarnos las formalidades.
—Tienes razón —sonrió Santiago, frotándose la mejilla al recordar aquel primer «intercambio de impresiones»—. Y para demostrarte que no te guardo rencor por «impresionarme» con tanta fuerza, me gustaría invitarte a bailar.
Corroboró sus palabras con una exagerada reverencia. Miriam apartó la vista, molesta.
—Olvídalo.
—Eres tan directa con las palabras como con las manos, ¿verdad?
—Está bien, lo diré a la manera de los nobles: mi señor, me siento muy honrada ante vuestra invitación, pero me temo que he de declinar, puesto que mi honor me impide bla, bla, bla.
Santiago soltó una franca carcajada.
—Entonces, ¿vas a quedarte aquí sola toda la noche?
—El que no quiera bailar contigo no significa que no vaya a bailar con nadie más.
—¿Estás esperando a que Marco te saque a bailar? Me parece que no es tu noche, Miriam. Está fascinado con Rosalía.
—Para tu información, el príncipe no me interesa.
—Pues no dejas de mirarlo.
Miriam alzó la mano amenazadoramente.
—¿Quieres que sigamos intercambiando impresiones?
—¡Eres una doncella muy violenta! ¿Nadie te lo había dicho?
Miriam bajó la mano.
—No soy delicada y refinada como otras, ya lo sé. ¿Y qué?
—No, no eres como las otras. Sospecho que eres mucho más inteligente que Ángela y sus amigas, y eso me lleva a preguntarme qué diablos haces aquí, toda emperifollada.
—Vuelves a insultarme.
—No era mi intención. Sólo quería halagarte.
—No eres muy bueno en estas cosas, ¿eh?
—Supongo que no; por eso me lo tomo a risa. Ahora en serio, creo que no tenías muchas ganas de venir a este baile. Creo que, si no hubiese sido por Marco, habrías preferido quedarte en tu torre, con tus libros. Y no lo digo por ofenderte; también yo he estudiado. Mi padre quería que fuese sacerdote.
—¿En serio? ¿Y qué haces aquí?
—Bueno, me gustan demasiado las damas, aunque me temo que yo no les gusto a ellas. Prefieren a los caballeros altos y fuertes, de los que vencen en las justas y manejan bien una espada. ¿Lo ves? —señaló a un hombre fuerte, de rostro atractivo y penetrantes ojos oscuros—. El duque Alexandro de Alta Roca, el caballero perfecto. Oh, sí, es tan noble —añadió con voz atiplada, imitando a una dama enamorada—, tan fuerte, tan valiente, tan… caballeresco.
—Parece agradable —comentó Miriam, por decir algo.
—¿Agradable? —repitió Santiago con cierto desprecio—. Sólo piensa en sí mismo. Gobierna su territorio con mano de hierro y no tolera que nadie discuta sus órdenes. Vive para guerrear, y si no hay una guerra, o bien se la inventa o bien organiza una justa, un torneo o lo que sea, con tal de pegarle a alguien.
—He oído decir que, después del rey y su hijo, es el caballero de más noble linaje en este reino, porque está emparentado con la casa real francesa. ¿Es verdad?
—¡Mujeres! Sólo os fijáis en el aspecto exterior de los hombres y en su alcurnia.
—¡Eso no es cierto!
—Oh, fíjate en el pobre conde de Castel Forte, no es precisamente el alma de la fiesta —comentó Santiago, cambiando súbitamente de tema—. Tiene un aire tan… deprimido. Tampoco es muy agraciado que digamos y, aunque su tierra tiene gran valor estratégico para el rey, lo cierto es que no es más que un pedrusco poblado por un centenar de campesinos medio salvajes. Evidentemente, nuestro hombre no es el preferido de las damas. Además, resulta un tanto siniestro, ¿no te parece? Tan pálido y amargado…
—No deberías hablar así —le recriminó Miriam con dureza, recordando la conversación que había oído acerca de la desesperada situación de Castel Forte.
—Nada que ver con el hermano del rey, el encantador conde Ricardo de Rosia —prosiguió Santiago sin hacerle caso—. Míralo, rodeado de damas y doncellas. No es un gran luchador, pero es tan elegante, tan cortés y refinado… La baronesa de Torre Bermeja lleva años tratando de cazarlo. Yo diría que lo intentaba incluso antes de quedarse viuda.
—Hablas demasiado. No me extraña que no tengas éxito con las damas: te comportas como un bufón.
Santiago dio un paso atrás con la mano sobre el pecho.
—Ahora sí, me has herido en lo más hondo.
Miriam se apartó de él, irritada, y dio media vuelta para marcharse.
—¿Adónde vas? ¡La fiesta no ha terminado!
—Vuelvo a mi torre, con mis libros —replicó ella.
Salió del salón sin mirar atrás. Santiago no intentó retenerla. Ninguno de los nobles se percató de que se iba.
Pero no fue a la torre, donde seguramente su padre, que se había retirado después de la cena, seguía examinando los libros de Cornelius, sino que regresó a su habitación y se sentó ante el tocador, alicaída. Echó una breve mirada a la imagen que le devolvía el espejo.
—Padre tiene razón —dijo a media voz—. Yo no soy así.
No se atrevió a decir en voz alta aquello que la preocupaba de verdad: que, si se comportaba como era realmente, el príncipe Marco jamás se fijaría en ella.
Se echó sobre la cama, todavía vestida, para intentar pensar con un poco más de claridad, mientras en el piso de abajo la fiesta continuaba.
Entonces oyó pasos furtivos en el pasillo.