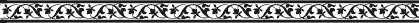
IV
¿Cuál es mi lugar en el mundo?
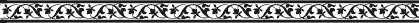
IV
¿Cuál es mi lugar en el mundo?
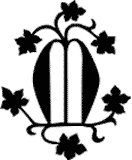
iriam entró en el salón y todos dejaron de bailar y se volvieron para mirarla. Hubo murmullos de admiración. La muchacha llevaba un precioso vestido de terciopelo rojo bordado con oro y diamantes, y una diadema cuajada de joyas deslumbrantes. Sus cabellos castaños estaban primorosamente peinados en perfectos tirabuzones, y todas las pecas habían desaparecido de su rostro, que ahora era suave y marfileño.
El príncipe Marco estaba bailando con una bella princesa extranjera, pero la dejó para acercarse a Miriam y pedirle un baile. Ella sonrió gentilmente y aceptó con un gesto. La pareja comenzó a bailar en el centro del salón, mientras Santiago trataba de cantar, pero no podía porque se había quedado afónico, y la princesa Ángela y sus compañeras, olvidadas en un rincón, bordaban compulsivamente al «estilo de Bizancio».
Todo era perfecto, hasta que el príncipe dijo que Miriam estaba muy hermosa aquella noche. Ella sonrió y respondió citando versos de Ovidio… en latín. El príncipe cambió de conversación y le habló de la luna y de las estrellas, y a Miriam sólo se le ocurrió recitar un pasaje de Hesíodo… en griego. Los intentos posteriores fueron de mal en peor. Marco trataba de hablar con ella de cualquier cosa, pero Miriam no podía responderle nada que no hubiese leído en los libros, hasta que todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarla como si fuese una atracción de feria, murmurando entre ellos y señalándola con el dedo. Marco se apartó de ella, horrorizado, y Miriam trató de pedirle que no se marchase, pero sólo consiguió pronunciar parte de uno de los discursos de Cicerón. Los nobles de la corte reían abiertamente, y fue entonces cuando Miriam se dio cuenta de que ya no llevaba puesto aquel precioso vestido, sino sus ropas más viejas… Gritó una cita del Venerable Beda, y sólo obtuvo por respuesta las crueles carcajadas de la gente que la rodeaba…
«Mandrágora…», susurró la voz de la mujer desconocida, mientras los nobles seguían riéndose.
Miriam despertó súbitamente, con el corazón latiéndole con fuerza. La luz de la tarde le hacía daño en los ojos, y parpadeó sorprendida. Las risas todavía se oían en alguna parte. Fue consciente entonces de que estaba sentada ante un escritorio, junto a la ventana de la habitación de su padre en la torre. No había ningún baile. Todo había sido un sueño. Había estado estudiando y se había quedado dormida sobre el libro de botánica. Las risotadas de los caballeros jóvenes, que se ejercitaban en el patio armando un alboroto considerable, la habían despertado.
—¿Has dormido bien? —se oyó la voz de Zacarías—. Te he visto tan cómoda que no he querido despertarte.
Miriam se volvió hacia él y lo descubrió ocupado examinando los tratados de nigromancia de Cornelius.
—¿Cuánto hace que me he dormido? —preguntó, sintiéndose culpable.
—No lo sé, no me he fijado. ¿Es muy aburrido ese libro?
—No, no es eso. Es que no duermo bien por las noches.
Zacarías no hizo ningún comentario, y Miriam volvió a centrarse en el libro, con un suspiro resignado.
Las cosas no marchaban bien, por varios motivos. En primer lugar, en los últimos días había seguido preguntando sutilmente a los criados por el desaparecido Cornelius, pero no había llegado a ninguna conclusión. La mayoría juraba que habían oído al fantasma de Cornelius recorrer el castillo por la noche, pero sólo dos personas más, aparte de María, lo habían visto. De todas formas, los relatos eran vagos e imprecisos y no le habían aportado nada.
En segundo lugar, la princesa Ángela había descubierto que le había mentido con respecto al «estilo de Bizancio». Se le había ocurrido enseñar al ama el desastroso dragón de Miriam, diciendo que lo había bordado ella misma. La dama Brígida había reprendido a la princesa por haber confeccionado un bordado tan tosco y mal hecho, y le había asegurado que no existía ningún «estilo de Bizancio» y que, en el caso de que existiese, había sido inventado por alguien que no sabía bordar. Por supuesto, ahora Ángela y sus amigas la aborrecían abiertamente, y hacían todo lo posible por mortificarla.
Además, María le había contado lo de Marco e Isabela.
Bueno, en realidad no había nada entre ellos dos, le había asegurado.
—Pero, desde niñas, Ángela ha estado diciendo a todo el mundo que su prima Isabela se casaría con su hermano —le explicó—. Y, aunque no es oficial, todos en la corte lo dan por hecho. Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero he oído decir que el rey no lo vería con malos ojos. La condesa de Rosia, madre de Isabela, estaba emparentada con la realeza inglesa.
—¿Y por qué no se casa Ángela con Rodrigo de Rosia?
—No es sencillo, ¿sabéis? La princesa tiene las cosas muy claras. Dice que se casará con un príncipe. Y, en cuanto a lo de su hermano… —bajó la voz—, ella e Isabela se las han arreglado para espantar a todas las pretendientas del príncipe Marco.
—¿En serio? —se asombró Miriam; luego pensó que de aquellas arpías podía esperarse cualquier cosa—. Sin embargo, sin duda los reyes tendrán sus propios planes para sus hijos…
—¡Oh, pero la princesa es la niña de sus ojos, mi señora! Una vez, el rey sugirió casarla con el hijo del duque de Alta Roca. Ella lloró y pataleó, y se encerró en sus habitaciones y no quiso comer ni hablar con nadie hasta que el rey le prometió que no la casaría con aquel joven. Y no era mal partido, señora, no lo era. Pero ya veis…
Lo peor era que, a pesar de que Miriam se repetía que en absoluto le importaba lo que hiciera Marco, no le había gustado nada enterarse de que el príncipe formaría pareja con Isabela en el baile que se celebraría al día siguiente en el castillo.
Miriam se había cruzado con Marco en varias ocasiones. Aunque nunca habían hablado más de cuatro palabras, no podía dejar de pensar en él.
—¿Pero qué me pasa? —se dijo, furiosa, intentando concentrarse de nuevo en el tratado de plantas medicinales que tenía ante sí.
La botánica era su especialidad. Desde niña, su padre había puesto un especial interés en que aprendiese todo lo que había que saber acerca de las plantas, y ahora había descubierto en la biblioteca de la torre un volumen sobre el tema escrito por un desconocido sabio árabe que, no obstante, parecía toda una eminencia. El libro era difícil y oscuro, y Miriam llevaba toda la tarde intentando estudiar. Sin embargo, el tratado no tenía la culpa de que se hubiera dormido. Eran aquellos extraños sueños. Le impedían descansar por las noches. Intuía que significaban algo, aunque no sabía qué. Habría querido decírselo a su padre; pero Zacarías estaba tan preocupado por el asunto de Cornelius que Miriam tenía la sensación de que cualquier otro problema era una tontería comparado con aquel.
Intentó volver a concentrarse, pero no lo consiguió. Los jóvenes caballeros hacían demasiado ruido.
Molesta, echó un vistazo por la ventana. Aquella mañana había llegado al castillo el nuevo caballo del príncipe Marco, y él y sus amigos estaban en el patio, admirando su planta y montándolo por turnos, bajo la supervisión de León, el capitán de la guardia. Los cascos del caballo sonaban como truenos en el silencio de la tarde. Además, los chicos hablaban a gritos, y estallaban en escandalosas risotadas con cada gracia de Santiago.
Miriam volvió a centrarse en el libro. Al pasar la página halló un dibujo de una planta baja con flores acampanadas de color purpúreo.
—La mandrágora —murmuró.
Leyó con atención lo que se decía de ella. La raíz tenía forma de homúnculo, y el autor del libro aseguraba que la planta chillaba cuando se la arrancaba de la tierra. También añadía que con la raíz de la mandrágora podían elaborarse venenos, narcóticos y filtros amorosos.
—Filtros de amor —susurró.
El corazón empezó a latirle un poco más deprisa. ¿Sería aquel el motivo por el cual la mujer de su sueño había pronunciado la palabra «Mandrágora»?
Siguió leyendo con renovado interés las propiedades de la raíz de Mandrágora. De pronto, los jóvenes del patio se echaron a reír de nuevo, rompiendo su concentración. Furiosa, cerró el libro de golpe.
—¡Se acabó! —exclamó—. Así no se puede estudiar.
Oculta tras el muro para no ser vista, se asomó un poco a la ventana y miró lo que sucedía abajo. Los chicos habían sacado del establo sus respectivos caballos y cabalgaban juntos por el patio. Miriam descubrió en un balcón a la princesa Ángela y sus doncellas, quienes contemplaban a los muchachos soltando aquellas risitas que tan tontas le resultaban.
«Son unos estúpidos», pensó. «Todos ellos».
Sin embargo, no podía dejar de mirar al grupo, caballeros y doncellas, y se sintió de pronto muy sola. No le caían bien, era cierto, pero en el fondo los envidiaba, y no sólo porque fueran ricos, atractivos y admirados, sino, sobre todo, porque formaban parte de algo.
Miriam sabía que era diez veces más inteligente y culta que todos ellos juntos. «Aunque… ¿de qué me sirve si estoy sola y no tengo amigos?», se preguntó con amargura. Ni siquiera encajaba con los plebeyos, porque todos ellos eran, en general, incluso más ignorantes que los señores. «¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Dónde encajo yo?». Podía seguir desdeñando a Ángela y sus amigas pero, por mucho que se burlara, en el fondo deseaba ser como ellas. Tal vez porque cualquiera de ellas tenía la posibilidad de atraer la atención de un chico como Marco.
«¡Despierta!», se dijo a sí misma. «Él es un príncipe y jamás se fijará en ti. Además, por muy guapo que sea, seguro que es tan tonto como su hermana».
Sin embargo, se le encogió el corazón cuando vio que Marco se plantaba con su nuevo caballo bajo el balcón de las doncellas y lo hacía realizar unas cuantas cabriolas en su honor. Isabela dejó caer su precioso pañuelo de seda, y Marco lo recogió y se lo anudó a la muñeca con una cortés reverencia.
—Es propio de caballeros servir a las doncellas —dijo la voz de su padre a sus espaldas—. No se lo tengas en cuenta.
—¿Y a quién le importa? —replicó Miriam bruscamente, separándose de la ventana.
Volvió a sentarse, abatida, frente a su libro de botánica.
—No me has dicho cómo te han ido las pesquisas entre los criados —le recordó Zacarías.
—Todos creen que Cornelius es un fantasma —respondió Miriam sin mucho interés—. He hablado con Tobías, el chico que le subía la comida, y me ha contado que en los meses anteriores a su desaparición, el sabio se fue volviendo cada vez más raro, arisco e intratable. Además se había descuidado bastante; a veces se olvidaba de comer, no se peinaba y se lavaba más bien poco.
—¡Hum! Eso nos lleva a una interesante conclusión.
—¿Que Cornelius era un guarro?
—¡No, Miriam! Que estaba trabajando en algo muy importante, algo que lo absorbía hasta el punto de olvidarse de sí mismo. Y haz el favor de centrarte, esto es serio —le regañó.
—¿Cómo? —Miriam apartó la mirada de la ventana—. ¡Oh, lo siento! ¿Cómo te va a ti con esos libros de magia negra?
—Todavía me faltan muchos por revisar.
—¿Por qué no dejas que te ayude?
—Ni hablar —repuso Zacarías, muy serio—. Algunos de estos libros son realmente espeluznantes y no quiero que los leas. No sé qué se proponía Cornelius, pero no era nada bueno, te lo aseguro. Sin embargo, echo en falta algunos tratados básicos que deberían hallarse en la biblioteca de cualquier nigromante que se precie. Y no están.
Miriam no respondió. Había vuelto a centrar su atención en la ventana. Zacarías la miró con gravedad.
—¿Estás bien?
Ella no contestó enseguida.
—Nunca me has regalado un vestido bonito —dijo con voz suave—. Nunca he tenido ninguna joya. Todo el dinero que conseguíamos lo invertíamos en nuestros viajes, o en libros. En mi último cumpleaños me regalaste una copia del De consolatione philosophíae de Boecio.
—Pensé que te haría ilusión —dijo su padre, consternado.
—Y me gustó, y sé que te costó una fortuna. Pero… oh, papá, ojalá fuera una chica normal.
—¿No lo eres? A mí me parece que sí. Tienes dos ojos, dos orejas, una nariz…
—Vale ya, padre. Esa broma no tiene gracia.
—No es una broma. Vamos a ver —dijo, cogiéndola por los hombros—. ¿Qué tienen esas doncellas que no tengas tú?
«Todo», pensó Miriam, aunque no lo dijo.
—Vaya —comentó entonces Zacarías—, creo que ya empiezan a llegar los invitados a la fiesta del príncipe Marco.
Miriam volvió la mirada hacia la ventana. Un grupo de caballeros acababa de entrar en el patio del castillo.
—Llevan las divisas del conde de Castel Forte —murmuró Zacarías—. Es raro que no los acompañe ninguna dama, ¿no crees? Al fin y al cabo, vienen a un baile.
—¡Oh, no! —exclamó de pronto Miriam, recordando algo—. ¡El baile! Le dije al ama que la ayudaría a bordar los blasones que adornarán el salón.
—Pero si tú no sabes bordar, Miriam.
—Dímelo a mí —suspiró ella, antes de salir por la puerta.
La mañana siguiente pasó muy lentamente. El ama fue a hablar con Miriam acerca del baile, y no le gustó nada enterarse de que no sabía bailar.
—La fiesta es esta noche, y no podré enseñarte gran cosa en un solo día —le dijo, preocupada—. Aunque creo que al menos podrás aprender algunos pasos. ¿Qué opinas?
Miriam dijo que sí, sin prestar demasiada atención. Enseguida descubrió que la danza no era lo suyo. A lo largo de la mañana se equivocó tantas veces con los pasos que la dama Brígida perdió la paciencia y la dejó por imposible.
—Vuelve a tu habitación y dile a María que te arregle ese pelo después de comer. Quiero que estés presentable para el baile.
Miriam obedeció. Durante toda la tarde, mientras el castillo bullía de excitación ante la llegada de los invitados más nobles, ella permaneció sentada ante el tocador, apretando los dientes y aguantando estoicamente el proceso de acicalamiento al que la criada la sometió sin piedad. Y cuando, al ponerse el sol, María terminó su trabajo y la joven se miró al espejo, no se reconoció.
El vestido de raso que el ama había elegido para ella era de un color verde brillante que combinaba perfectamente con su cabello castaño, recogido en un elegante peinado y salpicado de adornos dorados como estrellas. Perfectos tirabuzones caían sobre sus hombros descubiertos. Por otro lado, Miriam pensó que jamás había tenido las pestañas tan espesas, los labios tan rojos y la piel tan fina.
—¿Qué me has hecho? —preguntó, sin aliento.
—¿No os gusta, mi señora?
Miriam no contestó enseguida. «Soy como una de ellas», pensó. «Como Valeria, o Isabela, o tal vez incluso como Ángela». Apenas unos días antes, aquel pensamiento la habría horrorizado. Ahora, no habría sabido decir si se veía muy guapa o muy ridícula.
—Sí, está… bien —respondió, algo confusa.
Salió de la habitación, sintiéndose extraña, y se dirigió al salón donde tendría lugar el baile.
Caminaba pasillo abajo cuando una voz la detuvo:
—Majestad, os lo ruego, si tan sólo me escuchaseis un momento…
La voz del rey Héctor le contestó:
—Conde Gregor, os he dado audiencia para mañana por la tarde. ¿Por qué esta insistencia?
Miriam se detuvo. Las voces venían del interior de una de las salas. La chica se pegó más a la pared y aguzó el oído.
—No puedo esperar a mañana por la tarde, majestad. Puede que ya sea demasiado tarde.
Intrigada, Miriam se asomó un poco para mirar. Vio al rey junto a un individuo pálido y vestido con ropas oscuras, de aspecto algo siniestro.
—Hoy es el aniversario de mi primogénito, conde Gregor. Después de la cena disfrutaremos de un baile…
—¡No he venido para eso! —estalló el conde Gregor, perdiendo la paciencia—. Castel Forte está muriendo, mi señor. No nos recuperamos de las últimas inundaciones, la tierra se ha convertido en un cenagal y el hambre y las epidemias acaban con mi gente…
—Conde Gregor —interrumpió el rey—, yo no puedo hacer nada al respecto.
—Mi rey, sólo os pido ayuda para…
—¿Ayuda? ¿Estáis siendo atacado, acaso? Porque, si es así, no dudéis que mis caballeros y yo acudiremos a apoyaros, como debe hacer todo buen rey cuando los territorios de sus vasallos se ven amenazados por sus enemigos. Sin embargo, el hambre y las epidemias no se pueden combatir con la espada y, por tanto, no son asunto mío.
El rey le dio la espalda al conde Gregor, pero este corrió tras él y lo agarró del brazo con urgencia.
—¡Si sois mi señor, mis gentes son asunto vuestro! —susurró, irritado.
El rey se lo sacudió de encima, molesto.
—¡Guardad la compostura, conde! Y no me amarguéis este gran día con cosas desagradables. Si no sabéis cuidar de mis tierras, encomendaré a otro el condado de Castel Forte.
El conde no insistió, pero Miriam apreció que temblaba de rabia. El rey se dirigió a la puerta de la sala, y Miriam se ocultó tras unas gruesas cortinas. Cuando el rey se hubo alejado, oyó que el conde Gregor murmuraba, con una voz repleta de odio:
—¡Necio! ¡Te lo haré pagar!
Con el corazón latiéndole con fuerza, Miriam aguardó a que el pasillo quedase despejado. Entonces se encaminó a toda prisa al salón.