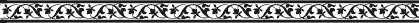
II
En la corte del rey Héctor
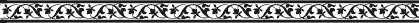
II
En la corte del rey Héctor
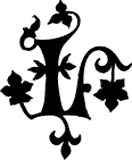
os sirvientes los condujeron fuera de la sala. En el pasillo se cruzaron con tres doncellas que los miraron descaradamente, muertas de curiosidad. Al reparar en Miriam, una de ellas cuchicheó algo a sus compañeras, y las tres se rieron disimuladamente. Miriam sabía que, como plebeya, debía mostrarse humilde con ellas, puesto que eran nobles, pero no pudo evitarlo: les devolvió una mirada resuelta y desafiante. Mientras subían las escaleras, Zacarías le susurró a su hija:
—¿Crees que serás capaz de hacerlo?
—Qué, ¿comportarme como una doncella de noble cuna y fingir que soy tonta, presumida y superficial? —replicó ella en el mismo tono—. Me pides demasiado.
—Si disgustas a la reina, te echarán del castillo. Y te necesito para averiguar dónde está Cornelius.
—Si ni siquiera es amigo tuyo, padre. ¿Por qué te tomas tantas molestias?
Zacarías no respondió, porque en aquel momento llegaron a su nueva habitación en la torre. Miriam llegó a vislumbrar las docenas de libros que se acumulaban en las paredes, pero no tuvo ocasión de echarles un vistazo, porque los criados la condujeron inmediatamente al ala oeste del castillo.
La habitación que le proporcionaron, inundada por la luz del crepúsculo, no era muy grande, pero sí confortable. Tenía una cama con dosel, una cómoda y un tocador, y una palangana con agua en un rincón. Miriam había estado en habitaciones como aquella, e incluso más lujosas, porque, acompañando a su padre, se había alojado en palacios y castillos tanto de Oriente como de Occidente. Pero nunca se habían quedado mucho tiempo.
Aquella vez, según le había dicho Zacarías, era diferente, de manera que Miriam volvió a contemplar su nueva habitación y se hizo a la idea de que, definitivamente, era la suya.
Se echó sobre la cama —sólo para comprobar si era cómoda— y se quedó dormida.
‡ ‡ ‡
La dama Brígida era la viuda de un conde que había muerto cuando un noble rival había invadido sus tierras, apropiándose también de su castillo. Ella había logrado escapar; el rey Héctor la había acogido en su corte y, como ya no tenía edad para volver a casarse, había aceptado ser el ama de cría de la princesa Ángela. Ahora que ella ya era mayor, Brígida se encargaba de cuidar de ella y de sus doncellas, y no era una tarea sencilla. La dama Brígida era una mujer seria y severa, y aquellas revoltosas chicas la agotaban. Pero, como jamás se habría atrevido a admitir ante los reyes que no podía con ellas, la mayor parte de las veces las doncellas lograban salirse con la suya, y Brígida no las delataba.
Las había dejado arreglándose para la cena porque la reina le había encomendado una tarea.
Por lo visto, el nuevo sabio había traído consigo a su hija, una jovencita malcriada y medio salvaje, a la que había que enseñar buenos modales. En otros tiempos, el ama habría aceptado la tarea con entusiasmo —no podía permitirse que hubiese jovencitas malcriadas en ningún castillo decente—, pero ahora estaba, sencillamente, harta de las jovencitas, y deseando que se casasen todas para poder gozar de un bien merecido descanso.
Cuando entró en la habitación de Miriam y miró a su alrededor, esperando ver a la muchacha salvaje de la que le había hablado la reina, sólo vio a una chica profundamente dormida sobre la cama. Se le escapó una leve exclamación consternada, y Miriam se despertó.
—¿Eh… qué ocurre? —preguntó, algo aturdida.
El ama olvidó sus reparos y avanzó hacia ella derrochando energía y determinación.
—Que es casi la hora de la cena, perezosa, y todavía no te has preparado. ¿Qué van a decir los reyes si llegas tarde?
—Oh… —murmuró Miriam, haciéndose cargo de la situación—. Yo… lo siento. Me quedé dormida. El viaje ha sido largo…
La dama Brígida la contempló con un nuevo interés. La princesa y sus doncellas no solían disculparse por nada, a no ser que se las obligase.
—Espera aquí —le dijo finalmente—. Buscaré un vestido que puedas ponerte. Mientras tanto, lávate la cara.
Y salió de la habitación.
Miriam se quedó sola. Se sentía incómoda. Aunque no era la primera vez que se alojaba en un castillo, nunca antes se la había considerado un miembro de la corte y, por tanto, nunca antes había tenido que actuar como tal. Y no se sentía a gusto. Para no pensar en ello, fue a la palangana y se lavó la cara, el cuello y las manos. Se preguntó entonces si habrían llegado los libros, y se sintió inquieta. En cualquier parte del mundo, los libros eran caros porque el papel escaseaba. Miriam y su padre llevaban una auténtica fortuna en aquel carro, pero, en realidad, para ambos el valor de los libros no estaba en el papel, sino en el contenido, en toda la sabiduría y enseñanzas que atesoraban en su interior. Por este motivo, cada volumen era valiosísimo, porque para hacer un duplicado, un monje debía copiarlo a mano, al pie de la letra, página tras página. Era un trabajo lento y laborioso. Pero valía la pena.
Zacarías había tardado muchos años en reunir aquella biblioteca rodante, y Miriam apreciaba sus libros casi tanto como él.
Por eso, los dos se habían percatado de algo que los nobles de la corte habían pasado por alto: el hecho de que un erudito como Cornelius jamás habría dejado atrás sus libros voluntariamente.
Miriam suspiró. Tal vez su padre estuviera en lo cierto, y la desaparición de Cornelius no tuviese nada de normal.
Se dirigió a la puerta, dispuesta a averiguar qué había sido de sus preciados libros, pero en ese mismo momento el ama entró en la habitación. Traía un vestido de seda, unos zapatos, un cepillo y una redecilla de hilo plateado para el pelo.
—Ponte esto, deprisa —dijo—. Se hace tarde.
Miriam obedeció. Cuando se hubo puesto el vestido, el ama la observó con gesto crítico.
—Te está un poco estrecho —dijo—, pero creo que te valdrá para esta noche. Después se lo daré a María para que te lo arregle.
—Oh, no es necesario, yo puedo… —empezó Miriam, pero se calló ante la mirada severa del ama.
—Y habrá que hacer algo con ese pelo —prosiguió ella—. No hay tiempo para hacerte unos tirabuzones como Dios manda, así que tendré que recogerlo.
Mientras hablaba, se colocó detrás de Miriam y le echó el pelo hacia atrás. La chica estuvo a punto de decirle que los tirabuzones le parecían un peinado ridículo, pero recordó las instrucciones de su padre y se mordió la lengua. Después, aguantó sin quejarse las horquillas que el ama le fue colocando por toda la cabeza, y luego sintió que le recogía los cabellos en el interior de la redecilla.
—Tienes demasiado pelo —dijo el ama, intentando que no se le escapase ningún mechón—. ¡Y tan rizado!
Miriam calló, pero en su interior se sentía bastante molesta y dolida. Siempre había creído que su pelo era bonito.
Cuando el ama terminó, la chica casi suspiró de alivio.
—Mmm… —murmuró Brígida, estudiándola con ojo crítico—. ¡Esa cara pecosa…! Debería haberte maquillado con polvos de arroz, pero no tenemos tiempo. Ya intentaremos arreglarte un poco más para el baile.
—¿El… baile?
—El baile que organizan sus majestades la semana que viene con motivo del aniversario del príncipe —le explicó el ama pacientemente.
—Pero yo no tengo que asistir, ¿verdad? —preguntó Miriam, horrorizada; los bailes, fiestas y demás fastos cortesanos le parecían absurdos y muy aburridos.
—¡Oh, sí, claro que asistirás! —replicó la dama Brígida en tono severo—. Pero hablaremos de ello en otro momento. Vamos, sígueme. Llegamos tarde.
Miriam obedeció. Los zapatos le venían un poco pequeños y le hacían daño al andar, pero se esforzó por mantener el ritmo del ama.
Por fortuna, llegaron al comedor antes de que comenzara la cena. Caballeros y damas estaban de pie todavía, hablando entre ellos en pequeños grupos, esperando a que llegasen el rey y la reina. Miriam localizó a su padre un poco más allá. Aliviada, se dispuso a dirigirse hacia él, pero la dama Brígida la retuvo por el brazo y la obligó a seguirla hasta el fondo del salón, donde tres doncellas conversaban animadamente. Miriam las reconoció: se había cruzado con ellas en el pasillo aquella tarde.
—Alteza —dijo la dama Brígida dirigiéndose a la más alta y rubia de todas—, esta doncella es Miriam, hija de maese Zacarius, nuestro nuevo erudito. Miriam —añadió—, te hallas ante la princesa Ángela, hija del rey de estas tierras, y sus doncellas: Isabela de Rosia y Valeria del Lago.
—Es un honor —respondió Miriam con voz inexpresiva, inclinándose ante ellas. Oyó que se reían con disimulo, y les dirigió una mirada molesta.
—A partir de ahora, alteza —prosiguió el ama—, y por orden de vuestro padre, el rey, Miriam será una más de vuestras doncellas.
Miriam advirtió enseguida que a la princesa y sus compañeras se les helaba la sonrisa en los labios. Ángela le dirigió una fría mirada despectiva, pero no hizo ningún comentario hasta que el ama se alejó. Entonces dijo:
—¿Eso que lleva puesto es mi viejo vestido?
Miriam la miró, desconcertada, hasta que se dio cuenta de que la princesa no estaba hablando con ella, sino de ella.
—Diría que sí —respondió Isabela—. ¿Cuánto tiempo hace que no te lo pones?
—Un mes —dijo Ángela, como si eso fuese mucho tiempo—. ¿Cómo se habrá atrevido el ama a dejarle mi viejo vestido?
—A ti te sentaba mejor —comentó Valeria.
—Desde luego. Fijaos en esa cintura: le está estrecho.
Las tres se inclinaron para observarla mejor, y Miriam retrocedió un paso, con el rostro encendido de rabia y vergüenza.
—¿No tienes nada que decir, Miriam de…? —la princesa se interrumpió y la miró con fingido desconcierto—. Lo siento, no he oído bien el resto de tu nombre.
—Miriam —respondió ella, irritada, pero insegura de pronto—. Sólo Miriam.
—Miriam de Sólo Miriam —repitió Ángela—. ¿Y qué tipo de feudo es Sólo Miriam? ¿Un reino, un principado, un ducado, un condado, una baronía… o nada de nada?
Valeria e Isabela se echaron a reír, y Ángela se unió a ellas.
Miriam jamás se había sentido tan humillada. Iba a responder cuando, de pronto, se hizo el silencio en la sala y entraron los reyes. Mientras todos se acercaban a la mesa para ocupar sus respectivos asientos, Miriam se aproximó a Zacarías.
—Me siento ridícula, padre —protestó—. ¿Cuándo vamos a marcharnos?
—Ya lo sabes: cuando averigüemos qué pasó con Cornelius. No olvides que esa es la razón por la que hemos venido aquí.
En aquel momento, el rey Héctor se aproximó a ellos.
—Maese Zacarius, os he reservado un asiento a mi lado —dijo obsequiosamente.
—Gracias, majestad, es un honor…
—Me alegro de que hayáis decidido uniros a nosotros. Cornelius prácticamente no salía de esa torre, y no creo que sea bueno ese exceso de libros y estudio, ¿no creéis?
—No, majestad, desde luego. —El rey miró fijamente a Zacarías y este añadió, deprisa—: Ya lo decían los latinos: primum vivere, deinde philosophare.
—Que significa: «primero vivir y después filosofar», ¿no es cierto? —preguntó el rey, muy contento—. ¡Ese es bueno! Tengo que apuntarlo…
Miriam vio entonces que la dama Brígida la llamaba con un gesto y, suspirando con resignación, acudió junto a ella.
Los reyes se sentaron a la mesa, que tenía forma de U, y el resto de comensales tomó asiento a su vez. Siguiendo las instrucciones del ama, Miriam se sentó en un extremo, y respiró aliviada al ver que la dama se colocaba a su lado, entre ella y las doncellas. Y, aunque se encontraba aislada del resto de los asistentes, se sentía mejor así.
Mientras servían la comida, Miriam se dedicó a estudiar a los comensales. El rey había sentado a su nuevo sabio a su izquierda, y los dos conversaban animadamente. A la derecha del rey se hallaba la reina, y junto a ella, la princesa, sus doncellas y algunas damas. Al otro lado de la mesa se sentaban varios caballeros y el capellán del castillo. Miriam advirtió que había cuatro sillas vacías, y tampoco se le escapó que la reina las miraba con preocupación.
Estaban sirviendo la sopa cuando cuatro jóvenes caballeros entraron en el comedor, armando un alboroto considerable. Miriam los observó con curiosidad. Debían de tener entre catorce y dieciséis años, y eran evidentemente nobles de alta cuna.
Uno de ellos era fuerte y robusto, aunque su rostro, cuadrado y de ojos pequeños, mostraba cierta expresión estúpida. Lo acompañaba un chico más ligero y esbelto, de cabello negro que le caía sobre los hombros, facciones delicadas y ojos brillantes, indudablemente guapo. Tras ellos esperaba un muchacho algo enclenque, que portaba un laúd a la espalda y miraba a su alrededor con gesto aburrido e indiferente, aunque sus ojos parecían observarlo todo con calculada atención.
Pero fue el cuarto joven el que despertó el interés de Miriam. Era más apuesto que sus compañeros, de pelo claro y rostro atractivo, y sus ojos azules parecían comerse el mundo. Cuando su mirada pasó por el extremo de la mesa donde Miriam se encontraba sentada, la muchacha sintió que el corazón le latía más deprisa.
Lo observó saludar a los reyes con respeto, aunque con evidente familiaridad, y apreció entonces su parecido con el rey Héctor.
—Es el príncipe Marco —le susurró el ama, como si le hubiese leído el pensamiento—. No mires con tanto descaro.
«No lo estaba mirando», se dijo Miriam, molesta. Pero bajó la vista hacia el plato. No obstante, en cuanto el ama se distrajo de nuevo, volvió a mirar a hurtadillas al príncipe Marco. El joven se había sentado a la mesa y bromeaba con sus amigos. «No es más que otro noble presuntuoso», se dijo Miriam. Sin embargo, a lo largo de la cena siguió echándole miradas furtivas cuando el ama no estaba pendiente de ella. Hasta que, en un momento dado, de pronto su mirada tropezó con unos ojos oscuros clavados en los suyos. Parpadeó, sorprendida. Se dio cuenta entonces de que era el muchacho del laúd quien la observaba fijamente, con un destello burlón en su mirada. Miriam bajó la cabeza, molesta. Fingió interesarse en lo que decían las doncellas, pero apenas las escuchaba.
Entonces, el chico del laúd se puso bruscamente de pie.
—¡Señoras y señores! —exclamó, plantándose ante los comensales—. ¡Majestades! —añadió, haciendo una exagerada reverencia ante los reyes—. Hoy recibimos a un nuevo sabio entre nosotros, y desearía darle la bienvenida como se merece.
Los nobles rieron, y Miriam adivinó que estaban acostumbrados a aquellas salidas de tono. La chica había visto a muchos bufones, y sabía que aquel no lo era. No vestía un atuendo de colores chillones ni llevaba cascabeles; y, aunque no presentaba la complexión atlética de sus compañeros, y que era propia de los caballeros jóvenes, resultaba evidente, por sus finas ropas, que se trataba de un noble.
—Adelante, Santiago —dijo el rey, sonriendo.
El llamado Santiago volvió a inclinarse ante el monarca, con otra de sus floridas reverencias. Después se situó ante Zacarías, pulsó un par de cuerdas de su laúd y recitó:
—¡Oh, sabio entre los sabios! ¡Vos, que tantos libros habéis leído, que tantas tierras habéis visitado, que a tantos eruditos habéis dejado en ridículo! ¡Contestadme, sabio entre los sabios, a una sencilla pregunta!
La gente rio. Miriam observó que su padre parecía incómodo, y sonrió para sí misma sin poderlo evitar.
—No voy a preguntaros —prosiguió Santiago— cuál es el más poderoso de todos los reyes, quién es el más viejo de todos los hombres o dónde vive la más hermosa de las mujeres, qué animal es el más rápido, qué estrella la más brillante ni qué ave vuela más alto. ¡Aunque podría hacerlo! Y no dudo que sabríais contestar —añadió, con una sonrisa picara.
La gente rio de nuevo. Zacarías esbozó una media sonrisa insegura.
—¡No! —clamó Santiago; sus dedos recorrieron las cuerdas del laúd, arrancándole una melodía que acabó en un tono alto—. Lo que deseo saber es mucho más simple.
Comenzó a pasear arriba y abajo. Miriam seguía sus movimientos con interés, pero se sobresaltó al darse cuenta de que aquellos paseos lo acercaban cada vez más a ella.
—Lo que deseo saber —concluyó Santiago—, es cómo un hombre tan viejo y feo como vos puede ser el padre… —se detuvo ante Miriam y le dirigió una mirada penetrante— de una criatura tan joven, bella y delicada como esta.
La corte entera estalló en carcajadas. Miriam, enrojeciendo intensamente, alzó la mirada hacia Santiago y sus ojos se cruzaron. El muchacho, con un gesto teatral, se echó hacia atrás, como herido por un rayo.
—¡Hermosa doncella, no me miréis de esa forma, que me destrozáis el corazón!
Miriam se levantó de un salto, hirviendo de ira, y le cruzó la cara de un bofetón. Los comensales reían a mandíbula batiente.
—Ya he tenido bastante —declaró.
Y salió corriendo hacia a su habitación, mientras, a sus espaldas, los nobles seguían riéndose estruendosamente.