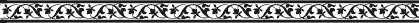
XIII
La prohibición
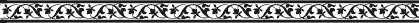
XIII
La prohibición
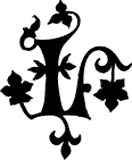
as primeras luces de la aurora iluminaron un paisaje sobrecogedor. Desde la línea del horizonte avanzaban cientos de caballeros, y los rayos del sol naciente apenas lograban arrancar algún tímido brillo de sus armaduras mohosas y oxidadas. Nadie los había visto detenerse ni siquiera un momento para comer o dormir. Ni los arroyos, ni los bosques, ni la oscuridad de la noche habían sido obstáculo para ellos. Simplemente seguían adelante, sin hablar entre ellos, como si obedecieran a algún tipo de señal inaudible para oídos humanos. Unos iban a pie y otros a caballo, pero todos parecían avanzar al mismo ritmo y compás.
—Jamás había visto un ejército tan disciplinado —oyó Santiago que comentaba uno de los más veteranos caballeros del rey—. Y, sin embargo, cada uno de ellos parece venido de un confín distinto del mundo.
—Disciplinados o no, acabaremos con ellos —declaró Marco.
Desenvainó su espada, pero no pudo reprimir una mueca de dolor. Todavía no se había recuperado de su caída en la justa.
Santiago no dijo nada. Podría haberles contado lo que Miriam y su padre habían averiguado sobre aquellos caballeros misteriosos, pero ¿habría solucionado algo? Lo dudaba.
Miró a su alrededor. Cerca de un centenar de caballeros venidos de todas las partes del reino componían el ejército del rey Héctor. Santiago no creía que aquello fuera suficiente para detener la amenaza que se aproximaba. Habían esperado encontrarse con ellos mucho más lejos, junto a las montañas, pero los caballeros espectrales viajaban deprisa, y el ejército del rey Héctor se había topado con ellos demasiado cerca del corazón del reino. Santiago sabía que algunos caballeros murmuraban que aquello no era humanamente posible, y que sin duda sus enemigos habían hecho un pacto con el diablo. El joven duque de Alta Roca sabía la verdad, y sabía que Marco conocía estos rumores. Pero el príncipe había sido educado para defender su reino y luchar como un caballero. A su lado estaban Darío, el conde de Rosia y León, el capitán de la guardia del castillo, como hombres de confianza. Por alguna razón, el conde de Rosia había enviado a su hijo Rodrigo a la retaguardia, para guiar a los hombres de a pie. El conde de Castel Forte tampoco se hallaba entre ellos. Había regresado a sus tierras poco después de la justa. Santiago no pudo evitar otear el horizonte, buscándolo entre los caballeros espectrales. Pero no lo encontró. De hecho, ahora que estaban cada vez más cerca, se dio cuenta de que todos los caballeros enemigos, sin excepción, parecían fríos autómatas sin vida ni voluntad.
El príncipe Marco miró al conde de Rosia; este llevaba puesto el yelmo, de modo que no se le podía ver el rostro, pero a Santiago le pareció que vacilaba un poco a la hora de desenvainar su espada. No era el único. Muchos caballeros habían captado ya algo siniestro en el ejército enemigo.
El príncipe gritó y espoleó a su caballo, que se lanzó hacia adelante. Sus compañeros le secundaron, y Santiago con ellos.
Y todos los caballeros del rey Héctor arremetieron contra las tropas espectrales.
‡ ‡ ‡
Miriam corría por el bosque gritando el nombre de Malva, pero nadie respondía a su llamada. Aquel lugar parecía completamente diferente de día, tan luminoso y soleado que nadie habría dicho que era la morada de un grupo de brujas. ¿Cómo iba a encontrar a las Guardianas del Bosque, ocultas durante tanto tiempo de la mirada de todos los que las odiaban y temían?
Trató de llegar al claro donde crecían las Mandrágoras, pero no fue capaz de encontrarlo. Por fin, después de dar muchas vueltas, se dejó caer bajo la sombra de un árbol, agotada y abatida.
En aquellos momentos, Santiago estaba luchando contra un ejército prácticamente invencible. Y ella no podía hacer nada para ayudarle.
Entonces tuvo una súbita inspiración. Guiada más por la intuición que por la lógica, se arrodilló sobre la hierba, en el centro del claro, colocó las palmas de las manos sobre el suelo y cerró los ojos.
Notó que la tierra palpitaba bajo sus manos, la sintió viva y cálida como una madre, y supo lo que debía hacer.
—Hermanas —dijo en voz baja—, hijas de la Tierra, Guardianas del Bosque, escuchad mi ruego. Hermanas, que la Madre guíe mi voz hasta vosotras para que oigáis mi súplica. Hermanas, acudid a mi llamada. Mandrágora os necesita.
Repitió estas palabras varias veces, mientras oía que los pájaros echaban a volar en distintas direcciones, y sentía a su alrededor los movimientos de criaturas como conejos o cervatillos alejándose de ella, como si fuesen a llevar su recado a las Guardianas del Bosque. «No son más que imaginaciones tuyas», dijo en su interior la irritante vocecita de la lógica. Pero cerró los ojos con más fuerza y siguió transmitiendo sus deseos al bosque.
‡ ‡ ‡
Los dos ejércitos se encontraron con furiosa violencia. Por un momento, no se oyó más que el entrechocar de las espadas y los gritos de guerra. Santiago no pudo evitar darse cuenta de que los caballeros espectrales no gritaban, y que sólo los guerreros del rey Héctor parecían tener voz en aquella batalla. Sin duda muchos de los caballeros vivos lo notaron también, y aunque algunos ignoraron deliberadamente que no se enfrentaban a un enemigo corriente, otros dejaron de gritar y golpearon con menos convicción. Santiago se batió contra un caballero en cuya armadura herrumbrosa se distinguía a duras penas la divisa de un águila real. El muchacho nunca había sido especialmente bueno con la espada, pero trató de recordar todo lo que León le había enseñado durante su adiestramiento. Empuñó el arma con ambas manos y golpeó con todas sus fuerzas. El caballero espectral detuvo su estocada y la devolvió con tanta energía que la espada de Santiago estuvo a punto de salir volando por los aires. El chico hizo retroceder un poco a su caballo para cargar de nuevo contra el caballero, pero se dio cuenta de que el animal estaba inusualmente nervioso. Lo obligó a arremeter contra su enemigo. Las dos espadas chocaron de nuevo. Santiago oyó entonces un grito de horror a su lado, y vio que uno de los caballeros del rey Héctor había arrancado el yelmo de su enemigo de un mandoble, y había descubierto que no tenía cabeza. Pese a todo, el caballero espectral seguía combatiendo, y la imagen de la coraza sin cabeza que luchaba todavía era tan terrible como grotesca. El caballero espectral no tardó en derrotar a su aterrado contrincante, que ya no tenía fuerzas para sostener la espada.
Santiago tiró de las riendas para volver a acometer a su contrario, pero su caballo tenía otros planes. Con un relincho histérico, se encabritó y se alzó de manos. Santiago, cogido por sorpresa, cayó al suelo y perdió el sentido.
‡ ‡ ‡
Miriam abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor. Varias mujeres la rodeaban, mirándola en silencio. Esperaron a que ella se pusiese de pie, y entonces una de ellas habló.
—Bienvenida, Mandrágora.
—Bienhallada, Malva —repuso ella con gravedad.
—Te esperábamos —intervino otra voz.
Miriam se volvió hacia la mujer que había hablado. Era una anciana, y avanzaba hacia ella con sorprendente agilidad.
—Me llamo Ruda —dijo la mujer—. Y tú, Mandrágora, nos has llamado con la voz del bosque. Dinos, ¿eres una de nosotras?
Miriam vaciló un momento.
—Creo que sí —dijo finalmente—, pero necesito aprender más para saber quién o qué soy.
—Hablas con prudencia y sabiduría —aprobó Ruda—. Dos virtudes que son de mucha utilidad en estos malos tiempos. Una sombra oscura se dirige hacia el bosque. ¿Has venido para hablarnos de ello?
—Son los caballeros espectrales —explicó Miriam—, espíritus de guerreros muertos en combate que han sido llamados de nuevo a la batalla. Su objetivo es el castillo del rey Héctor.
Ruda movió la cabeza.
—No nos preocupa el rey Héctor —dijo—. Esta tierra ha tenido muchos reyes y muchos castillos. Cuando Héctor no esté, otro vendrá. Eso no es importante.
Miriam no replicó.
—El bosque sí es importante —añadió Ruda, y las otras Guardianas asintieron con solemnidad—. Para llegar al castillo, ese ejército de fantasmas pasará por nuestro bosque, y ya nos han llegado noticias de ellos. La tierra gime bajo su paso, porque arrasan cuanto encuentran en su camino.
—No son más que la extensión de otra voluntad cuyo único objetivo es destruir —murmuró Miriam—. ¿Me ayudaréis a detenerlos?
Las Guardianas del Bosque miraron a Ruda. La anciana tardó un poco en responder:
—¿Qué debemos hacer?
‡ ‡ ‡
Zacarías encontró la ciudad sumida en el caos. Los rumores sobre un imparable ejército que se acercaba se habían convertido en un clamor, y la gente acumulaba provisiones y se encerraba en sótanos ocultos, atrancaba la puerta de su casa o huía hacia el bosque o hacia el castillo. Cada vez más preocupado, y con la sensación de que se le acababa el tiempo, Zacarías siguió recorriendo la ciudad en busca de alguien que pudiese darle una pista sobre el nigromante que estaba atacando el reino.
‡ ‡ ‡
Santiago abrió los ojos lentamente. Sintió que le costaba respirar. Se dio cuenta entonces de que le había caído algo encima, y lo apartó con esfuerzo.
Era uno de los caballeros del rey, muerto. Santiago se incorporó un poco y miró a su alrededor con precaución.
La batalla estaba tocando a su fin. Los caballeros espectrales seguían avanzando hacia el centro del reino, imparables e imperturbables. Sus contrarios estaban muertos o heridos, o bien huían como alma que lleva el diablo. Santiago echó un vistazo a los vencedores y pudo comprender por qué. Los caballeros espectrales continuaban combatiendo, pese a que muchos de ellos habían perdido el yelmo, o distintas partes de la armadura. A los vivos les era ya imposible ignorar el hecho de que sus enemigos eran armaduras huecas que se movían por arte de magia… o por intervención del diablo.
Santiago inspiró profundamente. Sin duda aquella caída del caballo lo había salvado, sobre todo porque luego otro caballero había caído sobre él y lo había ocultado a los ojos de sus enemigos… si es que tenían algo parecido a ojos en alguna parte.
El ejército del rey Héctor había perdido espectacularmente. Santiago se alegraba de no haberlo visto. Se preguntó de pronto qué habría sido de sus amigos Marco, Darío y Rodrigo, y se le encogió el corazón.
Recogió su espada del suelo y recorrió despacio el campo de batalla.
—¡Mi señor! —se oyó una voz—. ¡Estáis vivo! Pensábamos que habíais caído.
Santiago se volvió y vio a León, que se le acercaba cojeando.
—¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás?
El rostro de León se ensombreció.
—Luchamos contra demonios, señor, demonios sin cuerpo que han poseído las armaduras de los caballeros de bien. Nuestras espadas no los hieren, y a nuestros caballos les aterra su mera presencia. Esto es cosa del diablo, sin duda obra de aquellos brujos que vivían bajo nuestro techo y…
—¿Dónde están los demás? —repitió Santiago con impaciencia.
—Muchos han huido, otros han caído. El príncipe Marco ha reunido a los que quedaban y han regresado al castillo para defenderlo cuando lleguen esos demonios.
—¿Quieres decir que se han replegado? ¡Pero no lograrán vencerlos!
—Esperan reunir refuerzos en la villa; además, el príncipe quería pedir consejo al capellán. Si esto es obra del diablo, sin duda un sacerdote sabrá cómo detener a esas criaturas.
Santiago, que había estudiado para sacerdote, podría haberle dicho que lo dudaba mucho, pero prefirió callarse sus opiniones al respecto.
—Además —añadió León—, el príncipe piensa también que, si los brujos han convocado a estos demonios, tal vez con su muerte logremos derrotarlos.
—¿¡Qué!? —se le escapó a Santiago.
León lo miró, perplejo, y el chico se obligó a sí mismo a serenarse. Probablemente se preocupaba por nada, se dijo. Seguramente, Miriam y su padre ya habían escapado del calabozo. La dama Brígida le había asegurado que los ayudaría a huir del castillo. Aunque… ¿y si no lo habían conseguido?
Santiago navegaba en un mar de sentimientos contradictorios. Sentía que no podía perdonar a Miriam por haber sido la causante indirecta de la muerte de su padre, pero, por otro lado, sabía que la muchacha era inocente de lo que se le acusaba y que, desde su llegada al castillo, tanto ella como su padre habían trabajado para impedir que los caballeros espectrales se alzasen de sus tumbas.
«Pero no lo han conseguido», pensó. «Y ahora vamos a morir todos».
¿Habría cambiado algo de habérselo contado todo al rey, como había pretendido Santiago al principio? Probablemente, no. «Y lo habrían envenenado de todas formas», se dijo.
Ignoraba si Miriam y Zacarías habían averiguado quién estaba detrás de todo aquello, pero parecía claro que la chica había cometido un error, y que el duque Alexandro de Alta Roca no había sido el aliado de Cornelius. ¿Quién, entonces?
Se le ocurrió una idea. No había visto al capitán de los caballeros espectrales, pero tal vez estuviera en la retaguardia. Si los seguía, quizá pudiera sorprenderlo y derrotarlo, y en tal caso…
—¡León! —exclamó—. Tengo que volver al castillo. ¿Dónde hay un caballo?
‡ ‡ ‡
El príncipe Marco irrumpió en el patio del castillo, todavía espoleando furiosamente a su caballo. Se detuvo a la entrada de la torre del homenaje, tirando con fuerza de las riendas.
Los reyes salieron del interior de la torre. El rey todavía estaba pálido y se apoyaba en el hombro de la reina para caminar, pero parecía recuperarse. Los dos miraron a su hijo esperando noticias, y vieron la verdad en el rostro de Marco.
—Ah, no —dijo el rey—. ¡No voy a permitir que unos caballeros desconocidos saqueen mi reino! ¡Que alguien traiga mi armadura, mi espada y mi caballo!
—¡Querido, no estás en condiciones de…! —empezó la reina.
—¡Padre! —la interrumpió Marco—. ¡No sabes a qué nos enfrentamos! ¡Son demonios! Nada puede matarlos. Siguen combatiendo y se dirigen hacia aquí. Han caído muchos: el duque de Alta Roca, el conde de Rosia, Rodrigo…
—¿El conde de Rosia y Rodrigo? —exclamó la reina—. ¿Los dos? ¡Qué tragedia para la pobre Isabela!
—Madre, escúchame —interrumpió Marco—. Esto es grave. Esos demonios se dirigen hacia aquí. ¿Dónde están los brujos?
El rostro del rey se ensombreció.
—Han escapado. Nadie sabe cómo.
Marco frunció el ceño y miró a su padre con seriedad.
—Defenderemos el castillo con nuestras vidas —decidió.
Los caballeros espectrales avanzaban imparables a través de las tierras del rey Héctor, destrozando todo lo que hallaban a su paso. Muchos habían perdido sus caballos en la lucha y avanzaban a pie, porque los animales, una vez libres de sus fantasmales jinetes, habían huido completamente aterrorizados. Pero esto no había detenido a los espectrales. Una vez hubiesen conquistado el castillo y derrocado al rey, su líder se haría con el poder en el reino, un poder tomado por la fuerza que habría de mantener a la fuerza, sumiendo al país en una era de miedo y oscuridad.
Los caballeros espectrales no sabían nada de todo esto. Su capitán les había señalado el castillo que debían ocupar, y eso harían, porque no podían hacer otra cosa que obedecer a aquel que los había invocado.
De modo que avanzaban, acercándose al castillo cada vez más.
Nada podía detenerlos.
Nada…
Pero, de pronto, los primeros chocaron contra una especie de barrera invisible. Los que iban a pie, sin apenas percatarse de ello, siguieron caminando, aunque no lograron avanzar ni un solo paso. Los caballos sí lograron pasar, aunque sus jinetes, retenidos por aquella fuerza misteriosa, cayeron de sus monturas. Los siguientes fueron ya conscientes de que algo les impedía penetrar en el bosque, y se detuvieron, esperando instrucciones.
Varias figuras femeninas emergieron de entre los árboles. Se habían colocado en una hilera en torno a la linde del bosque, muy separadas unas de otras, mientras murmuraban unas palabras creadas mucho tiempo atrás para dar forma a la magia más antigua y poderosa. Una brisa sobrenatural agitaba sus ropas pardas. Sus rostros parecían concentrados en escuchar algo que, probablemente, sólo ellas oían. Sus brazos estaban alzados, en una clara señal de advertencia, impidiendo el paso a los caballeros espectrales.
—El bosque es sagrado —declaró Ruda en voz alta—. La vida es sagrada.
—Volved a vuestro lugar, criaturas fantasmales —añadió Malva.
Los ojos de la joven llamada Mandrágora llameaban cuando pronunció las últimas palabras de la prohibición:
—No cruzaréis por aquí.