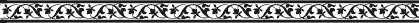
XII
Prisioneros
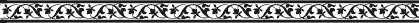
XII
Prisioneros
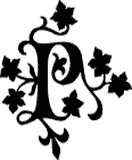
ero ¿quién habrá intentado envenenar al rey? —dijo Zacarías, frunciendo el ceño.
—Me da exactamente igual —replicó Miriam—. Deberíamos haberlo dejado morir.
—O tal vez deberías haber tratado de salvarle con medios más convencionales. ¡Polvo de raíz de Mandrágora! Corriste un gran riesgo, ¿lo sabías?
—Sí, debería haberlo dejado morir —repitió Miriam, malhumorada.
Los dos estaban encerrados en un húmedo calabozo en los sótanos del castillo. Llevaban allí toda la noche y, después de haber pasado varios días alojada en su cómoda habitación del ala oeste, a Miriam no le parecía precisamente un buen cambio.
—Me extrañaría que Cornelius se hubiese arriesgado a llegar hasta los mismísimos aposentos del rey para envenenar su vino —prosiguió Zacarías, dándole vueltas al asunto.
—¿Por qué no? Parece que conoce los pasadizos secretos del castillo mejor que el propio rey, ¿no? O tal vez el duque de Alta Roca tuvo tiempo de envenenar el vino del rey antes de que el conde de Rosia lo matara en el combate…
—Miriam —dijo de pronto la voz de Santiago.
Miriam miró hacia la puerta de la celda y vio el rostro de su amigo al otro lado del ventanuco enrejado. Se maldijo a sí misma por tener la lengua tan larga.
—Me has oído, ¿verdad? —preguntó, resignada, acercándose a la puerta—. Otra vez.
Miriam inclinó la cabeza, algo avergonzada.
—Te he oído. Todavía sospechas de mi padre.
—No sé qué pensar. Pero alguien ha envenenado al rey, y ahora nosotros cargamos con la culpa.
—Me han dicho que has usado Mandrágora. La planta de las brujas.
Miriam se estremeció.
—Sí.
—Eres una bruja, ¿verdad?
—Sí. Soy una bruja, igual que tú eres el duque de Alta Roca. Yo no lo decidí. No estaba preparada. Y me enteré ayer mismo.
—Fuiste a recoger la Mandrágora al bosque la otra noche, ¿no es cierto? Cuando te ayudé a salir del castillo.
—Sí. Pero no la quería para envenenar a nadie. Quería… —vaciló un momento; le daba vergüenza confesarlo, pero sabía que tenía que hacerlo—. Quería preparar un filtro de amor.
Los ojos de Santiago relucieron con un brillo extraño.
—¿Y lo hiciste?
—No. Y tampoco envenené al rey, al contrario: la poción que le di era un contraveneno.
—Te creo.
—¿De verdad? —Miriam lo miró, esperanzada, pero la expresión de él seguía siendo de piedra.
—Os he oído hablar. Si hubieseis envenenado al rey, no estaríais preguntándoos quién echó el veneno en su copa.
—Tal vez nos equivocáramos con tu padre —murmuró Miriam—. Pero yo lo vi salir del pasadizo, ¿entiendes?
—Pero mi padre no pudo envenenar al rey. Está muerto.
Miriam respiró hondo. Captaba un gran dolor contenido en la voz serena de Santiago.
—Tal vez fuese el conde de Castel Forte. Sabemos que…
—Cuidado, Miriam —le advirtió Santiago—. Ya has hecho mucho daño con tus sospechas.
Se separó de la puerta.
—¡Espera! —lo llamó Miriam—. ¿Te vas? ¡No puedes dejarnos aquí! Nos van a quemar por brujos.
—¿Y no es eso lo que sois?
—¡Ah, vamos, Santiago, tú has visto lo que hacemos! Has estado con nosotros. ¡Puede que yo sea una bruja, pero apenas sé usar mi poder! ¡Le salvamos la vida al rey! ¡Hemos frustrado los planes de Cornelius!
—¿De veras crees eso? —preguntó Santiago, súbitamente entristecido.
Fue como si le echaran un jarro de agua fría por la cabeza.
—¿Qué quieres decir?
—Acaban de avisar de que un ejército desconocido ha invadido nuestro reino. No llevan bandera ni una divisa unificada. Son caballeros que vienen de diferentes lugares para reunirse como si respondiesen a algún tipo de llamada. Parece una especie de cruzada.
—Pero… pero eso no significa…
—Son hostiles —interrumpió Santiago—. Arrasan todo lo que encuentran a su paso y se dirigen hacia aquí. El príncipe Marco ha convocado a todos sus caballeros para luchar contra ellos. Él y el conde de Rosia serán nuestros capitanes mientras el rey sigue convaleciente.
»Vamos a la guerra.
Miriam sintió que se quedaba sin respiración.
—No puede ser… Santiago, ¿tú también vas?
El muchacho inclinó la cabeza.
—Es mi deber —dijo.
—¡Pero si tú no sabes…! —empezó Miriam, pero Santiago le dirigió una dura mirada, y ella calló.
—Muchacho —intervino Zacarías, avanzando desde el fondo de la celda—, si ese ejército del que hablas son las huestes de los caballeros espectrales, no tendréis nada que hacer. Déjanos salir. Tenemos el contraconjuro que podría detenerlos.
—Ya es demasiado tarde, maese Zacarius —replicó Santiago, muy serio—. Yo no puedo liberaros. Y, aunque pudiera, ya es hora de que asuma mi responsabilidad y actúe como un caballero. Si es mi destino morir luchando por mi rey, que así sea.
Se apartó, sin previo aviso, y echó a andar corredor abajo. Miriam se abalanzó sobre los barrotes.
—¡Santiago, no! —gritó.
Pero él no la escuchó. Siguió caminando pasillo abajo, y Miriam sintió que el corazón se le partía en dos.
—Demasiado tarde —se repitió a sí misma.
No estaba pensando en los caballeros espectrales, sino en Santiago. Demasiado tarde descubría a la persona que había detrás del bufón, al amigo que se escondía tras el noble, al chico que ocultaba la máscara del trovador.
Demasiado tarde. «He estado ciega», pensó. «Y ahora lo he perdido».
Con un suspiro, se retiró al fondo de la celda y se dejó caer junto a su padre.
—Si soy una bruja —le espetó—, ¿por qué no puedo salir de aquí?
—Porque eres una bruja, no un fantasma —replicó él—. No puedes atravesar las paredes.
Las horas pasaron lentamente. En la oscuridad del calabozo, Miriam no podía saber si era de día o de noche, pero tenía la impresión de que llevaban allí mucho tiempo. El carcelero que les llevaba la comida les dijo que el misterioso ejército invasor avanzaba deprisa, y los caballeros del reino habían tenido que reunirse rápidamente para combatirlo; ese era el motivo por el cual todo el mundo parecía haberse olvidado de los brujos que habían intentado envenenar al rey, quien se iba recuperando poco a poco del trance.
—Pero, en cuanto el príncipe Marco haya expulsado a ese ejército, arderéis en la hoguera —los amenazó el carcelero.
—Entonces creo que nos quedaremos aquí mucho, mucho tiempo —dijo Miriam lúgubremente.
El carcelero rio con sequedad y los dejó solos otra vez. Miriam reanudó su nervioso pasear por la celda.
—No aguanto más —se quejó—. No soporto ver cómo Santiago parte hacia la batalla y yo tengo que quedarme esperando a que regrese.
Zacarías rio por lo bajo.
—Decididamente, no habrías sido una buena doncella. Porque eso es lo que hacen las doncellas, ¿sabes? Esperar a que regresen los caballeros. En época de guerra, los castillos están llenos de damas, pero se ven muy pocos caballeros.
—Lo sé. Pero te recuerdo que fuiste tú quien se empeñó en que me comportara como una doncella de alta cuna.
—Yo, no; la reina Leonora. Yo sabía que tú no estabas hecha para esta vida, Miriam. Has viajado mucho. Sabes que el mundo no se acaba en las murallas de un castillo.
Miriam suspiró, sintiéndose muy desdichada, preguntándose de nuevo cuál era su lugar en el mundo y por qué no había nacido hombre.
Tal vez pasaron varias horas antes de que recibiesen una nueva visita. Cuando la puerta del calabozo se abrió de nuevo, Miriam y su padre alzaron la cabeza, algo sorprendidos. Hacía muy poco que el carcelero había traído las escudillas de sopa de la comida.
—¿Quién es? —preguntó Miriam.
El carcelero traía un candil. Tras él apareció una figura envuelta en una capa, que se deslizó por el interior del calabozo recogiendo cuidadosamente el bajo de su falda para que no arrastrase por el sucio suelo. La mujer se quedó en la puerta de la celda, sin atreverse a entrar. Se retiró entonces la capucha, y la débil luz de la llama iluminó sus rasgos.
Era la dama Brígida.
—¡Mi señora! —exclamó Miriam, poniéndose en pie—. ¿Qué hacéis vos aquí?
—El sacerdote me ha dicho que, si confesáis vuestro crimen, vuestra alma tendrá una oportunidad de alcanzar la salvación —dijo ella con cierta severidad, entrando por fin en la celda—. He venido a intentar convenceros de que declaréis que adoráis a Satanás y reneguéis públicamente de él.
—Nosotros no adoramos a Satanás —replicó Miriam, casi con cansancio.
La dama Brígida montó en cólera.
—¡Embustera! ¿Cómo te atreves a negar lo evidente?
Avanzó hacia ella con los ojos echando chispas, pero tropezó con el borde de su vestido y cayó sobre Miriam, que la sostuvo.
—Será esta noche —susurró el ama al oído de la joven—. Estad preparados.
—¿Cómo? —se le escapó a Miriam.
—¡He dicho que no me toques, bruja! —dijo Brígida en voz alta, separándose de ella con brusquedad—. ¡No quiero tener tratos con vosotros!
Algo confusa, Miriam la vio abandonar la celda. Después, el carcelero cerró la puerta de golpe, y Zacarías y su hija volvieron a quedarse solos.
Cuando se aseguró de que el carcelero se había alejado, Miriam contó a su padre lo que el ama le había dicho. Ahora que lo pensaba con frialdad, se daba cuenta de que una mujer como la dama Brígida jamás tropezaría con su propio vestido, ni siquiera en un calabozo húmedo y oscuro. Sabía que el ama había intentado advertirles de alguna cosa, pero no terminaba de entender el significado de aquellas palabras susurradas apresuradamente. Tampoco Zacarías pudo ofrecer otra cosa que conjeturas. De todos modos, los dos acordaron seguir las instrucciones de Brígida, y fingieron dormir cada vez que el carcelero hacía la ronda, pero se quedaron despiertos, esperando. Cuando oyeron los ronquidos del carcelero desde el otro extremo del corredor, supieron que había caído la noche sobre el castillo, y se prepararon para actuar.
No tardaron en escuchar unos pasos cautos y sigilosos que avanzaban por el pasadizo, y algo tapó la luz que se filtraba por la ventanilla enrejada de la puerta.
—¡Señora! —susurró una voz femenina.
Miriam se acercó a la puerta.
—¿María? ¿Eres tú?
—Me envía la dama Brígida —cuchicheó la criada—. Deprisa, no tenemos mucho tiempo.
Se oyó el ruido de la llave al ser introducida en la cerradura. Miriam, asombrada de su buena suerte, ayudó a su padre a levantarse. La puerta se abrió, y los dos salieron al exterior.
—¿No se despertará el carcelero?
—Confiad en mí, mi señora —replicó ella.
Siguieron a María por los pasillos del sótano, y pasaron por delante del carcelero, que dormía a pierna suelta, sin que notara su presencia. Al abrigo de la noche, María los guio de nuevo hasta el patio. Miriam inspiró profundamente la fresca brisa nocturna.
—Debo dejaros —dijo la criada—. El ama dijo que, a partir de aquí, sabríais seguir solos.
Les entregó un zurrón con víveres y diversos objetos de utilidad. Después depositó una nota en la mano de Miriam.
—Buena suerte —dijo, y desapareció de nuevo en la oscuridad del castillo.
Miriam se apresuró a leer, bajo la luz de una de las antorchas del patio, la nota escrita con la esmerada caligrafía de la dama Brígida.
«El rey cree que se enfrenta a un ejército de hombres, pero los campesinos están aterrorizados; habían de armaduras vacías movidas por el diablo, de demonios y de magia negra. He sabido, Miriam, que tú y tu padre podéis salvar nuestro reino. El propio duque de Alta Roca me ha pedido que os ayude a salir del castillo. Sé que le aprecias de corazón y que sabrás devolverle el favor de alguna manera.
Corremos un peligro mayor de lo que el rey quiere reconocer. En esta ocasión, y por una vez, he de pedirte que no actúes como una doncella, sino como un caballero valiente.
BRÍGIDA DE GERSEA».
Miriam sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no sólo por el manifiesto cariño que acababa de descubrir en el ama, sino también porque ahora sabía que Santiago no la había abandonado, y que, por lo que la dama decía en su carta, había sido él quien la había convencido para que los ayudase a escapar.
Guardó la carta con cuidado y se deslizó, tras Zacarías, pegada a los muros de la torre del homenaje, silenciosa como un fantasma y con una nueva llama de esperanza en el corazón.
No tuvieron muchos problemas a la hora de atravesar el patio, dado que la mayoría de los hombres de armas habían partido a detener la amenaza que se cernía sobre el reino. Salieron del recinto por el desagüe que Santiago le había enseñado a Miriam la noche en que ella fue al bosque a recolectar Mandrágoras. Y huyeron del castillo del rey Héctor amparándose en la oscuridad y deseando que no los sorprendiera el amanecer antes de alcanzar el bosque.
Se detuvieron en cuanto llegaron a los primeros árboles. Zacarías volvió la vista atrás para contemplar la sombra del castillo.
—¡Todos mis libros! —suspiró—. Nunca podremos regresar a buscarlos.
—No es momento de pensar en eso —le espetó Miriam, aunque ella también lo lamentaba—. Cornelius ha puesto en marcha un ejército de armaduras ambulantes. ¿Qué hacemos?
—Si los caballeros espectrales se han puesto en movimiento, no me cabe duda de que se dirigen hacia aquí. He estudiado el contrahechizo del Liber Tenebrarum. No sirve para devolver a los espectros al más allá. Por lo visto, sólo aquel que los ha invocado puede liberarlos.
—¡Cornelius! Pero ¿cómo vamos a encontrarlo? Ha abandonado su laboratorio en los sótanos del castillo. Puede estar en cualquier parte.
—No lo sé, Miriam, pero no andará muy lejos.
—Entonces, lo que pone en las páginas del Liber… ¿no sirve para nada?
—Hay un conjuro de protección. Es evidente que el objetivo último de los espectrales es tomar el castillo y matar al rey Héctor. Las fuerzas del príncipe Marco no podrán derrotarlos, así que imagino que tarde o temprano retrocederán para defender el castillo. Sin embargo, ni espadas, ni lanzas, ni flechas ni mazas detendrán a los caballeros espectrales. Debemos alzar una barrera mística de protección en torno al castillo. Eso les impedirá pasar y nos dará tiempo para pensar en algo mientras encontramos a Cornelius.
—¿Me estás hablando de rodear el castillo entero con una muralla sobrenatural? ¿Y cómo vamos a hacer eso tú y yo?
—Necesitaremos ayuda —dijo Zacarías solamente.
Miriam calló un momento.
—Comprendo —dijo entonces, asintiendo.
—Las Guardianas del Bosque poseen un poder empático e intuitivo, conectado con las fuerzas telúricas —explicó Zacarías—, pero la mayoría de ellas ni siquiera saben leer. Debes reunirías y enseñarles cómo ejecutar el conjuro. Ellas te ayudarán también a encontrar en el bosque los ingredientes que necesitas.
Miriam abrió la boca para protestar, pero se lo pensó mejor y asintió de nuevo.
—¿Y tú, qué harás?
—Yo voy al pueblo, a hacer unas cuantas preguntas. Tal vez alguien haya visto a Cornelius; eso simplificaría mucho las cosas. Y ahora escucha atentamente: te voy a explicar paso a paso lo que dice en estas páginas; tienes que aprender cómo realizar el conjuro, y deberás arreglártelas para que las Guardianas del Bosque lo entiendan también. No tenemos mucho tiempo.