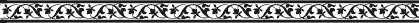
XI
Jugo de acónito y raíz de Mandrágora
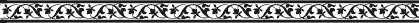
XI
Jugo de acónito y raíz de Mandrágora
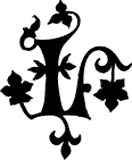
a verdad golpeó a Miriam como una maza, y las implicaciones de lo que Santiago decía la hicieron estremecer.
—No puede ser. ¿El conde de Rosia ha vencido en el combate? ¿Y tú eres hijo del duque de Alta Roca? ¡No puedo creerlo!
—Me conmueven tus manifestaciones de apoyo y condolencia —replicó Santiago sarcásticamente.
Miriam lo miró, y comprendió por fin que hablaba en serio.
—Yo… lo siento, no pretendía ser desconsiderada —susurró—. Lo siento muchísimo. No imaginaba que el duque fuese tu padre. Parecía que… bueno, que no te caía bien.
—Nunca me he llevado bien con él —admitió Santiago—, pero eso no significa que deseara su muerte.
—¿Por qué no me dijiste quién era tu padre?
—Nunca me lo preguntaste —respondió Santiago—. No sé por qué razón, tú siempre diste por hecho que yo era un noble menor. Y, aunque una parte de mí quería decirte que por mis venas corre sangre casi tan noble como la de Marco, en el fondo…
No terminó la frase.
—En el fondo querías que yo me fijase sólo en ti, y no en tu linaje —murmuró Miriam—. Ahora lo entiendo. Lo siento mucho, Santiago. ¡Oh, no sabes cuánto lo siento!
Miriam no pudo contenerse y salió corriendo de la habitación. Mientras subía las escaleras que llevaban a la torre, no podía evitar pensar que el padre de Santiago había muerto por su culpa. Si ella no lo hubiese denunciado al conde de Rosia…
¡Pero el duque era el aliado de Cornelius! ¿Lo sabía Santiago? ¡Claro que no!, se dijo, furiosa consigo misma por haber dudado de él. Ahora comprendía que, desde el mismo día de su llegada al castillo, Santiago había sido la única persona que le había ofrecido su amistad más sincera… y también algo más, algo que ella, cegada por su obsesión por Marco, no había sabido apreciar.
Y ahora no sólo era la responsable de la muerte del duque, sino que, además, se vería obligada a contarle a Santiago que su padre había sido un traidor. «¡No puedo decírselo!», chilló mentalmente. «¡No puedo hacerle más daño!». Pero, por otro lado, ¿sería justo para su amigo que pasase el resto de su vida ignorando por qué había muerto su padre, y el papel que ella había jugado en ese asunto?
Entró como una tromba en el estudio de Zacarías.
—¡Padre!
El erudito levantó la vista de la carta astral que estaba elaborando y enseguida vio que su hija estaba muy afectada.
—Miriam, ¿qué te pasa? —pudo decir, algo perplejo, dejando lo que estaba haciendo—. ¿Qué tienes? Cuéntamelo todo.
Y Miriam habló. Le habló de Marco y de Santiago, le habló de su expedición al bosque y de lo que Malva le había dicho sobre las brujas y sobre su madre. Le contó después cómo había visto al duque salir del pasadizo, y cómo se lo había dicho al conde de Rosia. Le habló del escondite secreto de Cornelius, y de las páginas del Liber Tenebrarum, y de lo que había sucedido después.
—El conde dijo que lo solucionaría como un caballero. ¡Yo no sabía lo que iba a hacer, padre, de verdad! Desafió al duque, se enfrentaron en un combate y ahora el duque de Alta Roca está muerto, ¡y yo no sabía que era el padre de Santiago!
—¿No lo sabías?
—¿Tú, sí?
Zacarías asintió lentamente, y Miriam se sintió todavía más avergonzada.
—Un joven notable —dijo Zacarías—. En tu favor diré que, ciertamente, no se comportaba con la arrogancia típica de un caballero de alto linaje. Pero sois amigos. Pensé que lo conocías bien.
Miriam suspiró, sintiéndose muy miserable.
—Debiste haberme contado a mí lo que habías descubierto —añadió Zacarías—. Los caballeros no atienden a razones, simplemente actúan. Y, por muy cultivado que sea el conde de Rosia, no deja de ser un caballero.
—No pensé que las cosas sucederían así. Pensé que se lo diría al rey, y que habría un juicio… ¡oh, padre! Tienes razón. No debí decirle al conde que el duque de Alta Roca era el aliado de Cornelius.
Un sonido a su espalda la sobresaltó. Miriam y su padre se volvieron rápidamente hacia la puerta, y a Miriam se le encogió el corazón.
Allí estaba Santiago, todavía pálido y vestido de luto. Acababa de llegar, pero, por la expresión de su rostro, parecía claro que había escuchado las últimas palabras.
—¡Santiago! Déjame explicarte…
—He subido a despedirme —cortó el muchacho, con voz inexpresiva—. Me marcho esta misma tarde.
—¿Que te vas? Pero ¿por qué?
—Porque ahora soy el responsable de las propiedades de mi familia —respondió, muy serio—. Debo volver a mi tierra. Mi educación en la corte real ha terminado.
Pareció que iba a añadir algo más, pero debió de pensárselo mejor, porque se despidió con una inclinación de cabeza, dio media vuelta y se fue.
—¡Espera, Santiago!
Miriam quiso ir tras él, pero su padre la retuvo.
—Déjalo. Necesita estar solo.
—¿Por qué no aprenderé a mantener la boca cerrada? —se lamentó ella—. ¡No quería que se enterara así! Ahora me odiará todavía más.
Zacarías le dirigió una mirada penetrante.
—¿Crees que él sabía que su padre…?
Miriam lo miró, horrorizada.
—¡No digas eso! No creo que Santiago nos haya estado engañando. Él no haría eso.
Pero entonces recordó que la noche del baile se había encontrado con Santiago en la habitación de donde partía el pasadizo secreto; y también lo había visto rondando por el castillo la noche anterior, cuando fue al bosque a buscar la Mandrágora.
Sacudió la cabeza, alejando aquellos pensamientos.
—Él no haría eso —repitió, con convicción—. No creo que el duque le contase sus planes para derrocar al rey. Santiago no sabía que su padre era un traidor, estoy segura. No se llevaba bien con él.
—¿Por qué no?
Miriam se lo explicó.
—Las tierras del duque de Alta Roca son las más ricas y extensas de todo este reino —reflexionó Zacarías—. Ahora empiezo a comprender al muchacho. Sin duda era una gran responsabilidad, una responsabilidad con la que no había contado. Al primogénito se le educa para gobernar, pero nunca se cuenta con los segundones hasta que sucede algo así. Santiago estaba confuso con respecto a su papel en la corte.
—Es lo que pasa cuando tus padres hacen planes sobre ti sin consultarte —comentó Miriam ferozmente.
Zacarías le dirigió una mirada compungida.
—Pensaba contártelo.
—¿Cuándo? ¿Antes o después de que me quemaran en la hoguera?
—No digas tonterías, Miriam, no te van a quemar por bruja.
—Pero eso es lo que soy, ¿verdad?
Zacarías la miró a los ojos antes de responder:
—Sí.
—¿Y eso es lo que era… mi madre?
—Sí.
Miriam abrió la boca para preguntar más, pero no se le ocurrió nada que decir. Las Guardianas del Bosque no le habían contado muchas cosas, pero sí las suficientes.
De pronto ya no quiso seguir hablando del tema. Le tendió a su padre los pergaminos.
—Toma, son las páginas que faltaban del Liber Tenebrarum. Aunque ya no las necesitas —añadió—, porque, ahora que Cornelius se ha quedado sin capitán, no podrá realizar el conjuro de los caballeros espectrales, ¿no es así?
—Técnicamente, sí que podría, pero no creo que se arriesgue a invocar a los caballeros espectrales sin tener un capitán que les dé órdenes. De todos modos, estudiaré esto que me has traído.
—Bien —dijo Miriam, abatida—. Yo voy a buscar a Santiago. Intentaré hablar con él antes de que se vaya.
Abrió la puerta para marcharse, pero se topó con uno de los criados del rey.
—¿Maese Zacarius está aquí?
—Sí —dijo Zacarías desde el fondo de la habitación—. Puedes decirle a su majestad que la carta astral está casi lista… sólo me queda desentrañar el significado de la posición de Saturno en la cuarta casa en relación con…
—Disculpad, maese Zacarius, pero su majestad el rey desea hablar con vos en privado. Con vos y con vuestra hija —añadió, mirando a Miriam.
Padre e hija cruzaron una mirada llena de incertidumbre.
Momentos después estaban en los aposentos del rey. Se inclinaron ante él, pero el monarca les dirigió una hosca mirada.
—Maese Zacarius —dijo—, supongo que ya conocéis la noticia. Hemos perdido al duque de Alta Roca, y su hijo, un muchacho imberbe que apenas sabe blandir una espada, está ahora al cargo del ducado más poderoso de mi reino. Lamentable.
Miriam sintió que le ardían las mejillas. Deseaba con toda su alma salir en defensa de Santiago, decirle al rey que, aunque el chico no se las arreglase bien con las armas, era mucho más inteligente que todos sus caballeros juntos. Pero se contuvo, porque no quería causar más problemas.
—Gracias a Dios —añadió el rey—, ahora vivimos tiempos de paz. Mañana por la mañana, el rey Simón y los suyos se marcharán a su reino y, por fortuna, todo este desagradable asunto no ha interferido en nuestras buenas relaciones.
Miriam miró de reojo al rey, que se paseaba arriba y abajo por la estancia, preguntándose adónde quería ir a parar.
—De todas formas —concluyó el rey—, estoy muy disgustado. Primero un caballero desconocido ataca a mi hijo en la justa; después, el conde de Rosia desafía al duque de Alta Roca a un combate a muerte; y cuando le pido explicaciones me dice que alguien está jugando con magia negra en mi propio castillo, y que el duque era su aliado. ¡Y me dice que Cornelius es un nigromante! ¡Ridículo! Hace meses que no se lo ve por la corte y, además, conozco bien a ese hombre, es inofensivo como un ratón.
—Respecto a eso… —empezó Zacarías, pero el rey lo atravesó con una mirada furiosa, y el erudito optó por callar.
—Tú, jovencita —dijo, mirando de pronto a Miriam con una expresión que no presagiaba nada bueno—, le mostraste al conde un pasadizo que ni siquiera yo sabía que existía. Bien, he recorrido ese pasadizo por mí mismo, y he visto que comunica ese… ese laboratorio inmundo lleno de libros prohibidos con vuestra torre, maese Zacarius… y desemboca muy cerca de la entrada de vuestra habitación.
El rey se detuvo en su nervioso pasear y los miró fijamente.
—Todo indica que habéis osado practicar magia negra en mi reino… ¡en mi castillo!
Miriam palideció, abatida; sus peores temores comenzaban a hacerse realidad.
—¿Qué? —exclamó Zacarías—. ¡Pero…! Con todos mis respetos, majestad, ¡eso es absurdo!
—¡Maese Zacarius, no me llevéis la contraria! —vociferó el rey—. ¡Todos hemos visto esos libros malditos, y también hemos visto el pasadizo que va desde ese sótano hasta la torre!
—¡Cornelius utilizaba ese pasadizo! ¡De esa manera llegó sin ser visto a mi habitación para atacarme la otra noche!
Los bigotes del rey Héctor temblaron de furia.
—¡Esto es intolerable!
Para calmarse, se sirvió un vaso de vino de una jarra que tenía junto a la mesita y lo apuró de un trago.
—¡Y os lo advierto, maese Zacarius! —añadió, señalando a su erudito amenazadoramente—. ¡Cómo no mostréis más respeto…!
Miriam y su padre jamás llegaron a saber qué sucedería si no respetaban al rey en lo sucesivo, porque en aquel mismo momento el monarca se quedó inmóvil, sufrió un extraño temblor, puso los ojos en blanco y cayó pesadamente al suelo.
Los dos se quedaron quietos, sin entender muy bien lo que había pasado.
—¡Majestad! —exclamó luego Miriam, y ella y su padre se abalanzaron sobre él.
—Parece que lo han envenenado —dijo Zacarías, frunciendo el ceño, mientras intentaba encontrarle el pulso.
Miriam recogió la copa del suelo y olisqueó los restos del vino. Palideció.
—¡Padre, es un veneno a base de acónito, la planta más tóxica que existe!
—¡El rey vive todavía! —jadeó Zacarías—. ¿Sabes cómo podemos curarlo?
—Hay que provocarle el vómito —respondió Miriam, con decisión—. ¡Voy a buscar lo necesario! Tú fricciona su cuerpo para que no se enfríe. ¡Vuelvo enseguida!
Miriam salió corriendo de la habitación.
Momentos más tarde, regresaba a los aposentos del rey con algo entre las manos.
—¿Qué has traído? —preguntó Zacarías, muy nervioso—. ¿Aceite, agua salada…?
—Algo mucho mejor —respondió ella.
Se arrodilló junto a ellos y le mostró a su padre un frasquito con un líquido oscuro. Cuando lo destapó, un olor penetrante y desagradable inundó la habitación. Zacarías husmeó en el aire, inquieto.
—¿Qué es esto? No me gusta.
—Aparta un poco.
Algo reticente, Zacarías se apartó. Entonces recordó dónde había percibido antes un olor semejante.
—¡Mandrágora! —dijo, horrorizado—. ¡Espera, Miriam, detente! No sabes lo que haces. Esa planta es muy venenosa.
—Sí, sé que es una planta venenosa, pero también tiene otras propiedades. Confía en mí, padre. Por favor.
Zacarías respiró hondo, tratando de controlarse. Miriam acercó la botellita a los labios del rey Héctor.
—Madre Tierra —susurró—, escucha mi voz y responde a mi llamada. Tú que derramas tus dones sobre todas las hijas del bosque, extrae el mal del cuerpo de este hombre. Tú que nos das la magia y el poder de tus entrañas, cura a este hombre a través de la pócima que han elaborado mis manos con las dádivas que he recogido de ti. Te lo ruego, Madre Tierra, escucha a tu hija… Mandrágora.
Las palabras brotaban de su corazón y no de su cabeza. Jamás había leído ni escuchado aquel conjuro, pero, de alguna manera, intuía que era aquello lo que debía decir. Sintiendo que algo cálido y vivo despertaba en su interior, vertió el contenido de la redoma en la boca del rey.
De pronto se oyó una exclamación ahogada y un grito de rabia:
—¡Padre!
Miriam y Zacarías se volvieron rápidamente. El príncipe Marco estaba en la puerta, contemplándolos con horror.
—Alteza… —empezó Zacarías, pero el príncipe, con un grito, se abalanzó sobre ellos y los apartó a la fuerza del cuerpo de su padre. Cuando se inclinó junto a él y vio el estado en que se encontraba, se volvió hacia el sabio y su hija y descubrió la botellita vacía en manos de Miriam.
—¡Tú! —gritó, furioso—. ¡Has envenenado a mi padre!
—¡No! ¡Estábamos intentando salvarlo!
Pero Marco no atendía a razones. Desenvainó su espada, y sin duda habría atacado a Miriam de no ser por la oportuna llegada de la reina y de Nemesius, el sabio del rey Simón.
—¿Qué es lo que ocurre? —preguntó la reina, ceñuda; entonces vio a su esposo caído y, con un grito, corrió hacia él.
—¡Lo han envenenado! —exclamó Nemesius, consternado.
Los siguientes momentos fueron confusos. La reina lloraba; el príncipe, aún con la espada en la mano, miraba furioso a Miriam y a Zacarías; el sabio y su hija estaban quietos, sin saber cómo reaccionar.
El rey sufrió una extraña convulsión. Rápidamente, Miriam y Zacarías colocaron una jofaina ante él. Tras otro espasmo, el rey se arqueó sobre la jofaina y vomitó.
Nadie dijo nada durante un rato. Luego, la reina exclamó:
—¡El rey está vivo!
Se produjo una cierta confusión mientras todos asimilaban lo ocurrido. Por fin, los criados se llevaron al rey hasta su dormitorio. Parecía que se estaba recuperando, aunque seguía pálido, sudoroso y con temblores. La reina Leonora se volvió entonces hacia Miriam y Zacarías, con un rostro de piedra.
—Marco, llama a la guardia —dijo—. Maese Zacarius y su hija han intentado envenenar al rey.
El príncipe asintió, y dio media vuelta para marcharse.
—¿Qué? —pudo decir Miriam cuando se repuso de la sorpresa—. ¡Pero si le hemos salvado la vida!
—¿De veras? —intervino Nemesius, arrebatándole la botellita de las manos—. ¿Y qué es esto?
Olisqueó los restos de la sustancia que había contenido la redoma y sus ojos se estrecharon.
—¡Mandrágora! Vaya, vaya, parece que yo tenía razón cuando imaginé que no erais de fiar. Como dice el refrán, omnia tempus revelat, «el tiempo lo descubre todo».
—¡No… no es lo que parece! —pudo decir Miriam—. ¡Lo han envenenado con acónito! ¡Nosotros le hemos salvado la vida! ¡Alteza! —gritó a Marco, que ya se iba—. ¡Tenéis que creerme!
El príncipe se detuvo un momento en la puerta.
—He visto con mis propios ojos cómo le dabas tu asqueroso brebaje a mi padre. ¡Y he oído tus conjuros demoníacos, bruja!
Miriam quiso decir algo, pero Marco volvió a darle la espalda y salió de la habitación.
—Mi hija dice la verdad —repuso Zacarías, muy digno—. No tenéis más que examinar el contenido de la copa de vino que se ha servido el rey mientras nosotros estábamos aquí, y que ha sido lo que ha provocado este lamentable suceso. Recordad, ln vino peritas, «la verdad está en el vino».
—Ese dicho se refiere a que los borrachos nunca mienten —manifestó Nemesius, con un cierto brillo de triunfo en la mirada—. Habéis perdido, maese Zacarius.
—¿Pero qué…? —estalló Miriam—. ¿Qué tiene que ver la retórica con la verdad?
Parecía que Nemesius se disponía a responder con una larga disertación sobre la elocuencia cuando Marco regresó acompañado de tres caballeros más, entre los que se hallaba León, el capitán de la guardia.
—¡Os digo que cometéis un error! —chillaba Miriam cuando se los llevaban a rastras al calabozo.
De donde, probablemente, no saldría hasta que fueran a conducirla a la hoguera, se dijo la chica con cierta amargura.