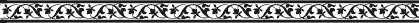
X
Al final del túnel
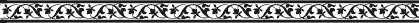
X
Al final del túnel
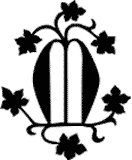
iriam desenvolvió con cuidado la Mandrágora y la estudió a la temblorosa luz de la vela, conteniendo el aliento.
Era una planta más bien fea. Su raíz era gorda y pardusca, y se bifurcaba, formando algo parecido a la figura de un robusto hombrecillo. Pero no era más que una impresión. La raíz de la Mandrágora no era un homúnculo, ni se movía, y mucho menos chillaba, porque carecía de boca. «Pero yo la he visto moverse», pensó Miriam, sobrecogida. «Y la he oído chillar». ¿O tal vez no había sido más que una ilusión provocada por la magia de las Guardianas del Bosque? Tal vez nunca lo sabría.
«Eres una bruja…».
Miriam sacudió la cabeza. No era una bruja. No quería ser una bruja. Bastante malo era ya ser una chica tan rara y haber leído tantos libros. La gente no la aceptaba por ser diferente… ¿Qué pasaría si, además, se enterasen de que era una bruja? Desconfiarían de ella. La odiarían. La perseguirían. Y, si la capturaban, la quemarían en la hoguera.
«Y mi padre lo sabía», pensó. «Por eso ha tenido siempre tanto interés en que estudie botánica y conozca todos los nombres y propiedades de las plantas».
Y también la había instruido en algunos rudimentos de magia blanca.
No era nada importante, y Zacarías le había asegurado que estudiaban la magia blanca desde un punto de vista estrictamente científico, pero ahora Miriam sabía que no era así.
«De modo que ya habían planeado mi futuro», pensó, con rabia. «¡Y yo que creía que haber estudiado y viajado tanto me permitiría elegir mi propio destino! Pero está visto que no es así. Tanto mi padre como las Guardianas del Bosque tenían ya planes para mí».
Sacudió la cabeza con rabia y reprimió las lágrimas. Recordó entonces las palabras de Santiago: «Y poco importa que jamás hayas aprendido a justar o a manejar una espada; tienes que hacerlo y punto, y tus opiniones al respecto cuentan más bien poco». No, Miriam no quería ser lo que otras personas querían que fuera. Quería tener la posibilidad de elegir. «Al menos, a Santiago lo obligan a ser un caballero», pensó con amargura. «A mí pretenden obligarme a ser una bruja. Pero no voy a permitirlo».
Se enjugó las lágrimas y se puso de pie, decidida. No iba a ser una bruja. Y tampoco una erudita, como su padre. Sería una doncella.
Tal vez una princesa.
Cogió la Mandrágora, pero, cuando la tuvo en sus manos, titubeó. ¿Un filtro de amor? Las brujas hacían esas cosas. Las princesas no, aunque a veces las utilizaran. Sonriendo, recordó la desgraciada historia del valiente Tristán y la bella Iseo, que se habían enamorado a causa de un filtro de amor. Respirando hondo, volvió a envolver la planta en el paño y sepultó el paquete en el fondo de uno de los cajones de la cómoda, decidida a no utilizarlo, por el momento. Se miró al espejo. «Soy una doncella», se dijo, muy decidida. «No una bruja».
Se lavó la cara para limpiarse las lágrimas y comenzó a peinarse y a maquillarse como le había enseñado María. Acabó un poco antes del amanecer, y entonces recordó que había un salón de costura que estaba orientado al este. Como no tenía sueño, y Ángela y sus doncellas no solían madrugar, Miriam pensó que podía quedarse allí un rato, intentando aprender a bordar.
Asintió con un enérgico cabeceo y un brillo de decisión en la mirada. Sería una doncella, una doncella refinada, hermosa y delicada. De este modo, el príncipe Marco se fijaría en ella.
Cogió su bastidor y salió de la habitación en silencio. Pasó cerca del cuarto donde había estado montando guardia Santiago, y se asomó para ver si lo veía, pero el muchacho ya se había marchado. Miriam dio media vuelta para proseguir su camino, cuando oyó un extraño sonido tras ella. Instintivamente, se pegó a la pared y se ocultó entre las sombras. Y entonces vio cómo se abría un enorme agujero en la pared de la chimenea y una alta figura salía por él. Contuvo el aliento y se retrajo todavía más en su rincón, inquieta. ¡Cornelius había vuelto al castillo! ¿Qué estaba buscando esta vez? Miriam estaba pensando cómo detenerlo, cuando la figura pasó ante la ventana, y la muchacha se quedó muda de asombro.
No era Cornelius.
Era el duque Alexandro de Alta Roca.
Miriam inspiró, sorprendida, y el duque se detuvo y miró a su alrededor con suspicacia. Ella contuvo la respiración. Por fin, el duque siguió su camino y salió de la habitación, en dirección al pasillo. La puerta del pasadizo se cerró suavemente tras él.
Cuando se hubo alejado, Miriam se relajó un poco y entró en la habitación. El corazón le latía alocadamente. ¡De modo que el aliado de Cornelius, el capitán que iba a guiar a los caballeros espectrales a la batalla, era el duque de Alta Roca! Mientras examinaba la pared de donde había visto salir al duque, recuperó de su memoria lo que Santiago, con evidente resentimiento, había dicho de aquel caballero: que sólo le interesaba la guerra, «y, si no hay una guerra, se la inventa», había añadido. ¡Todo encajaba! El duque Alexandro de Alta Roca era el guerrero perfecto, pero el rey Héctor había firmado la paz con el rey Simón, y no había ninguna guerra a la vista. Sin duda, alguien violento y belicoso como el duque de Alta Roca podía llegar a pensar que el rey Héctor era un soberano cobarde y pusilánime, que prefería la paz a la lucha propia de caballeros.
En ese momento, Miriam descubrió un saliente junto a la ventana, tapado por una gruesa cortina, y en el que no había reparado antes. Al haber visto la sombra de Cornelius junto a la chimenea, había dado por sentado que el pasadizo secreto debía de partir de allí. Emocionada, oprimió el saliente con todas sus fuerzas. Al principio no ocurrió nada, de modo que empujó con más brío. Y entonces se oyó aquel extraño sonido, que era como si algo se deslizase por el suelo, y un pedazo de pared se corrió a un lado, revelando la entrada a un túnel que se perdía en la oscuridad.
Entusiasmada por su descubrimiento, Miriam se dispuso a internarse por él, pero se detuvo en la entrada. «Soy una doncella bien criada», se dijo. «¿Qué harían Ángela o Isabela en mi lugar?». Evidentemente, si algún peligro amenazaba al castillo, sin duda había que contárselo al rey. Decidida, volvió a cerrar la puerta secreta y salió de la habitación, para dirigirse a los aposentos reales. Sabía que era muy temprano, y no tenía intención de despertar al rey, pero esperaría en algún saloncito a que el monarca la recibiese. «Sí», se dijo, «eso es lo que tengo que hacer».
Entonces, al doblar una esquina, tropezó con alguien.
—Disculpad —murmuró.
—Disculpadme vos a mí —respondió la bien modulada voz del conde de Rosia.
Los dos dieron un paso atrás y se miraron.
—¡Ah! La bella doncella instruida —la reconoció el conde; la saludó con una reverencia—. Es un placer contemplar vuestra hermosura tan de mañana; este encuentro sin duda me ha alegrado el día.
Si no hubiese estado tan preocupada, a Miriam le habrían encantado los corteses modales del elegante conde de Rosia. Alzó la mirada hacia el noble y entonces se le ocurrió una idea.
—Disculpad, mi señor —empezó—. Temo que un gran peligro amenace el castillo; iba a avisar al rey, pero tal vez él no vea con buenos ojos que perturbe su descanso. Vos sois su hermano; si intercedieseis por mí…
—¿Un gran peligro? Explicádmelo.
—Tengo constancia de que el sabio Cornelius está más cerca de lo que todo el mundo cree, y está aliado con un caballero de la corte para derrocar al rey.
—¿Pero cómo podrían hacer tal cosa? —preguntó el conde, frunciendo el ceño.
—Magia negra, mi señor.
El agradable rostro del conde de Rosia era ahora de piedra.
—Mostrádmelo —dijo solamente.
Momentos después, Miriam le enseñaba el pasadizo secreto. El conde de Rosia había sacado su espada y se asomaba al interior con precaución.
—¿Y decís que visteis al aliado de ese nigromante salir por aquí?
—Sí, mi señor. Y lo vi con claridad: era el duque de Alta Roca.
El conde le dirigió una mirada penetrante.
—El duque Alexandro de Alta Roca es el caballero más noble de cuantos sirven al rey Héctor.
—Lo sé, mi señor, y no es mi intención acusarle sin pruebas; pero, si nos aventuramos por ese pasadizo, sin duda llegaremos a…
—Yo lo haré —cortó el conde—. Podría ser peligroso.
Miriam comprendió que no estaba en situación de protestar. Había viajado mucho, y había corrido riesgos en numerosas ocasiones, pero en la corte los caballeros protegían a las damas y, por muy habituada al peligro que pudiera estar, para alguien como el conde de Rosia, ella no dejaba de ser una doncella.
—Como deseéis, mi señor —respondió finalmente.
Se vio obligada a contemplar con impotencia cómo el caballero se adentraba en el túnel, completamente solo.
Lo esperó durante un buen rato, pero el conde no regresó. Cuando Miriam oyó las voces de los criados, que empezaban a levantarse al rayar el alba, se inquietó. «Tal vez necesite ayuda», pensó, indecisa. Entró en el pasadizo, sólo para ver si lo veía regresar, y descubrió que había dos túneles, uno a la derecha, que subía, y otro a la izquierda, descendente. Entonces comprendió que el túnel ascendente llevaba a la torre donde vivía su padre, y el otro… ¡el otro debía de ir al escondite secreto de Cornelius! ¿Cuál de los dos caminos había seguido el conde? Si había ido a la torre, probablemente pensaría que Miriam estaba equivocada, y que el nigromante que amenazaba al rey era maese Zacarius… «No lo creo», pensó de pronto. «Hace ya un buen rato que se marchó. Si hubiese llegado a la torre, o bien ya estaría de vuelta o bien habría corrido a acusar a mi padre ante el rey, y a estas alturas todo el castillo lo sabría. Por tanto, ha debido de ir a la izquierda».
Miriam no se lo pensó más. Con cautela, se aventuró por: el oscuro corredor en busca del conde de Rosia.
Avanzó y avanzó por el pasadizo en sombras, tanteando la húmeda pared de piedra para no tropezar en la oscuridad. El descenso se le estaba haciendo ya eterno, cuando vio una luz al final del túnel y se acercó con precaución.
El pasadizo desembocaba en un sótano débilmente iluminado por un par de candelabros. Miriam se pegó a la pared y se asomó un poco, y tuvo que llevarse la mano a los labios para reprimir una exclamación de asombro.
Aquello era, ciertamente, el estudio de Cornelius; podía sentir el olor que flotaba en el ambiente, producto de las docenas de experimentos arcanos llevados a cabo y que habían requerido una gran variedad de sustancias mágicas de todo tipo, algunas de las cuales se amontonaban todavía en diferentes tarros y saquillos desparramados por los estantes. Sin embargo, la mayor parte de las baldas estaban vacías, y en toda la estancia reinaba un confuso desorden, como si alguien hubiese abandonado el lugar precipitadamente. Miriam descubrió que dos de los cuatro estantes de la librería del fondo todavía estaban llenos de libros, como si su propietario hubiera comenzado a llevárselos todos y lo hubiesen sorprendido en mitad de la mudanza, sin haber terminado de vaciar los armarios.
Miró a su alrededor con precaución y no vio a nadie. Descubrió unas escaleras un poco más allá, y al acercarse con cuidado vio que llevaban a una portezuela que daba, sin duda, al exterior, a juzgar por la luz que se filtraba por los resquicios. Algo más envalentonada, se dirigió a la librería para examinar los volúmenes, esperando encontrar alguno que le sirviera para impedir que Cornelius llevara a cabo sus planes. «¡Padre tenía razón!», pensó, sorprendida. «¡Todos estos libros hablan de cómo invocar los espíritus de los muertos!». Buscó el Animae defunctorum, pero no lo encontró, y supuso que Cornelius ya se lo había llevado consigo. Sus ojos se detuvieron en un fajo de pergaminos que estaban comprimidos entre el Iter averno y el Libro de Lázaro. Con dedos temblorosos, lo sacó de la estantería y lo examinó a la luz de la vela. El corazón le latió más deprisa. ¡Sí! ¡Aquellas eran las páginas que faltaban del Liber Tenebrarum! Se dispuso a leerlas con más detenimiento, pero la puerta se abrió de súbito y la luz solar inundó la estancia.
Miriam apenas tuvo tiempo de guardarse el manuscrito en las amplias mangas de su vestido. Retrocedió unos pasos, dispuesta a salir corriendo, pero la figura del conde de Rosia, con la espada desnuda en la mano, se recortó contra la luz.
—¿Quién está ahí? —tronó el conde.
—Soy yo, mi señor —respondió Miriam, aliviada—. Tardabais, y pensé que…
—Este no es lugar para una dama como vos —replicó el conde, entrando en la habitación—. Debéis salir de aquí inmediatamente. Teníais razón: ese hombre practica la magia negra.
—¿Adónde… adónde ha ido?
—Huyó en cuanto me vio aparecer. Lo he perseguido, pero me ha burlado en el bosque. De todas formas, parece que ya no se sentía seguro aquí, porque estaba recogiendo todas sus cosas para marcharse.
Miriam suspiró, preocupada. Sospechaba que tal vez Cornelius había decidido abandonar el castillo porque ya sabía cómo invocar a los caballeros espectrales.
—¿Qué vamos a hacer ahora?
El conde de Rosia sacudió la cabeza.
—Yo soy sólo un caballero —respondió—. Lucharé contra los demonios si es necesario, porque sé que Dios está de mi lado, pero prefiero sin duda enfrentarme a adversarios de carne y hueso que empuñen una espada. Vos no debéis preocuparos más por este asunto: yo lo hablaré con el rey, y lo resolveremos a la manera de los caballeros.
Miriam quiso preguntar a qué se refería, pero se dio cuenta de pronto de que estaba muy cansada, y recordó que apenas había dormido en toda la noche. Mientras regresaba con el conde de Rosia a través del pasadizo, con las páginas del Liber Tenebrarum ocultas en la manga de su vestido, se sintió aliviada por primera vez en muchos días. Ahora que sabían quién era el aliado de Cornelius, el rey y el conde se encargarían de detenerlo y, sin un capitán vivo que liderase su ejército de espectros, el nigromante ya no sería una amenaza.
Cuando estuvo otra vez a solas, Miriam dio unos pasos en dirección a la torre, pero se detuvo, vacilante. Todavía recordaba con todo detalle lo que había sucedido en el bosque aquella noche, y no se sentía con fuerzas para enfrentarse a su padre y exigirle una explicación acerca de lo que las Guardianas le habían contado. Necesitaba descansar y dormir. Después lo vería todo con mayor claridad, y entonces iría a ver a su padre, le llevaría las páginas del Liber y hablarían largo y tendido sobre el asunto de la brujería… Y dejaría muy claro que no pensaba seguir los pasos de su madre, si es que había sido realmente una bruja.
Se encaminó hacia su habitación y no tardó en encontrarse con una preocupada María, que la estaba buscando. Miriam le dijo que se había levantado muy temprano porque había pasado muy mala noche. Le explicó que sentía una fuerte jaqueca y que no se encontraba bien, y le pidió que se asegurase de que nadie la molestaba. Cuando María se fue, dejándola sola, se echó sobre la cama, todavía vestida, y se quedó completamente dormida, aferrando las páginas del Liber Tenebrarum entre las manos.
Por primera vez en muchos días durmió de un tirón, sin que extraños sueños vinieran a turbar su descanso.
Se despertó algunas horas más tarde, cuando el sol estaba ya muy alto, y se preguntó si la dama Brígida habría creído la historia de su dolor de cabeza. Mientras se vestía, aguzó el oído para ver si captaba las risas de las doncellas en los aposentos de Ángela, o el sonido de los pasos apresurados del ama por el pasillo. Pero en el castillo reinaba un extraño silencio, y no le pareció buena señal.
Terminó de arreglarse y salió al pasillo, pero no vio a nadie. Se dirigía a la torre cuando tropezó con María.
—¡Mi señora! —susurró ella—. ¿Os encontráis ya mejor?
—Sí —respondió ella—. Necesitaba descansar. ¿Dónde está todo el mundo?
El rostro de la criada se ensombreció.
—Claro, vos no sabéis… —murmuró.
Algo en su tono de voz hizo que el corazón de Miriam se olvidara por un instante de latir.
—¿Qué es lo que no sé, María?
—El duelo. El combate a muerte.
—¿Qué? ¿De qué estás hablando?
—Durante el almuerzo, el conde de Rosia desafió públicamente al duque de Alta Roca a un combate singular que acaba de…
—¡Miriam! —la voz del ama interrumpió a María, que desvió la mirada, incómoda.
Miriam se volvió hacia la dama Brígida.
—Celebro ver que ya te encuentras mejor —dijo el ama—. El duque de Alta Roca ha manifestado su deseo de hablar contigo.
Miriam sintió que el miedo le atenazaba las entrañas. Si el duque de Alta Roca seguía vivo, entonces el conde de Rosia…
—No puede ser… —susurró, muy pálida—. Ama, me temo que no puedo…
Pero el ama frunció el ceño y le dijo que sería una auténtica desconsideración por su parte no dirigirse al duque en aquellos momentos, dadas las circunstancias. De modo que Miriam respiró hondo y se encaminó a la pequeña sala donde la esperaba el duque.
Por el camino derramó unas lágrimas silenciosas por el conde de Rosia, maldiciéndose una y mil veces por no haber acudido a su padre en lugar de involucrar al noble en aquel tenebroso asunto. Al mismo tiempo, trató de convencerse a sí misma de que no corría ningún peligro al entrevistarse con el duque de Alta Roca a solas; aunque no veía qué motivos podía tener él para querer reunirse con ella, pues el noble tampoco tenía modo de saber que había sido Miriam quien lo había delatado ante el conde de Rosia. Y el hecho de que ella fuera hija del nuevo sabio de la corte no significaba nada. Cornelius no podía saber que Zacarías andaba tras sus pasos. ¿O sí?
Temblando a su pesar, Miriam entró en la sala. Esperaba ver la alta y membruda figura del duque Alexandro de Alta Roca, pero lo que vio fue la silueta de un muchacho delgado y no muy alto, vestido de negro, que miraba al exterior a través del ventanal, de espaldas a ella. Cuando el joven se volvió, pálido y circunspecto, Miriam exclamó, sin poder evitarlo:
—¡Santiago! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está el duque de Alta Roca?
El muchacho no contestó enseguida. Le dirigió una mirada seria, demasiado seria para tratarse de él, y Miriam supo de inmediato que algo marchaba terriblemente mal.
—El duque Alexandro de Alta Roca —susurró Santiago por fin— ha fallecido esta misma mañana en un combate singular contra el conde de Rosia. Y yo, como su único hijo varón, he heredado su título y sus tierras. Ahora, yo soy el duque de Alta Roca.