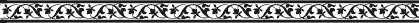
I
El sabio y su aprendiz
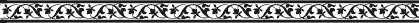
I
El sabio y su aprendiz

uerido, esto no puede seguir así —dijo la reina Leonora—. La torre está muy abandonada desde que Cornelius se fue.
—¿Y qué quieres que haga? —gruñó el rey Héctor, que estaba preocupado porque su halcón favorito se había escapado—. Nadie sabe dónde encontrarle.
—Además —añadió la reina sin enfadarse—, está el asunto de esos estúpidos rumores que difunden los criados…
—¿Rumores? —repitió el rey, perdido.
—Dicen que Cornelius murió en extrañas circunstancias y que su espectro ronda la torre por las noches —explicó la reina, frunciendo el ceño—. Y estas absurdas historias de fantasmas no favorecen, ni mucho menos, el prestigio de una corte como la nuestra. Es evidente que necesitamos un nuevo sabio que habite la torre y haga callar a los supersticiosos.
—¿Para qué molestarnos? Cornelius sale a menudo de viaje. No tardará en volver, y entonces se aclarará todo.
—Pero ¿y si no regresa? Nunca se había ido sin avisar… Querido, han pasado más de seis meses y no tenemos nuevas de él. Y me pregunto… ¿qué clase de sabio desaparece sin más, sin siquiera pedir licencia a su rey? No es un comportamiento serio ni apropiado; aunque volviese, no deberíamos mantenerlo en nuestra corte.
El rey detuvo su nervioso pasear por el patio de armas para considerar la propuesta de su esposa. Lo cierto era que le costaba evocar los rasgos de Cornelius, a pesar de que llevaba en la corte más tiempo del que podía recordar; pero el sabio era un hombre gris que se pasaba el tiempo encerrado en la torre, con sus libros, y sólo salía de allí cuando el rey lo mandaba llamar para consultarle algún asunto. Ni siquiera lo veían a las horas de las comidas, porque estaba siempre tan atareado que, ya desde el principio, había dado instrucciones de que le subieran comida tres veces al día y no lo molestaran a no ser que fuera por mandato real.
El monarca suspiró. Era cierto que al tal Cornelius apenas se le veía fuera de la torre, y que en los últimos años se había ausentado del castillo en varias ocasiones, pero no dejaba de ser un individuo útil. Porque el rey Héctor sabía cómo dirigir a sus caballeros en una batalla, cómo gobernar sus tierras, cómo tratar a sus iguales y sus inferiores, cómo recaudar sus impuestos y cómo impartir justicia, pero poco más. Y Cornelius estaba en la corte para suplir aquellas carencias. El rey lo llamaba cuando quería hacerle consultas sobre legislación, botánica, geografía e incluso astrología. Cornelius parecía saberlo todo y, si había algún detalle que ignoraba, no tardaba en ir a consultarlo en sus gruesos volúmenes para regresar momentos después con la respuesta a la pregunta que se le había formulado. Porque, aunque el rey Héctor era capaz de leer razonablemente bien, lo cierto era que no sabía gran cosa de latín, la lengua que solían emplear los eruditos para escribir sus tratados.
—Tienes razón —dijo finalmente, con un enérgico cabeceo—. Necesitamos otro sabio.
La reina carraspeó delicadamente.
—Ten en cuenta que las cosas han cambiado bastante por aquí desde que Cornelius llegó. Tu reino es ahora mucho más poderoso y floreciente.
El rey Héctor hinchó el pecho, lleno de orgullo. Sabía que era un buen rey. Desde su llegada al trono había ampliado considerablemente el territorio heredado, añadiendo a sus posesiones los condados de Rosia y Castel Forte. Su corte se había llenado de jóvenes que acudían allí para que él los armase caballeros, y su hija, la princesa Ángela, tenía como doncellas a las damas más nobles. Mercaderes de todos los reinos acudían a venderle todo tipo de maravillas procedentes de tierras lejanas, y los ojos de todas las princesas casaderas del continente estaban puestos en su primogénito, el apuesto príncipe Marco.
—Lo sé —dijo, con una sonrisa—. Pero ¿qué tiene que ver eso con Cornelius?
La reina sonrió, indulgente. Su esposo era un buen rey, pero no terminaba de comprender las sutilezas de una corte medianamente refinada.
—Un castillo como el tuyo, querido —le explicó—, no debería conformarse con un sabio gris y desconocido.
—¿Ah, no?
—No —confirmó la reina con energía—. Debe tratarse de un sabio famoso, un sabio a quien todos los reyes del mundo querrían tener. ¿Sabes quién fue el sabio de Alejandro Magno? ¡Nada menos que Aristóteles! ¿Por qué ibas tú a conformarte con menos?
—Querida, Aristóteles está muerto…
—Lo que quiero decir es que el sabio de tu corte debería ser tan importante como Aristóteles —explicó la reina pacientemente.
El rey se acarició la barbilla, pensativo. La reina casi podía ver los engranajes de su cerebro analizando la cuestión. Se estaba preguntando si era realmente necesario tomarse la molestia de buscar al sabio más importante de todos, si no serviría igual cualquier otro sabio y si le iba a costar muy caro.
—¿Has pensado en alguien en concreto, querida?
Ella se ruborizó levemente, en un gesto que el rey consideraba delicioso.
—Sí, me había tomado la libertad de pensar en ello. Verás… Nemesius, el sabio del rey Simón, tiene fama de ser el más instruido. Nadie lo aventaja en conocimientos y saber.
El soberano frunció el ceño. Hacía relativamente poco que había firmado un tratado de paz con el rey Simón, y no era cuestión de provocar una disputa robándole a su sabio. Además, el rey Héctor sabía que, si bien podía confiar en el criterio de su esposa para la mayoría de las cosas, conocía también su afición a compararse con la reina Viviana, la esposa del rey Simón, a quien envidiaba abiertamente. La corte del rey Simón era a todas luces más refinada y elegante que la suya, pero Héctor, que lo había derrotado en una justa, no veía grandes ventajas en ello. Estaba claro que un rey valía lo que su espada y su caballo.
Desgraciadamente, la reina Leonora no pensaba igual.
—Querida, no sé si el rey Simón verá con buenos ojos que traslademos a su sabio a nuestra corte. Sobre todo si, como dices, es el más famoso de nuestro tiempo.
Su esposa frunció los labios. Era su modo de decir que estaba disgustada. El rey sabía que era demasiado discreta como para discutir con él en público, pero sabía también que lo esperaba una buena reprimenda en cuanto estuvieran a solas en la alcoba.
Trató de buscar rápidamente una solución.
—Pero enviaré a mis mensajeros en busca de un sabio más sabio que ese tal Menesius.
—Nemesius —le recordó la reina, aún con gesto de enfado.
—Los enviaré muy lejos —siguió diciendo el rey, deprisa—, a Oriente. ¿No te gustaría tener un sabio que procediese de Oriente?
—¿Un sabio pagano? —se horrorizó la reina.
—¡Oh, no, querida! Hay reinos cristianos en Oriente. Podemos traer a un sabio griego. ¿Qué te parece? Como Aristóteles. O de los nuevos reinos cristianos de Tierra Santa. O…
—Querido, las cortes de Tierra Santa no son nada refinadas. Sus reyes están todo el tiempo peleando contra los infieles.
—… incluso puedo enviar heraldos al reino del Preste Juan —concluyó el rey.
—¿Al reino del Preste Juan? —Los ojos de la reina Leonora relucieron, ilusionados; el mohín desapareció.
Todo el mundo sabía que para llegar al mítico reino del Preste Juan había que emprender un larguísimo viaje lleno de peligros y amenazas, a través de tierras pobladas de salvajes inhumanos y bestias pavorosas. En el caso de que algún mensajero lograse llevar a cabo la proeza de llegar hasta allí… razonablemente vivo, habría que esperar después que regresase con el sabio. Era mucho suponer y, ahora que la reina había logrado convencerlo de la necesidad de encontrar un nuevo erudito, el rey Héctor no estaba dispuesto a dejar tantas cosas al azar.
—Le pediré al Preste Juan que nos envíe al mejor sabio de su corte —le aseguró a su esposa, no obstante—. O al segundo mejor, si es que no quiere desprenderse del primero —al ver que los labios de la reina comenzaban a fruncirse de nuevo, añadió rápidamente—: Siempre será mejor que el sabio de Viviana, ¿no?
La reina sonrió.
Aún tuvo que recordárselo no menos de cinco veces antes de que el rey enviase por fin los mensajeros que había prometido; y los envió no sólo a Oriente, sino en todas direcciones, con un bando que proclamaba que la corte del poderoso rey Héctor necesitaba un sabio instruido en todas las artes, que hablase latín y griego con tanta fluidez como su lengua materna y que tuviese también amplios conocimientos de otras lenguas «de sabios», como el hebreo, el arameo y el árabe. Debía ser una eminencia, asimismo, en todas las artes del Trivium y el Quadrivium, lo cual incluía, por supuesto, Gramática, Lógica, Retórica, Aritmética, Música, Astronomía y Geometría. A esto debía añadirse un gran dominio de otras ciencias, que el rey llamaba «naturales» y que encontraba de suma utilidad para ciertas cosas: botánica, medicina, zoología, geología y, a ser posible, algo de alquimia. Además debía ser un erudito en cuanto a Teología cristiana (de esta manera, el rey se aseguraba de que ningún sabio pagano acudiese a su llamada).
Y, para que no quedase ningún cabo suelto, el monarca añadió entre los requisitos conocimientos en materias tales como historia, leyes, geografía, lenguas modernas y, si no era mucho pedir, que supiera citar dichos latinos y frases de personajes célebres de la Antigüedad (el rey Simón solía hacerlo a menudo, y el rey Héctor no quería ser menos).
Pasó el tiempo, y ningún sabio importante contestó a la llamada del rey. Este estaba empezando a desesperarse cuando, una soleada tarde de invierno, uno de sus emisarios regresó con una carta de un conocido erudito. El rey la leyó. El sabio solicitaba ocupar el puesto vacante en la corte del rey Héctor, y sólo pedía como condición especial que se le permitiera conservar a su lado a su aprendiz.
El rey casi no podía creer su buena suerte. Por lo que había averiguado, aquel sabio en cuestión jamás había servido a ningún noble ni monarca, porque había dedicado su vida a recorrer mundo, visitando las bibliotecas más importantes de todas las culturas conocidas. Los rumores afirmaban que incluso había llegado hasta el reino del Preste Juan en su largo peregrinar. Los entendidos lo consideraban el hombre más sabio de su tiempo.
El rey Héctor se apresuró a redactar una obsequiosa respuesta en la que dejaba bien claro que tanto él como su aprendiz serían bien acogidos en la corte.
Después, corrió a comunicar las noticias a la reina Leonora.
—Es un gran sabio, querida mía —le aseguró—. Un hombre que no sólo ha dedicado su vida al estudio, sino que además ha viajado por todo el mundo. Y estuvo en la corte del Preste Juan.
—¿Qué quieres decir? ¿Que no es el sabio del Preste Juan?
—Querida, querida —respondió el rey, saboreando de antemano su victoria—, ahora viene lo mejor. Él no quiso trabajar en la corte del Preste Juan. De hecho, ha rechazado los requerimientos de todos los reyes que lo han solicitado… excepto el nuestro.
A la reina le brillaron los ojos de nuevo.
Por fin llegó el día en que el sabio debía presentarse en la corte. El rey consideró oportuno recordarlo durante la comida, pero nadie prestó demasiada atención.
La princesa Ángela hablaba en susurros apresurados con sus doncellas, Valeria e Isabela, y de vez en cuando las tres soltaban risitas tontas. El príncipe Marco fingió que escuchaba, pero en realidad estaba pensando en el nuevo caballo de guerra que su padre le había prometido por su decimosexto cumpleaños. En cuanto a sus compañeros, hijos de nobles encomendados a la tutela del rey Héctor para que los instruyese como caballeros, también tenían la mente en otras cosas. Darío devoraba su pierna de cordero como si no existiese nada más en el mundo; Rodrigo trataba de atraer la atención de la princesa Ángela, y Santiago parecía sentir más interés por su laúd, que estaba afinando en aquellos momentos, que por lo que se decía en el otro extremo de la mesa.
El rey no los regañó; al fin y al cabo, eran jóvenes. Pero la reina les dirigió una mirada severa que no presagiaba nada bueno. Y aunque el ama Brígida llamó la atención a las doncellas, ellas no le hicieron caso.
Al caer la tarde, el sabio y su aprendiz aparecieron en el camino que llevaba al castillo, pero sólo la reina, que se había asomado al balcón y oteaba el horizonte con impaciencia, los vio llegar. Los observó con atención. El chico iba envuelto en una capa y ayudaba a caminar a su maestro, que parecía todo lo anciano que debe parecer un sabio y, además, lucía una larga barba blanca. La reina suspiró, satisfecha. Todo lo que Cornelius había conseguido en sus largos años de estudio en la torre era una mediocre barba gris. Estaba casi segura de que su nuevo erudito podría vencer al de la reina Viviana en un concurso de longitud de barbas.
Corrió a avisar a su esposo cuando los recién llegados se detuvieron ante la puerta del castillo. Nadie les preguntó su nombre ni su identidad. Los guardias se limitaron a bajar el puente levadizo y a abrirles de par en par las puertas de la morada del rey Héctor.
Momentos después, los dos se hallaban en presencia de los reyes.
—Majestades —dijo el sabio, inclinándose ante sus anfitriones—, es para mí un honor encontrarme hoy aquí. Si lo deseáis, os haré una breve relación de mis estudios y aptitudes para…
—Oh, no es necesario, maese Zacarías —interrumpió el rey, sonriendo ampliamente—. Vuestra fama os precede. Si lo preferís…
—¿Zacarías? —interrumpió la reina, mirando al sabio como si no hubiese oído bien.
—Así me llamo, señora —dijo el anciano.
La reina lanzó una mirada acusadora a su esposo. Este se encogió ligeramente de hombros.
—¿Ocurre… algo con mi nombre? —vaciló el sabio.
—No es nombre de sabio —declaró rotundamente la reina—. Todos los sabios llevan nombres latinos. De modo que, mientras habitéis en este castillo, atenderéis al nombre de maese Zacarius.
—¿Za… Zacarius? —repitió el erudito, con una cómica expresión de desconcierto.
Su aprendiz carraspeó abruptamente, en un claro intento de reprimir una risa, y la reina se fijó por primera vez en él. Se había retirado la capucha de la cabeza, y una larga mata de cabello castaño rizado caía sobre sus hombros. Fue entonces cuando la reina se dio cuenta de que lo que llevaba bajo la capa era un vestido. Porque el aprendiz del sabio Zacarías… o Zacarius… era…
—¡Una doncella! —exclamó la reina, desconcertada.
Una muchacha, se corrigió inmediatamente. Estaba claro que no era de noble cuna. Tendría trece o catorce años. Sus ropas eran vulgares, su cabello crecía suelto y descuidado y su rostro era moreno y con unas saludables mejillas sonrosadas salpicadas de pecas. Nada que ver con los finos semblantes de porcelana de las doncellas de su corte.
—¡Oh, sí, lo olvidaba! —exclamó Zacarías; parecía todavía algo perplejo por la cuestión de su nombre—. Mi discípula… Miriam.
La muchacha se inclinó ante los reyes. No fue una reverencia muy correcta ni elaborada, pero la ejecutó con decisión y energía.
—Una muchacha —repitió la reina, como si todavía no diera crédito a sus ojos.
—Se trata de mi hija, majestad —explicó el erudito.
La reina se levantó y caminó lentamente en torno a Miriam, observándola con atención. La chica cambió el peso de una pierna a otra, inquieta.
—¿Por qué no te has peinado hoy? —le preguntó la reina.
—Pero si me he peinado… —respondió Miriam, sorprendida—. Majestad —añadió rápidamente.
—¿Dónde está el resto de tu vestuario? ¿No tienes nada mejor que ponerte?
—Este es el mejor vestido que tengo, el de los días de fiesta. El otro me lo pongo durante la semana.
—¿Y tus joyas?
—No tengo, señora.
—¿Sabes tañer la vihuela?
—No, señora.
—¿Sabes bordar?
—No, señora. Pero sé zurcir medias y calzas.
La reina estaba horrorizada. Se volvió hacia Zacarías.
—¿Pero qué clase de educación se le ha dado a esta criatura?
El sabio iba a responder, pero Miriam se le adelantó:
—Sé leer en latín y en griego, y un poco de hebreo. He leído a Aristóteles, Platón, Cicerón, Séneca, Escoto, Prudencio, Avicena, Horacio, Casiodoro…
—Es suficiente, gracias —cortó la reina con sequedad, pero Miriam siguió hablando:
—… Boecio, Averroes, Ovidio, Justiniano, Hipócrates, Salustio, Virgilio, Euclides…
—¡He dicho que es suficiente!
Aunque Miriam calló, seguía brillando un destello de rebeldía en sus ojos castaños.
—Como veis —añadió suavemente—, he recibido una esmerada educación.
—Eso parece —intervino el rey—. Pero, si no me equivoco, casi todos los autores que has mencionado son paganos.
—Conozco la Biblia —replicó ella; aunque parecía un poco más insegura—. Y he leído las obras de algunos Padres de la Iglesia, como San Agustín o Santo Tomás…
—Esa no es la cuestión —interrumpió la reina, intentando volver a tomar las riendas de la conversación—. No me parece decoroso que una doncella sea tan…
—¿Leída? —la ayudó el rey.
—Exacto. Todo el mundo sabe que la erudición es una cosa de hombres.
—Pero… —empezó Miriam; su padre se le adelantó:
—Majestad, si me permitís… Miriam es mi única hija. Es mi voluntad que sea la heredera de mis conocimientos.
La reina frunció los labios. Estaba claro que no aprobaba nada de todo aquello.
—Se me concedió permiso para instalarme aquí con mi aprendiz —le recordó el sabio.
—No especificasteis que se tratase de una doncella, maese Zacarius.
—Con todos mis respetos, majestad…, no comprendo cuál es el problema.
—Es evidente. Si fuese una muchacha cualquiera (aunque eso es exactamente lo que parece), la mandaría con las criadas. Pero, al ser vuestra hija, debemos concederle un trato especial. ¡Y no es lo bastante refinada como para relacionarse con mi hija y sus doncellas!
El rey intervino oportunamente.
—Sin embargo, maese Zacarius tiene razón. Le concedí permiso para traer a su aprendiz, y yo soy un hombre de palabra.
—Os lo agradezco, majestad.
El rey miró a su esposa y vio que estaba a punto de montar en cólera.
—Aunque —añadió rápidamente— la joven Miriam deberá comportarse como una doncella de noble cuna. Aprenderá con la dama Brígida a vestir y actuar de acuerdo con su nueva posición en nuestra corte.
—¿Y mis estudios? —preguntó Miriam, asustada; y añadió enseguida—: Majestad.
—Rogaría a sus majestades que le permitiesen continuar estudiando conmigo —la apoyó Zacarías.
—En tal caso, deberá repartir su tiempo entre ambos menesteres —dictaminó el rey; miró de reojo a su esposa y comprobó que esta parecía bastante menos disgustada—. He dicho.
»Y ahora, los criados os acompañarán a la torre, maese Zacarius. Sin duda estaréis cansado del viaje. Había hecho preparar un rincón para vuestro aprendiz en la misma habitación, pero, dadas las circunstancias, creo que será mejor que la joven Miriam ocupe un cuarto en el ala oeste, donde se encuentran los aposentos de las doncellas y el de la dama Brígida. ¿Ese es todo el equipaje que traéis?
—No, majestad —respondió el sabio—. Tras nosotros viene un carro cargado con todos nuestros libros. Los mozos que lo conducen deben de estar al llegar.
—Me ocuparé de que los libros sean trasladados a la torre en cuanto lleguen —asintió el rey—, aunque no los necesitaréis: Cornelius dejó allí toda su biblioteca.
Zacarías arqueó una ceja y cruzó con su hija una mirada significativa. Ella asintió.
—Bien, maese Zacarius, podéis retiraros —declaró el rey.
El sabio se inclinó de nuevo. Los reyes se quedaron mirándolo expectantes. Hubo un incómodo silencio.
—¿Y bien? —preguntó entonces la reina Leonora, frunciendo el ceño.
—¿Perdón? —vaciló el sabio, inseguro.
—Mi esposa está esperando que, como buen erudito, os despidáis con alguna cita o adagio latino —explicó el rey.
Zacarías parpadeó, perplejo.
—¡Oh, bien! Yo… —meditó un momento—. Con vuestra licencia, regresaré a mis estudios, ya que Ars loriga, vita brevís, es decir, «la tarea es larga y la vida es breve».
La reina asintió, satisfecha.