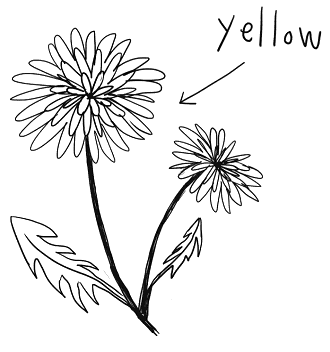 —Feliz Navidad —me dijo por signos.
—Feliz Navidad —me dijo por signos.—«ITS» no lleva apóstrofo.
Mi padre tamborileó con los dedos sobre la mesa.
—Sí que lo lleva.
—Sólo cuando significa «it is». Para indicar posesión no necesita el apóstrofo.
Mi padre le dio a la tecla de borrar.
—Y ¿por qué no solicitas tú el trabajo en lugar de estar corrigiendo mi solicitud? Es tu especialidad del Derecho.
Mi madre se inclinó hacia delante para teclear.
—Ya lo hemos hablado. No pienso volver a pasar por todo eso. —Recogió tres tazas usadas y salió del cuarto con paso enérgico.
La casa estaba más limpia que nunca, los grifos del cuarto de baño resplandecían y los muebles olían a abrillantador. La hora de irse a la cama se volvió más estricta y la comprobación de nuestros deberes, más concienzuda así que mi madre me hizo repetir una redacción de Historia para incluir todos los hechos de la Guerra Fría que se me habían pasado, que eran bastantes, porque por lo que a mí respecta tampoco ocurrió gran cosa entre Rusia y Estados Unidos, o sea, tú imagínate un combate de boxeo en el que los dos boxeadores se quedan sentados cada uno en una punta del ring flexionando los músculos sin ponerse a pelear.
También obligó a Dot a practicar la lectura de labios, prácticamente todos los días al salir del colegio hasta que mi padre le dijo que le diera un respiro.
—¿Qué respiro quieres que le dé cuando tú no me dejas alternativa?
—Dot está agotada —dijo mi padre, y ni que decir tiene que mi hermana se había tirado sobre el brazo del sillón de cuero, con los brazos colgando hacia abajo—. Venga, Jane. Ya es bastante por hoy.
—Está haciendo el tonto —dijo mi madre tirando de Dot para volver a sentarla.
—¡Llevas una hora con eso!
—Una hora y veintidós minutos —murmuró desde el piano Soph, aporreando las teclas de un acorde en tono menor y con una voz tan triste que la agarré de la mano y me la llevé escaleras arriba al armario de mis padres.
Los vestidos de mi madre se balancearon en sus perchas cuando nos metimos entre los zapatos para ponernos cómodas. Abrí mi estuche y le pasé a Soph mi estilográfica preferida para animarla.
—¿Qué te pasa? —le pregunté en la oscuridad. Era un viernes por la noche sin demasiada luna, de modo que el armario estaba de un color negro espeso. Yo cogí un lápiz y aspiré con fuerza mientras Soph se mordía el labio—. Vamos a hacer un trato: tú me cuentas tu secreto y yo te cuento el mío.
Se lo pensó por un instante y luego desembuchó:
—No paran de llamarme cosas.
—¿Quién?
—Todas las niñas de mi clase. Todas. Y esta noche van a ir a dormir a casa de una de ellas con un tablero de güija y Portia les va a pedir a los espíritus que les revelen mis secretos.
—¿Se lo has dicho a algún profesor? —Se quedó mirándome como si yo estuviera loca, así que le agarré las manos, abandonando el lápiz en un zapato de mi padre—. Tienes que decírselo a alguien. —Soph torció el gesto—. Lo tienes que contar —dije con más firmeza—. A mamá o a papá, si prefieres no decir nada en el colegio.
—Vale —susurró asintiendo ligeramente—. Si la cosa se pone peor. Igual a mamá.
Me tocaba hablar a mí, así que le conté lo de Max.
—No para de pedirme que nos veamos en los vestuarios a la salida del instituto.
—Y ¿tú vas?
—Es que es Max Morgan. Cómo va una a negarse.
—Y ¿qué pasa cuando llegas?
Levanté las cejas.
—¿Tú qué crees, Soph?
—Entonces ¿eres su novia o qué? —me preguntó chupando el extremo de la pluma.
—O qué. No me ha pedido salir ni nada.
—O sea que sólo os besáis y habláis y…
—No hablamos siquiera. Sólo nos besamos. Tampoco todos los días. Cuando a él le apetece. Aunque yo creo que le gusto.
—Y ¿a ti te gusta él?
—Pues sí —dije pensando en su pelo castaño oscuro y en sus ojos castaños oscuros y en la sonrisa torcida que hacía ponerse celosas a las otras chicas cuando me la lanzaba directamente a mí.
—Y ¿por qué no le pides salir tú a él? —sugirió ella, y yo murmuré algo sobre nuestra madre, pero, Stuart, no era ése el motivo de que quisiera mantener abiertas mis opciones, y tú lo sabes.
Aaron había estado tres veces en la biblioteca desde el momento aquel de la ventana. Él había escrito redacciones y yo había ordenado estantes, pero mientras nuestros cuerpos fingían trabajar, nuestros ojos bailaban una secreta danza. Encontrarse a toda velocidad y separarse. Y otra vez encontrarse y separarse. Encontrarse, aguantar, pestañear pestañear pestañññññear… y entonces sonreíamos, tímidamente, y volvíamos a empezar desde el principio. También hablábamos, de todo y de nada, susurrando entre las estanterías y en su mesa y una vez en el vestíbulo cuando fui a colgar unos carteles sobre un grupo de lectura. Yo no pregunté por su novia y Aaron tampoco la mencionó. Para ser sincera, no tenía ni idea de lo que él pensaba de mí, así que dejé que las cosas evolucionaran por sí mismas. Para ver qué ocurría. Me dije que con eso no hacía daño a nadie. Si con Aaron no había pasado nada y yo tampoco le había dado a Max la exclusiva de nada, no estaba haciendo nada malo.
Mi último turno de trabajo antes de Navidad era el 19 de diciembre. Había nevado mucho, quince centímetros en total, nieve limpia y blanca y esponjosa, de la que se hace pegando algodón en una cartulina cuando uno está intentando plasmar la Navidad perfecta. Cada vez que se movía la puerta giratoria, yo levantaba la vista sonriendo, pero Aaron no apareció a las nueve de la mañana ni a las diez ni a las once, y al ver que a las doce seguía sin haber aparecido me derrumbé detrás del ordenador, con el gorro de Papá Noel todo mustio, y me puse a teclear en una hoja de cálculo los números de los libros prestados.
—Te puedes marchar —dijo la señora Simpson cuando el reloj dio la una.
—Es igual —le dije fingiendo que estudiaba la hoja de cálculo—. Voy a apuntar unos cuantos números más.
—Ya termino yo eso.
—No, en serio, no me importa —dije, y si el ratón hubiera sido de verdad, habría gritado, Stuart, de lo fuerte que lo estaba apretando. La señora Simpson dejó su café y a continuación me echó de allí.
—Vete. Tu padre te estará esperando. Ah, y una cosa… —Con una extraña sonrisa, presionó la chapa que llevaba pulcramente prendida en la chaqueta. Relampagueó con un Ho, ho, ho mientras ella me decía adiós con la mano.
La biblioteca estaba en el centro de la ciudad y las calles estaban abarrotadas de compradores navideños y de turistas. Suspiré profundamente y deambulé por la acera, molesta porque mi padre no había llegado todavía.
—¿Zoe? —dijo una voz a mi derecha—. ¡Zoe!
Aaron me saludaba con la mano, parado en mitad del jardín de la biblioteca con un abrigo y unos guantes desparejados.
—¡Estás aquí! Pensé que no ibas a… ¡Hola! —exclamé, incapaz de ocultar mi alegría.
Aaron me hizo un gesto de que me acercara.
—Bonito sombrero.
Me lo recoloqué para que cayera hacia un lado en un ángulo gracioso, el pompón colgando a la altura de mi barbilla.
—Gracias.
—Y vas vestida para la sorpresa que te he preparado… ¡Feliz Navidad! —dijo señalando algo que había a sus pies.
—Eh… Feliz Navidad —respondí, sin saber qué se suponía que tenía que pensar de una bola de nieve que le llegaba casi hasta la cintura.
—Se suponía que tenía que ser más grande. Y no he encontrado ni una boina ni una pipa. —Me miró con desesperación—. ¡Es Fred! Tu muñeco de nieve francés, Fred. —Aaron sacó un cruasán de una bolsa de plástico y lo pegó en mitad de la bola de nieve—. Voilà!
—Pero ¿dónde está la cabeza? Y ¿los ojos? Y ¿la nariz?
—No me ha dado tiempo —farfulló Aaron. El cruasán se desprendió de la bola y aterrizó a nuestros pies—. Ay, Dios, es patético, ¿no?
—Un poquito —dije riéndome, y luego paré, porque Aaron me estaba mirando y moviendo la cabeza.
—Dios, qué risa tan sexy tienes. —Yo tenía la cara helada y los dedos de los pies congelados, pero por dentro sentía calor calor calor calor calor—. Tus carcajadas… las pongo con los estornudos de mi padre y el crujido de las judías verdes entre mis sonidos preferidos.
—¿Los estornudos de tu padre? —repetí, porque ni en un millón de años se me ocurría nada más que decir. Él me hizo una imitación, con un AAAAA muy fuerte y un chusssssss ridículamente discreto y agudo, y luego extendió los brazos. Yo asentí, completamente convencida—. Un sonido estupendo.
—Lo estuve oyendo todas las noches durante años. Teníamos una gata, ¿sabes? Un bicho feísimo.
—¡No seas malo!
—¡Tú no la viste! Era gorda, pero gorda de verdad, y demasiado peluda, y con la cara aplastada. Aun así, yo la quería muchísimo. Y mi padre también. O sea, él es alérgico a los gatos, pero a pesar de eso la dejaba que se le sentara en el regazo y luego se pasaba toda la noche estornudando. Mi madre se metía con él, decía que era un estúpido y le advertía que metiera la gata en la cocina, pero mi padre decía que a él le encantaba la gata y que a la gata le encantaba él, así que no le importaba. «El verdadero amor es sacrificio». Eso es lo que decía mi padre.
—Y Jesucristo.
—Ya. Pero Jesucristo no se tiró a la vecina de al lado, dejando sin ningún valor todo lo que hubiera dicho sobre el amor.
—Puede que sí lo hiciera —murmuré, sorprendida por el tono repentinamente amargo de Aaron—. Siempre me da la impresión de que la Biblia se salta las partes más sustanciosas. Jesucristo era un hombre, ¿no? Iba al retrete. Eructaba. —Arqueé las cejas—. Se rascaba por ahí abajo cuando nadie le miraba. Igual tuvo algún lío amoroso.
—Tú —dijo Aaron pisando el cruasán para ponerse justo delante de mí— eres oficialmente única. —Yo negué rápidamente con la cabeza—. Que sí, Zoe. El hijo de Dios eructando, una criatura peluda y azul que se llama Pelasio… —dijo ganándose infinitos puntos por acordarse del nombre—. ¿Qué otra persona podría imaginarse esas cosas?
—Pues no sé, pero creo que los eructos de Jesús serían uno de mis sonidos preferidos.
Aaron se rio y noté el calor de su aliento en la cara.
—Y ¿cuál más?
Arrugué la nariz para pensar.
—El sonido de las alas de los pájaros al despegar. Ése es un sonido guay.
—El sonido de la libertad.
—Exactamente —respondí, asombrada de que lo hubiera entendido sin haber tenido que explicárselo—. Ah, y ¿sabes qué más? —le dije, pero no llegué a tener ocasión de describir el repiqueteo de las uñas de Calavera en las baldosas de la cocina, porque a Aaron le empezó a sonar el teléfono, un sonido que no me gustó en absoluto. Bajamos los dos la vista al nombre que aparecía en la pantalla.
ANNA.
—Me tengo que ir —dije de pronto.
—No, no pasa nada. —Su teléfono se calló y él se lo volvió a meter en el bolsillo—. Ella puede esperar… Pero mi madre no puede —dijo con voz de decepción mirando por encima de mi hombro. Al volverme vi a una mujer regordeta de pelo negro con reflejos caoba que se acercaba a toda velocidad a la biblioteca, examinándonos detenidamente—. Le he dicho que la iba a llevar a casa.
—No te preocupes. De todas formas, mi padre está a punto de llegar. Ya nos veremos.
Se agachó para recoger el cruasán y lo volvió a poner en el muñeco de nieve, donde se quedó pegado.
—Se me va a hacer largo, Chica de los Pájaros.
—A mí también —le respondí sonriendo mientras él corría a encontrarse con su madre. Sus palabras me tintineaban en los oídos.
«Ella puede esperar».
Bueno, por supuesto que después de eso no fui capaz de resistirme a mandarle un mensaje, aunque logré esperar hasta que empezó a anochecer para que no se me notara tanto el interés.
Gracias otra vez por la sorpresa. Fred ha sido sin duda el mejor no-muñeco de nieve que se ha visto en el mundo.
Respondió él inmediatamente.
No sé yo. ¿Has visto la peli The Snowman, cuando el niño al final se sube en el montón de nieve? Está claro que ése es el mejor no-muñeco de nieve.
¡Qué va! Ése es un blandengue y está muerto. Todo para que el espectador se derrita. Fred es mejor.
Fred agradece tus amables palabras, pero sabe que no puede competir con un muñeco de nieve que VOLÓ HASTA EL POLO SUR.
¡¿Querrás decir el Polo Norte?!
El que sea. Adonde sea. VOLÓ. POR EL CIELO.
Pero Fred tiene una sonrisa hecha con un bollo. Eso tiene que contar algo…
La conversación continuaba cuando salí dando traspiés con las botas de agua a rellenar el comedero de los pájaros, preparada para afrontar la mañana. Mi teléfono empezó a vibrar contra mi pierna cuando estaba vertiendo las semillas en el cilindro de malla metálica. Sonriendo, me lo saqué del bolsillo.
Echo de menos tus besos jaja x
La cara se me desencajó. Max. Di un salto cuando el teléfono volvió a sonar.
Cuenta mucho, en eso tienes razón. Que duermas bien, Chica de los Pájaros.
P. D.: Fred te dice bonne nuit por la comisura del cruasán x
Me reí. No pude evitarlo, a pesar de que en mi mente se estaba dibujando una imagen de dos hermanos, uno al lado del otro en el mismo cuarto con sus teléfonos, sin imaginarse siquiera que estaban escribiéndole a la misma chica. El comedero de los pájaros se columpió en la rama mientras yo levantaba la vista hacia las estrellas. A Aaron le gustaba yo. Y a mí me gustaba él. Novia o no novia, no estaba siendo justa con Max. Decidí ir enfriando un poco las cosas en los siguientes días y terminar con él después de Navidad.
Sorpresa sorpresa, mi padre y mi madre se la pasaron entera discutiendo.
—¿Tú qué sabes dónde habrán tenido a esos pájaros? Igual sólo escriben Ecológicos en el paquete para que los pardillos como nosotros paguen el doble de lo que…
—Si pone Ecológicos, es que son ecológicos —le interrumpió mi madre echando unas zanahorias en el carrito del supermercado y continuando hacia delante—. Hay leyes para esas cosas, como tú deberías saber. ¿No eras abogado?
—¿No lo eras tú también? —replicó mi padre mientras yo me quedaba atrás, harta a más no poder de todo aquello.
Observé las arrugas de la frente de mi madre y el ceño fruncido de mi padre y sus brazos cruzados y las manos de mi madre apretando el manillar del carrito, sin querer ceder ninguno de los dos, y sinceramente, Stuart, daba la impresión de que la Guerra Fría seguía viva en el pasillo de las verduras junto a las patatas.
—Mira, no tiene sentido gastarse todo ese dinero en un pavo cuando andamos apretados —dijo mi padre.
—Si estamos apretados, es sólo porque tú no eres capaz de buscarte un… —Mi madre se detuvo en el último momento y cogió una bolsa de coles de Bruselas.
—Venga —bramó mi padre—. Dilo si te atreves.
—¿Tú crees que aquí habrá suficientes? —le preguntó mi madre sopesando la bolsa en la mano.
Al final mi madre se salió con la suya en lo del pavo y a pesar de todo estuvo dorado y delicioso y olía de maravilla la mañana de Navidad, asándose en el horno mientras nosotros nos dábamos nuestros regalos. Por una vez el abuelo nos había mandado algo, unas felicitaciones con dinero dentro. Aunque estaban escritas con la letra de mi padre, y él sonrió de oreja a oreja cuando Soph se prendió el billete de veinte libras en la cinturilla del pantalón del pijama. Mi padre le preguntó a mi madre si nos dejaría ir de visita al hospital, puede que el 26, el Boxing Day, pero ella se limitó a echarse su perfume nuevo en las muñecas y a aspirarlo con los ojos cerrados.
—Papá Noel es tonto —dijo Dot cuando mis padres salieron del cuarto de estar para hacer el relleno del pavo. Ahora le costaba menos hablar por signos porque le habían quitado la escayola—. Ni siquiera se leyó mi carta.
—¿Qué le habías pedido?
—Un iPod.
—Pero si no puedes oír música.
—O un teléfono para poder modernizarme un poco. —Cogió una calculadora rota y apretó con tristeza los botones.
Para cuando anocheció ya volvía a estar contenta, entrando a la carrera y sin ropa en mi cuarto para preguntarme si quería ver cómo olía su nuevo gel de baño. Mientras la agarraba y la metía en el agua, olfateé el aire.
—¿Es de naranja? —le pregunté por signos—. ¿O de melocotón? ¿O de fresa y plátano y kiwi todo junto? —bromeé mientras Soph hacía un mohín. Estaba sentada con la espalda apoyada en el radiador con Calavera, tratando de animarlo a que intentara un salto que le había preparado con una botella de champú anticaspa y dos pastillas de jabón. Chapoteando de aquí para allá en el agua, Dot me habló de un trabajo sobre el futuro que estaban empezando en el colegio y de que en su clase iban a hacer una cápsula del tiempo metiendo todo tipo de cosas en una caja y enterrándola bajo tierra.
—Yo lo que voy a poner va a ser un diente de león.
—¿Un diente de león?
—Para enseñarles a los extraterrestres de dentro de cien años las flores que tenemos ahora —explicó Dot. Soph sonrió y yo también y Dot estaba resplandeciente entre las burbujas, aunque dudo que comprendiese dónde estaba la gracia.
—Dentro de cien años el diente de león estará muerto —dijo Soph en voz alta.
—Chisss —la previne, pero Soph se limitó a sonreír, satisfecha.
—Dot, el diente de león se va a marchitar —dijo claramente por signos. A Dot se le arrugó el entrecejo.
—Si lo entierras con cuidado, no —le dije yo por signos, fulminando con la mirada a Soph, que me sacó la lengua—. Estará perfecto.
—¿Tú crees que les gustará a los extraterrestres? —preguntó Dot.
La saqué del agua y la envolví en una toalla.
—Les encantará.
Cuando estuvo seca la puse encima de la cama, intentando no escuchar a mis padres, que discutían abajo sobre quién iba a fregar los platos. Me acurruqué bajo el edredón de Dot y le conté por signos el cuento del hombrecillo verde que vivía dentro de los semáforos. Cuando llegué al final me pidió por signos que se lo volviera a contar.
—¡No te pases! —le dije haciéndole cosquillas en los costados.
—Bueno, pues entonces ¿quieres que te dé tu regalo de Navidad? —me preguntó. Antes de que yo pudiera responder, plantó las regordetas rodillas en la alfombra y cogió de debajo de su cama un paquete envuelto en una bolsa de plástico.
—¡Un libro!
—Éste no es el regalo —respondió Dot abriendo con cuidado la tapa—. Las flores no se marchitan, Zoe. Mira. —Entre las dos primeras páginas había un diente de león prensado, seco—. Aquel día en el jardín dijiste que eran tus flores preferidas.
—Son mis preferidas —dije, y no fue mentira, Stuart, porque de pronto lo eran de verdad.
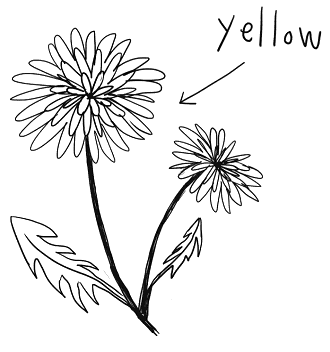 —Feliz Navidad —me dijo por signos.
—Feliz Navidad —me dijo por signos.
—Feliz Navidad —susurré yo, y ya es hora, Stuart, de que me marche, así que muy feliz Navidad para ti también.
Con cariño de
Zoe x