—HAY una lata de judías en el armario —dijo mi madre cuando mi padre se quedó mirando el microondas vacío, con las manos en las caderas. Olfateó el aire y me pregunté si sería capaz de oler el chile con carne que habíamos comido un poco antes y la ternera que se le había caído a Soph en la moqueta al intentar darle a escondidas un poco a Calavera.
Mi padre sacó un abrelatas del cajón.
—El abuelo no mejora —suspiró.
Mi madre hizo como si no le hubiera oído, mirando fijamente la pantalla de su portátil. Mi padre volcó las judías en un cuenco y por un instante me pregunté si no estaría a punto de aparecer Pelasio, todo azul y mojado, cubierto de salsa. Sonreí para mí misma, deseando terminar los deberes para poder escribir otro capítulo de mi cuento.
—¿Habéis pasado bien el día entonces? —preguntó mi padre tratando de entablar conversación.
—Más o menos —murmuró mi madre.
—Seguro que mejor que yo.
—Tampoco es un concurso, Simon.
—Ni yo he dicho que lo sea. Sólo que hoy me ha caído una de las buenas. De hecho, necesito hablar de eso contigo. —Presionó algunos botones del microondas y se quedó mirando la bandeja, que giraba lentamente.
—En este momento estoy bastante ocupada —dijo mi madre.
—Es importante.
—Y esto también.
—¿Qué estás mirando?
—Nada que a ti te vaya a interesar —respondió ella con aire desdeñoso.
—Si es lo que creo que es, estás perdiendo el tiempo.
—Tampoco pasa nada por mirar —dijo mi madre haciendo clic en una página sobre implantes cocleares al mismo tiempo que el microondas hacía ping. Mi padre sacó el cuenco y metió un dedo en las judías.
—¿Cuánto tiempo hay que dejarlas? Todavía están frías.
—Cielo santo —dijo en tono brusco mi madre, levantándose y cogiéndole el cuenco. Mi padre no lo soltó por su lado—. ¿Es que no eres capaz de hacer nada solo?
—¡Yo no he dicho que lo tengas que hacer tú!
De un tirón, mi madre se lo arrancó de las manos a mi padre y lo volvió a meter en el microondas.
—Déjanos un momento, Zo —me dijo mi padre en voz baja—. Necesito hablar con tu madre.
—Estoy trabajando —murmuré sin levantar la vista de mis deberes. Me di golpecitos con el boli en los dientes para que viera que estaba pensando intensamente y que no había que molestarme.
—Cinco minutos, cariño. Por favor.
—Déjala, Simon. Está estudiando.
—Puede estudiar en su cuarto —respondió mi padre—. Venga, Zo.
Cogí enfurruñada mis libros y desaparecí de la cocina. Ni que decir tiene que hice lo que habría hecho cualquier persona normal y apoyé un vaso contra la pared del cuarto de estar, pero lo único que conseguí oír fue la sangre que se arremolinaba en mi propio cerebro, cosa que en realidad era un alivio, porque ya estaba empezando a preocuparme que hubiera problemas de trombos en mi familia. Se pasaron ahí una hora. Y también las tres noches siguientes. Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando, y Soph, que metió una pajita por la rendija de debajo de la puerta para espiar, lo único que logró ver fue una bola de pelusa de la moqueta.
Una semana después, las cosas se pusieron aún más raras. Al volver del instituto me encontré a mi padre dando paseos de un lado para otro del vestíbulo, aflojándose la corbata. El culo de mi madre asomaba del armarito de los zapatos.
—¿Adónde vais? —les pregunté, con el corazón en un puño. Mi padre nunca volvía a casa tan temprano.
—Vamos a salir —dijo mi madre embutiendo los pies en unos zapatos de tacón alto.
—Bueno, eso está claro. Pero ¿adónde? ¿A ver al abuelo?
—No creo —respondió mi madre soltando el bolso sobre la mesa del vestíbulo, al lado de un folleto sobre la Noche de las Hogueras. Se pintó un poco los labios mientras mi padre se balanceaba de arriba abajo sobre las puntas de los pies.
—¿Para qué os arregláis tanto?
—No te preocupes por eso —dijo mi padre.
Me quité el abrigo y lo colgué del pasamanos de la escalera.
—Pues sí que me preocupo.
Mi madre se frotó un labio contra el otro y se toqueteó el cuello de la blusa.
—Ya os lo explicaremos más tarde. Soph está con el ordenador y Dot jugando con sus muñecas. He hecho un poco de pasta, así que os la podéis comer si os entra hambre. —Hizo una pausa; parecía preocupada—. Prométeme que vas a estar pendiente de tus hermanas y me vas a llamar si ocurre…
—Y si hago eso, ¿puedo ir mañana por la noche a esto? —la interrumpí poniéndole delante el folleto sobre las hogueras. Mi madre leyó los detalles—. Ya han pasado dos meses —le recordé—. Va a ir el instituto entero y yo se supone que sólo iba a estar castigada durante…
—Muy bien —respondió mi madre cogiendo las llaves del BMW—. Pero sólo si terminas esta noche los deberes. Y tú, Simon, arréglate la corbata.
Mi padre no le hizo caso y le quitó de la mano las llaves mientras cerraba la puerta de la calle.
Yo, señor Harris, estaba convencida de que se iban a ver a un abogado para divorciarse. Me dejé caer sobre un escalón sintiendo que se me iban las fuerzas. Sabía exactamente cómo iba a ser la cosa. Se lo había oído contar a gente del instituto. Mi padre se alquilaría un piso y comería varitas de pescado todos los días y se olvidaría de comprar jabón de lavar los platos, así que no habría suficientes cuchillos limpios y tendríamos que untar la mantequilla con la parte de atrás de una cuchara. Mi madre engordaría veinte kilos y se tumbaría en el sofá en pijama a ver documentales sobre mujeres que antes eran hombres. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a la madre de Lauren hasta que ésta dijo que ya estaba bien y le apagó la tele justo cuando estaban a punto de enseñar los nuevos pechos de Bob. Su madre se enfadó, pero fue un toque de atención, y adelgazó a base de comer sólo proteínas, luego salió con un hombre más joven que ella embutida en unos vaqueros de Lauren de la talla 36.
Me quedé mirando mis propios vaqueros, que se estaban secando en el radiador. No podía permitir que a mi familia le ocurriera eso. Me metí de puntillas en el cuarto de mis padres y me puse a rebuscar en la mesilla de mi madre para averiguar qué estaba pasando. En el primer cajón había un joyero con la llave puesta en la cerradura. Comprobé que no hubiera moros en la costa, la giré y se oyó un satisfactorio clic. Dentro había mechones de pelo de bebé en estuchitos de plástico, míos y de Soph, minúsculas huellas de nuestros pies y nuestras manos y las pulseritas que nos pusieron en el hospital al nacer. Las cosas de bebé de Dot deben de estar en otra caja, pero no intenté encontrarlas porque una carta en un sobre amarillento que había debajo de una bolsita que contenía mi primer diente había captado mi atención.
Era la letra de mi padre, pero desvaída. No me acuerdo exactamente de lo que decía, pero las típicas cursiladas de que si el pelo rubio de mi madre le parecía de seda y de oro y sus ojos verdes, lagunas en calma y que su confianza en sí misma resplandecía como las estrellas, poderosa y centelleante, iluminando a su alrededor toda la oscuridad. La madre a la que yo conocía les tenía miedo a los aditivos de la comida y a meter en la lavadora calcetines rojos con camisetas blancas y a asegurarse de que nos tomáramos las vitaminas. Me dio un poco de pena no haber conocido a esa otra mujer, pero volví a poner cada cosa en el sitio que le correspondía y abrí el segundo cajón.
Un mogollón de cosas sobre implantes cocleares, imprimidas de internet, páginas y más páginas, subrayadas con rosa. Debajo de eso había una carta del banco que decía algo de una rehipoteca. Rehipoteca. Nunca había oído esa palabra, pero la carta parecía seria. Sintiéndome como si estuviera a punto de averiguar algo, fui al estudio y me senté a la fuerza en el regazo de Soph.
—¡Quita! —me gritó, pero yo me senté rápido y me apoderé del ordenador—. ¡Hay que ver lo que pesas, Zo!
Encontré el foro ese para gente de mediana edad. TeaCosy7 decía que lo estaba considerando para poder pagar un patio. Pero ¿qué era lo que estaba considerando? Continué investigando. Resultó que una rehipoteca es una forma de liberar unos fondos que uno tiene inmovilizados en una casa cuando quiere dinero para comprarse algo grande, o cuando tiene problemas económicos.
—¿Problemas económicos? —preguntó Soph mirándome por todas partes—. ¿Quién tiene problemas económicos?
—Nosotros —dije, feliz. Bueno, mejor eso que un divorcio.
Nos entró hambre antes de que mis padres volvieran a casa, así que calenté la pasta y nos la comimos en la mesa de la cocina. Mientras Soph picoteaba los trocitos de aceituna que se le habían quedado en el plato, le robé su teléfono y salí escaleras arriba a toda velocidad con ella dándome golpes en los talones.
Me metí como una tromba en el cuarto de baño, eché el pestillo y llamé a Lauren. Soph me pasó por debajo de la puerta una nota que decía que me diera por MUERTA con mayúsculas y al lado un dibujo de mí con un cuchillo clavado en el cerebro y una posdata en la que preguntaba si me podía coger el transportador de ángulos para terminar sus deberes de Matemáticas. Mis padres volvieron cuando yo estaba hablando en el cuarto de baño vacío, con los pies apoyados en los grifos dorados.
—¡Baja ahora mismo, Zoe! —gritó mi madre.
—Entonces ¿me prometes que me puedo ir a vivir contigo si nos quedamos sin casa? —le pregunté a Lauren.
—Pues claro. Montaremos nuestra propia empresa, como una empresa para pasear perros que se llame Las Bolas del Perro, porque, total, vamos a ser las mejores en lo nuestro.
—¡Zoe! —me volvió a llamar mi madre.
—Me tengo que ir. Te veo mañana en la hoguera —le dije rápido.
—Venga, un ladrido.
—¡Me tengo que ir!
—Sólo si ladras.
—Guau.
Cuando colgué, Lauren se estaba riendo. Un relámpago de plata cruzó el rellano y una figura reluciente se abalanzó sobre mí.
—¿Qué haces? —dije sobresaltada. Dot se había vestido de espumillón de la cabeza a los pies.
—He encontrado los adornos de Navidad en el cuarto de papá y mamá.
Me arrodillé y le dije a toda velocidad por signos:
—¡Te los tienes que quitar! ¡Se supone que yo te estaba cuidando!
Dot dio un par de vueltas sobre sí misma con los brazos levantados.
—No puedo esperar a que sea Navidad —me dijo por signos—. A que venga Papá Noel. ¿Es verdad que te trae cualquier cosa que le pidas?
—Sí —le dije—. Pero tienes que…
—¿Cualquier cosa del mundo entero? —preguntó por signos, mirándome atentamente.
—Sí. Pero te tienes que cambiar.
Dot señaló los dos adornos que llevaba colgados de las orejas.
—¿Te gustan mis pendientes?
Yo apreté la mandíbula.
—Me encantan. Pero, por favor, vete y quítatelo todo. Mamá ya está en casa.
A Dot se le salieron los ojos de las órbitas y salió disparada, se metió en su cuarto y cerró de un portazo. En la cocina encontré a mi madre apilando los platos sucios en el fregadero.
—Ah, creí que querías dejarme a mí lo de fregar —me reprochó.
Me remangué.
—Perdón.
—¿Has empezado ya a hacer tus deberes?
—Todavía no.
—¡Zoe!
—¡Tengo todo el fin de semana! —protesté mientras llenaba de agua el fregadero—. Y sólo tengo que responder diez preguntas de mates y escribir una introducción para el trabajo de lengua.
—¿Un trabajo? ¡Eso no me lo habías dicho!
—Es sólo el párrafo de encabezamiento.
—Aun así, no lo puedes hacer deprisa y corriendo.
—Yo no he dicho que lo vaya a hacer deprisa y corriendo —murmuré restregando un plato para quitarle la salsa de tomate y ajo—. Lengua me encanta. Sé lo que estoy haciendo.
—Yo te ayudo.
—No hace falta, mamá. Tengo todos los apuntes de esa profesora. Casi un cuaderno entero lleno.
Mi madre abrió la nevera en busca de algo que comer mientras yo colocaba en el escurridor el plato limpio.
—Bueno, pues enséñamelo cuando lo tengas hecho. Lengua es importante para estudiar Derecho.
—Y para escribir también —dije, demasiado bajo para que ella lo oyera.
Sacó del frigorífico un poco de lechuga y apretó con los dedos un tomate para ver si estaba maduro.
—Con esto me apaño. Tampoco es que tenga mucha hambre, la verdad.
—¿Vais a comprar papá y tú un patio? —le pregunté de pronto.
—¿Un patio? Pues no. ¿Por qué lo preguntas?
Empecé con otro plato.
—No, por nada.
![]()
Al día siguiente era la hoguera y puede, señor Harris, que yo esté equivocada, pero no creo que en Estados Unidos se celebre la Noche de las Hogueras, así que le voy a explicar ahora mismo en qué consiste. Hace cuatro siglos, el 5 de noviembre de 1605 para ser precisos, Guy Fawkes y sus amigos intentaron volar el Parlamento para matar al rey. Guy Fawkes tenía que encargarse de prender la pólvora en el sótano, aunque el intento de asesinato falló. Así que todo el mundo estaba tan aliviado que se pusieron a encender fogatas y a hacer fiestas para celebrarlo. La costumbre se mantuvo. En Inglaterra la gente lleva haciéndolo desde entonces. El 5 de noviembre cada uno se hace un monigote de Guy Fawkes con ropa vieja rellena de periódicos, como por ejemplo The Sun (o The Times si se quiere que sus extremidades sean un poco más pijas), y luego lo echa al fuego. A mí personalmente me parece un poco fuerte, la gente comiendo manzanas de caramelo mientras Guy Fawkes muere abrasado por un delito que ni siquiera cometió, pero sigue siendo una noche divertida con sus fuegos artificiales y sus bengalas y ese humo que se te queda en el pelo varios días.
La de nuestra zona estaba en un parque que hay justo a la salida del centro de la ciudad, así que imagínese amplios espacios verdes y carriles para bicis y senderos para pasear y un río impetuoso. La entrada la marcaba un gran portón de hierro y cuando mi padre me dejó allí, el aire olía a libertad. Vale, y también a perritos calientes y a humo y a algodón de azúcar para ser más precisos, pero a libertad más que a ninguna otra cosa.
La fogata estaba en el centro del parque, roja y naranja y de un centelleante amarillo. Las multitudes se desplazaban hacia ella como polillas hacia una llama y, desplegando las alas por primera vez en semanas, yo era una de ellas. Lauren estaba sentada en un banco y yo hice eso de meterme sin que se diera cuenta por detrás de ella, pincharla por los dos lados y gritar buuu mientras ella soltaba un «¡JJJJJJJJJJJJJJJJJODER!», así tal cual a grito pelado. La palabra retumbó por todo el espacio vacío porque había mucho, un universo entero en realidad, preparado para ser explorado. Me dejé caer al lado de Lauren y nos pasamos un siglo hablando y comiendo algodón de azúcar mientras el fuego doraba la noche.
Tanta azúcar me dio sed, así que dejé a Lauren guardando el banco y me fui a buscar agua. Había mujeres que vendían camisetas y otras que vendían bisutería y hombres que despachaban juguetes exhibidos en tenderetes en la orilla del río. El agua borboteaba y el humo hacía espirales y los vendedores pregonaban mientras yo seguía buscando un puesto de bebidas. Un tipo con barba me enseñó una maqueta de un Ferrari rojo, que es el coche de los sueños de mi padre, así que me paré y se la compré porque había estado muy preocupado con lo del abuelo.
Cuando estaba pagando vi al Chico de Ojos Castaños en el resplandor que emitía el fuego. Y por cierto, sé perfectamente que a esto le podía haber dado un poco más de emoción, sobre todo porque en Literatura hemos aprendido cómo se hace, utilizando frases cortas y pausas y pistas para crear suspense. El problema, señor Harris, es que esto es la vida real y no un cuento, así que quería reflejar cómo ocurrió de verdad. En la vida real las cosas no tienen el detalle de ir surgiendo poco a poco hasta llegar al clímax. A la hora de la verdad hay momentos que ocurren de repente y sin previo aviso, como aquella vez que mi padre atropelló a un perro.
En un libro, seguro que ahí habría habido un par de indicios para anunciar el suceso, y puede que incluso algún ladrido en el momento en el que mi padre daba a toda velocidad la vuelta a la esquina, para darle a entender al lector que algo malo estaba a punto de ocurrir. En la vida real, mi padre volvía en su coche del supermercado y hacía sol, en la radio estaban poniendo Dancing Queen cuando pasó por encima de un badén de los de disminuir la velocidad que resultó ser un pastor alemán. Y así fue como ocurrió en la fogata. Sin progresión. Sin avisos. Un instante estaba yo yéndome del puesto y al siguiente estaba cara a cara con él, el Chico de Ojos Castaños. Así, sin más.
—El coche.
—¿Qué?
El hombre me tendió el Ferrari.
—El coche.
Me lo metí en el bolsillo delantero, sin quitarle ojo al chico. Llevaba una camiseta con letras en blanco por delante y estaba contemplando las llamas y soñando despierto con algo sin duda importante. Me imaginé una «nube de pensar» saliendo de su cerebro y a mí zambulléndome de cabeza hasta su mismo centro. Me olvidé de la sed que tenía. Me olvidé de Lauren. Con el pulso acelerado, me apresuré hacia el fuego, abriéndome paso a empujones hacia delante, aplastando al pasar a un padre con una niñita a hombros y a una mujer con un caniche vestido con un abrigo de esos de cuadros escoceses.
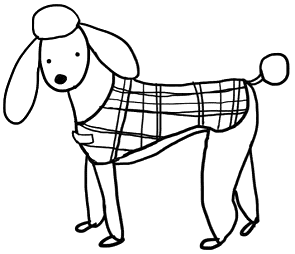 Volaban las chispas, destellos de ámbar que se volvían negros sobre las llamas.
Volaban las chispas, destellos de ámbar que se volvían negros sobre las llamas.
—¿Queréis que lo eche al fuego? —gritó alguien. La multitud le animaba. Un hombre enarboló un muñeco de Guy Fawkes que llevaba una máscara de Halloween. Tenía las piernas embutidas en unos pantalones negros y las manos le asomaban de su cárdigan—. ¿Queréis que lo tire? —gritó más fuerte el tipo. La niñita aplaudía. Hasta el caniche movía la cola.
El Chico de Ojos Castaños bostezó y apartó la mirada. Me puse un poco más adelante para ver si notaba que estaba allí mientras el hombre agarraba a Guy Fawkes por un brazo y una pierna. Inclinó el monigote hacia el fuego. La cabeza pasó rozando las llamas y me estremecí al ver cómo rugía la multitud.
—A la de una… —Los cuellos se estiraban para ver mejor—. A la de dos… —Todo el mundo contaba al mismo tiempo—. ¡Y a la de tres! —El fuego chisporroteó. Guy Fawkes voló. Y justo en el instante en que el monigote desaparecía en una llamarada, el chico se apartó de la multitud y me miró directamente a mí.
Lo que ponía en su camiseta era: «Salvad a Guy Fawkes». Nos quedamos mirándonos durante cinco segundos, luego él sonrió.
—Hola.
Ya sólo con esa palabra me hizo despegar del suelo. La hoguera desapareció. Y la gente también. No estábamos más que el chico y yo y nuestros ojos brillando en el centro del universo.
—Muy chula la camiseta —dije al final—. A mí Guy Fawkes me da pena.
—¿Aunque sea un villano?
—Sus motivos tendría. Y puede que fueran buenos.
El chico parpadeó.
—Buenos motivos para hacer cosas malas… Interesante.
—Muy interesante.
El cable que unía nuestros cerebros se puso al rojo. Yo me ruboricé y aparté la mirada. En algún lugar a un millón de millas de allí, al monigote se le derritió la máscara.
—Nada como una buena hoguera para unir a la gente —dijo el chico con una gran sonrisa—. Igual deberíamos tirar después el caniche. —Yo me reí y el perro ladró, todo él un feroz pompón envuelto en cuadros escoceses. El chico negó con la cabeza—. Igual es escocés. Si es escocés, puedo perdonar a los dueños. ¿Cómo te llamas? —me preguntó de repente. Esta vez se lo dije. Las dos sílabas me parecieron nuevas y resplandecientes en mis labios—. Mejor eso que «la Chica de los Pájaros» —dijo—, que es como te vengo llamando mentalmente desde aquella fiesta. Bueno, eso o «la Atraparratones».
El corazón me dio un brinco. Me dio mil brincos. Él también había estado pensando en mí.
—Supongo que tú tampoco eres «el Chico de Ojos Castaños».
—Ése es sólo mi segundo nombre. De primero me llamo Aaron.
Antes de que yo pudiera decir nada más, en el brazo de Aaron apareció una mano.
—¡Hola! —dijo una chica.
Ya sólo con esa palabra me dejó tirada por los suelos. Tenía una melena larga y roja como el fuego. Llevaba un abrigo negro como el carbón. La sonrisa que le dedicó a Aaron me siguió ardiendo en el cerebro mucho después de haber desaparecido.
—¡Has venido! —dijo él dándole a la chica un gran abrazo. Ella se asomó a mirarme por encima de su hombro: la piel pálida con la cantidad justa de pecas y una nariz recta de la que cualquier cirujano estético se habría sentido orgulloso.
—Necesito de verdad hablar contigo —le susurró al oído, con los dedos en su nuca.
—Claro —dijo él, que era exactamente lo contrario de lo que yo quería que respondiera, pero intenté sonreír de un modo nonchalant que es una palabra francesa y quiere decir despreocupadamente, mientras él me pedía disculpas y se acercaba al fuego para mantener una conversación en privado.
Le eché una mirada al reloj. Las nueve y cuarto. Faltaban cuarenta y cinco minutos para que mi madre fuera a recogerme.
Cuarenta y cuatro minutos.
Cuarenta y tr…
—¡Estás aquí! Creí que te habían asesinado o algo. —Lauren apareció a mi lado con cara de mal humor—. ¿Dónde te habías metido?
Extendiendo las manos hacia el fuego, hice como si estuviera temblando.
—Es que tenía frío.
—Pues me lo podías haber dicho. Yo estoy congelada. Y a punto de morirme de sed, así que he tenido que dejar el banco. Había puesto el bolso, pero ha venido un viejo cojo y se ha puesto: «No se puede guardar el sitio», y ha empezado a enrollarse con que si su mujer necesitaba descansar.
—Eso es muy bonito.
—Eso es muy delirante. Iba solo, así que creo que era uno de esos tipos que ven cosas que no existen. Ya sabes, como necrofilia o como se llame.
Me aguanté una sonrisa.
—Quieres decir esquizofrenia.
—¿Cómo?
—Esquizofrenia. La necrofilia es…, bueno, más te vale no saberlo.
Contemplé la espalda de Aaron. Faltaban cuarenta y un minutos para que llegara mi madre.
Lauren me sacudió el brazo.
—Bueno, pues venga.
—Venga ¿qué?
Empezó a dar saltos en el sitio.
—Tengo sed.
Aaron tenía las manos de la chica cogidas entre las suyas y no despegaba los ojos de su cara.
—Sí, vale —dije apartándome del fuego, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con las llamas que se alejaban.
En la cola, Lauren se puso a hablar por los codos, y no estoy del todo segura de por qué se dice así, pero imagínese, señor Harris, Lauren hablando sin pausa, y ya se hace usted una idea. No paraba con lo del chico ese de un curso más, uno al que había besado en la fiesta de Max, y yo hacía todo lo posible por concentrarme, pero resultaba difícil teniendo en cuenta que un poco más allá Aaron estaba rodeando a la chica con el brazo.
Mientras Lauren pagaba su botella de agua, un cohete subió zumbando hacia el cielo. Un oooh de la multitud. Luego un aaah. Sin pensarlo siquiera, la agarré del brazo y nos tiramos allí mismo al suelo para contemplar los fuegos artificiales tumbadas en la hierba mientras la noche entera explotaba a nuestro alrededor. Señalé hacia unas chispas azules.
—Parecen renacuajos.
—Espermatozoides más bien —dijo Lauren. Nos reímos las dos porque era verdad, las chispas serpenteaban por el cielo como si estuvieran compitiendo por fertilizar a la luna. Lauren imitó el movimiento con la mano—. Espermitas voladores.
Un rostro se inclinó hacia nosotras.
—Qué bonito.
El pelo rubio. Los ojos castaños. Los fuegos artificiales estallaban por detrás de su cabeza mientras mi corazón explotaba en un enorme relámpago rojo. Aaron.
Lauren se puso la mano sobre los ojos. Yo pestañeé y miré mejor. El chico que iba un curso por delante extendió la mano y ayudó a Lauren a ponerse de pie. Yo me levanté como pude del suelo, decepcionada.
—Te estaba buscando —dijo el chico—. Vamos a dar un paseo por la orilla del río.
Lauren me enganchó del brazo.
—Sólo si puede venir también Zoe.
—No te preocupes por mí —le dije, con una necesidad repentina de quedarme sola. Se había incorporado más gente a la hoguera, pero a Aaron y a la chica no se los veía por ninguna parte. Lauren examinó de cerca mi expresión. Abrí mucho los ojos y la miré fijamente—. En serio. No me va a pasar nada. De todos modos, mi madre va a llegar en diez minutos.
El chico tiró de la mano de Lauren y ella me dio un beso en la mejilla que me resonó en el oído.
Las llamas eran ya un estruendo. Los ojos me lloraban por el humo y el calor me aguijoneaba la piel. Acabé volviendo al banco a contemplar al viejo que hablaba con el aire. Era triste, pero sólo mirándolo desde fuera; quiero decir que a él se le veía bastante a gusto contándole a su mujer invisible cómo se fabrican los fuegos artificiales, extendiéndose en detalles sobre cómo los arman para conseguir los diferentes colores. Me pregunto, señor Harris, si usted alguna vez habla con Alice y qué le cuenta usted si se le aparece en su celda, flotando por entre los barrotes y cerniéndose junto a la bombilla. Puede que le pida perdón y espero que ella se lo dé, porque al fin y al cabo fue ella la primera que tuvo la culpa.
Las familias empezaron a marcharse juntas y las parejas se acurrucaban junto al fuego y hasta el viejo tenía con quien hablar, además a quién le importaba que sólo existiera en su cabeza en lugar de en el mundo real. Me encaminé con esfuerzo hacia el aparcamiento y me desplomé contra un muro. En una iglesia lejana brillaba un reloj, y suspiré. Después de sentir que no tenía tiempo suficiente, ahora de pronto me quedaba demasiado. Veinte minutos sin nada que hacer aparte de…
¡Voces!
De un chico. Y de una chica.
Me fui moviendo pegada al muro hasta quedar escondida detrás de un arbusto y contemplé cómo Aaron entraba en el aparcamiento seguido de la chica pelirroja. Se me encogió el estómago. Se marchaban juntos, andando cada uno con el brazo en la cintura del otro. Había un viejo coche azul de tres ruedas, el techo abollado y una matrícula que decía DOR1S aparcado junto a una farola. Espié por entre las hojas. Aaron abrió la puerta del acompañante y le dio un beso a la chica en la coronilla antes de que se metiera dentro. Se me encogió el estómago todavía más, escurriendo cualquier esperanza que hubiera albergado.
Ahora, señor Harris, estará usted probablemente esperando que le diga que le di patadas al arbusto o que me eché a llorar o que corrí al aparcamiento y monté una escena. Pues siento decepcionarle y todo eso, pero me quedé con la cara completamente tranquila y el cuerpo completamente inmóvil. Lo único que hice fue romper una telaraña, partiéndola en dos con el canto de la mano. Una mitad se quedó en el muro y la otra mitad balanceándose de una rama, y ésa es la única prueba que hay en el mundo de que sentí que algo se me rompía por dentro.
Al coche se le empezaron a empañar las ventanillas. Yo no quería ni pensar lo que podía estar ocurriendo ahí dentro, quiero decir que todos hemos visto Titanic, pero si usted no, imagínese una mano dando contra un cristal chorreante de aliento y de sudor y de pasión. Con cuidado de que no me vieran, me bajé del muro, con la espalda agarrotada y las piernas doloridas. Me dolía todo y en el mundo hacía frío y hasta las estrellas me parecían malvadas, agudos trozos de blanco que sobresalían de todo aquel negro. Mientras deambulaba de vuelta hacia los puestos, se me resbaló un pie con una piedra y me torcí el tobillo. El grito que di me sorprendió a mí misma, porque el tobillo ni siquiera me dolía.
—¿Zoe? —Una figura se movía hacia mí, alejándose del fuego, una silueta negra recortándose contra el naranja. Entorné los ojos. Ante mí apareció Max, con una lata de cerveza en la mano. Había intentado atraer mi atención unas cuantas veces desde el día de la foto, pero yo lo había ignorado. Sin embargo, esta vez no había forma. Estaba de pie justo delante de mí—. ¿Estás bien?
—Sí. Y ¿tú?
—Congelado.
Silencio.
Flexioné el pie aunque no me dolía y luego me estrujé el cerebro buscando algo que decir.
—Siempre hace más frío cuando no hay nubes. Menos aislamiento. Me recuerda a las ovejas.
Max le dio un trago a su lata.
—¿Cómo?
—Las ovejas. Ya sabes. Cuando hay nubes es como si el mundo tuviera una capa de lana. Se está más calentito y eso. Pero cuando la noche está clara es como si hubieran esquilado al planeta… —Me percaté de la cara de desconcierto que tenía Max y sacudí la cabeza—. Es una estupidez.
Él tomó otro trago.
—No, qué va.
Silencio otra vez. Por encima de nuestras cabezas un cohete explotó en estrellas. Nos quedamos los dos mirándolas demasiado rato, y luego el uno al otro, y luego al suelo. Max se aclaró la garganta.
—Lo siento, ¿sabes? —dijo pasándose una piedra de un pie al otro. Su tono de sinceridad me sorprendió—. Estuvo totalmente fuera de lugar.
—Pues sí.
Le dio un puntapié a la piedra y cruzó los brazos.
—He borrado la foto. Aunque no ha sido fácil…
—¿Se te había olvidado a qué tecla hay que darle?
Eso le arrancó una sonrisa. Sibilina. Sesgada.
—En realidad no es por eso. No ha sido fácil porque estabas muy guapa.
—¿De verdad? —repliqué esforzándome en sonar indiferente—. No fue eso lo que dijiste la otra vez.
—La otra vez Max Morgan «el Magnífico» mintió. —Sonreí sin ganas al verle posar los ojos en mis pechos—. Sinceramente, estabas…
—Borracha —completé, con el corazón latiéndome más rápido—. Borracha de verdad. Por poco lo echo todo ahí en tu moqueta.
—El que vomitó todo en mi moqueta fui yo —dijo Max—. Cuando te fuiste eché la pota al lado de la alfombra. A menos que fuera tuya…
—¡Sí, hombre! —exclamé.
Max hizo con el dedo un gesto de advertencia.
—Creo que estás mintiendo.
—Pues cree lo que quieras —dije, y fue extraordinario, o sea, quién se iba a imaginar que el vómito pudiera servir para coquetear.
Las estrellas me parecieron más amables. Menos puntiagudas. Más doradas que blancas, y el cielo negro, como más tirando a azul. Max bebió el último trago de cerveza y luego tiró la lata en una papelera. Se apoyó en ella, con las piernas estiradas y los tobillos cruzados. Los cordones de sus zapatillas se arrastraban por el barro.
—Entonces ¿todavía estás enfadada conmigo? —me preguntó después de un silencio.
Un cohete salió disparado hacia el cielo. Nos quedamos los dos mirando las chispas plateadas. Y luego el uno al otro. Y esta vez no apartamos los ojos.
—Pues claro —le dije—. Te portaste como un imbécil.
—Un imbécil al que primero besaste.
—Un imbécil que se aprovechó de mí cuando yo estaba borracha —le respondí, pero di un paso hacia delante.
Max se puso la mano sobre el corazón.
—No volverá a ocurrir. De verdad. Te juro que la próxima vez que te quites la camiseta no pienso…
—¿La próxima vez? —exclamé acercándome todavía más—. ¿Cómo sabes que va a haber una próxima vez?
—Es sólo un presentimiento —dijo en un susurro Max, y tirando de mí me metió entre sus piernas y me besó intensamente.
No con suficiente intensidad. Le puse la mano en la nuca y obligué a nuestras bocas a acercarse más, y a saber por qué pensé en un cristal empañado de aliento y de sudor y de pasión. Max me metió las manos por dentro de la camiseta, pasando por encima de las caderas hasta la espalda, sus dedos fríos contra mi columna vertebral. Hice girar mi lengua con la suya, apretándome más contra él, su pierna desapareciendo entre las mías. Resultaba agradable el roce en esa zona, y la espalda se me arqueó de una forma que para mí era nueva, como la de un gato. Una boca pasó de mis labios a mi mejilla y a mi cuello, y unos dedos treparon por mis costillas hasta el borde del sujetador. Luego dentro del sujetador. Se me aceleró la respiración mientras aquellas manos fuertes apretaban, la cabeza se me fue para atrás y los ojos se me abrieron para ver un cohete explotando en el cielo. El cuerpo me hormigueaba y la sangre me latía con fuerza, pero mi madre estaba ya en camino, así que me obligué a desenredarme.
—Aquí no —fue un jadeo lo que me salió. Max me arrastró hasta un parquecillo para niños. Hundí los talones en la hierba—. Esta noche no. Mi madre debe de estar ya esperándome en el aparcamiento.
—¿Mañana, entonces? —me preguntó. Yo dudé porque sabía que no me iban a dejar en ningún caso—. ¿O al otro? —En realidad, por el tono parecía que estaba nervioso. Max Morgan. Nervioso por mí. Lauren no se lo iba a poder creer.
Levanté un hombro, incapaz de resistirme.
—Vale, ¿por qué no? —Max me volvió a besar, esta vez más suave, pero lo aparté de un empujón—. Voy a llegar tarde. —Él gruñó, pero me cogió la mano. Una imagen de mi madre detrás del volante pasó por mi mente—. No hace falta que me acompañes hasta el aparcamiento ni nada de eso. De verdad.
—No me cuesta nada. De todas formas me marcho yo también.
Le solté la mano.
—Pues ve tú primero. Mi madre es un poco…
—¿… Temperamental? Debe de ser cosa de familia. —Max me sonrió con aire de complicidad y yo le di un codazo en las costillas. Fuimos paseando y a mitad de camino nos paramos detrás de un árbol. Max le echó una ojeada al aparcamiento—. Si mañana no tienes noticias mías, llama a una ambulancia. Me va a llevar a casa en coche mi hermano. Hace sólo un par de semanas que se ha sacado el carné. A la primera, por supuesto. No creo que haya hecho algo mal nunca en su vida. Aunque eso tampoco significa que conduzca bien. En serio, tú dile a tu madre que tenga cuidado con él.
Me quedé sonriendo mientras Max se alejaba corriendo, pasaba a la carrera junto al Mini de mi madre, ignoraba a un jeep y se metía a toda velocidad en el coche que estaba aparcado junto a la farola.
Un viejo coche azul con las ventanillas empañadas.
Me acerqué un poco más, con el corazón parándoseme al ver cómo Max abría de un tirón la puerta trasera y se metía en el asiento de detrás de Aaron.
En fin, señor Harris, existe una expresión que es quedarse patidifusa y es la única forma de expresar cómo me sentía mientras corría hacia el coche de mi madre. Y con las patas igual de difusas seguía cuando llegamos a casa y me hice un té muy muy fuerte porque no paré de darle vueltas y más vueltas a la bolsita en mi intento de aclararme. Hermanos. Hermanos. Igual yo lo tenía que haber visto venir. Había ligeros parecidos entre ellos, y Aaron estaba en la fiesta de Max aunque tenía un par de años más que el resto de nosotros. Pero aun así. Eso tampoco era suficiente para sacar conclusiones.
De mi taza salía humo cuando me senté en la alfombra del cuarto de estar a darle sorbos al té, preguntándome si se llevarían bien y estarían charlando en la cocina en ese preciso instante, mientras se hacían un sándwich o lo que fuera. Intenté adivinar si los dos se lo harían de lo mismo o cada uno de una cosa distinta, en plan si Max lo preferiría de jamón y Aaron optaría por el queso y si la chica de la melena roja lo querría de atún, cosa que iba a hacer que el aliento le oliera a pescado. Lo que habría dado yo por poder ser una mosca posada en la pared para averiguar la respuesta.
Tiene gracia que ahora mismo haya una mosca de verdad en la pared de verdad. En cierto modo. Hay otra pequeña y negra atrapada en la telaraña del alféizar del cobertizo, pegada en los hilos de seda y contemplando el jardín, probablemente preguntándose qué demonios ha sido de su libertad. Apuesto a que para cuando haya salido el sol, la araña se la habrá comido. A juzgar por el cielo, no falta tanto para que amanezca, así que probablemente será mejor que vuelva a casa antes de que mi madre se despierte. Ahora que han retrasado los relojes se hace de día una hora antes, y eso tiene que ser un consuelo, Stuart. Así, aunque cenes a oscuras, podrás desayunar con luz del sol, y espero que te caliente la piel.
Se despide,
Zoe x