Tercera parte
SORPRESA sorpresa, a mi madre le dio lo mismo ver que me encontraba peor que nunca en mi vida. Abrió de un tirón las cortinas. El sol me dio un puñetazo entre los ojos con su puño de un amarillo vivo.
—Arriba —ordenó mi madre abriendo mi ventana, que daba al jardín de atrás—. A ducharse. A desayunar. A quitar el polvo.
—¿Quitar el polvo? —chirrié.
—Y luego, a pasar la aspiradora. Y puedes limpiar el cuarto de baño también. —Yo me tapé la cabeza con el edredón. Mi madre tiró de él hacia abajo—. Eso es la bebida, Zoe. Pero ¿en qué estabas pensando?
—No tenía intención de beber. Y ni siquiera bebí tanto.
—A tu edad es intolerable que bebas nada. Intolerable del todo. Éste es un año importante para ti, Zoe. Estás empezando la secundaria. Tienes que trabajar en clase. Sabes que tu padre y yo tenemos muchas esperanzas puestas en ti. No tiene sentido que te enfurruñes —dijo al ver la cara que yo estaba poniendo. No me gustaban nada esas conversaciones sobre el instituto. Me repateaban de verdad—. Puede que seas inteligente, pero si pretendes entrar en Derecho, vas a tener que sacar las mejores notas. —Yo le eché una mirada a «Pelasio el Simpasio», que estaba encima de mi mesa—. Escribir no da dinero —dijo mi madre con firmeza—. El Derecho, en cambio, sí. Eso ya lo hemos hablado, y tú estuviste de acuerdo conmigo.
—Sí, ya —murmuré, aunque no era verdad. Cada vez que hablábamos de mis estudios futuros pasaba lo mismo. Me resultaba más fácil seguirle a mi madre la corriente, dijera ella lo que dijese, porque me sentía como si estuviera en deuda con ella o algo así por lo mucho que se estaba esforzando.
—Pues vale. Vas a tener que estudiar mucho. No tires tus oportunidades por la ventana.
—Fueron sólo un par de copas, mamá. No lo volveré a hacer.
—¡No vas a tener ocasión de volver a hacerlo! —dijo recogiendo del suelo mis vaqueros y colgándolos en el armario—. Vas a estar dos meses castigada. Y te guardo yo el teléfono.
Me pasé una hora sin moverme. La verdad es que no podía. Sólo con levantar la cabeza para beber un poco de agua ya me entraban náuseas. Mi padre le dijo a Dot que tenía gripe, así que ella vino corriendo a mi cuarto en pijama con una corona de cartulina azul. Por delante le había escrito: «Te vas a poner bien fijo», sólo que como se había saltado la efe en realidad ponía: «Te vas a poner bien ijo». En su propia cabeza llevaba otra corona aún más grande hecha de cartulina rosa. Sonrió cuando vio que yo me ponía la mía.
—Ahora podemos ser el rey y la reina del mundo y también del universo —dijo por signos.
Yo hice una reverencia y levanté el edredón.
—Meteos dentro, majestad.
Dot trepó a mi cama y nos quedamos ahí siglos abrazadas, con las puntas de las coronas sobresaliendo por encima de la almohada.
Al final hice mis tareas, arrastrándome por toda la casa en pijama. Mientras fregaba el cuarto de baño, mi mente saltaba entre los dos chicos, así que dibujé dos corazones de lejía amarilla dentro de la taza del retrete.
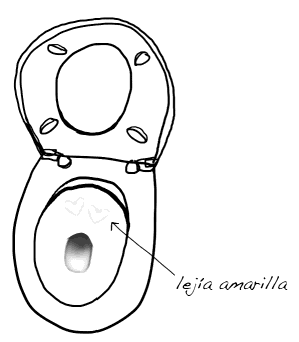 Cuando tiré de la cadena, el agua se puso toda espumosa, que daba la casualidad de que era exactamente como yo me sentía, con toda la emoción burbujeándose a sí misma. No podía esperar a contárselo a Lauren, me imaginaba la cara que iba a poner cuando le describiera el beso con Max. Igual me lo encontraba a la hora de comer. Y al Chico de Ojos Castaños también. Intercambiaríamos sonrisas secretas delante del pescado frito con patatas fritas, con un punto de sal y de vinagre y de amor cosquilleándonos en la nariz.
Cuando tiré de la cadena, el agua se puso toda espumosa, que daba la casualidad de que era exactamente como yo me sentía, con toda la emoción burbujeándose a sí misma. No podía esperar a contárselo a Lauren, me imaginaba la cara que iba a poner cuando le describiera el beso con Max. Igual me lo encontraba a la hora de comer. Y al Chico de Ojos Castaños también. Intercambiaríamos sonrisas secretas delante del pescado frito con patatas fritas, con un punto de sal y de vinagre y de amor cosquilleándonos en la nariz.
En conjunto, me sentía de bastante buen humor. Mi padre y mi madre apenas me habían dicho nada, aunque tampoco hablaban gran cosa entre ellos, seguramente reconcomiéndose aún con lo de la noche anterior. Mi padre estaba en el garaje sacándole brillo al BMW y mi madre estaba ocupada con Dot, practicando la lectura de labios que el logopeda le había puesto de deberes.
—Banco —decía muy claramente mi madre—. Banco. Banco. Banco.
—¿Manco? —preguntaba Dot por signos.
Soph hizo una mueca. Vestida de negro de la cabeza a los pies, estaba tumbada en el suelo del cuarto de estar con Calavera, su conejo blanco. A su lado había un libro de Matemáticas. Dot estaba sentada en el regazo de mi madre en un butacón de cuero, arrugando las cejas por debajo de su corona rosa.
—Casi —dijo mi madre, pero le salió una arruga en mitad de la frente.
—¿Podemos parar ya? —preguntó Dot por signos, rascándose la punta de la nariz y poniendo cara de hartura.
—Yo me he quedado atascada en la pregunta cuatro —anunció Soph, pero mi madre le ajustó a Dot la corona en la cabeza y continuó.
Soph cogió su libro de Matemáticas y lo sostuvo en alto, con la piedra de su anillo del humor lanzando destellos de un azul oscuro.
—Averigua el promedio medio de los siguientes números… ¿Cómo puede un promedio ser medio? No tiene ningún…
—Detrás —la interrumpió mi madre. Dot se mordió el labio inferior, pensando—. Detrás —volvió a decir mi madre. Señaló con el dedo hacia su espalda para darle a Dot una pista—. Detrás.
—¿Detrás? —preguntó Dot por signos, y ahí mi madre aplaudió.
—¡Buena chica! —dijo sacudiéndole el brazo a Dot para festejarlo. Dot soltó una risita y mi madre le dio un beso en la mejilla. Soph tiró el libro de Matemáticas al suelo.

—¿Un boli? —murmuró, y yo asentí.
Soph me tendió uno rojo. Estábamos agazapadas entre los zapatos de mi madre en el armario grande del cuarto de mis padres en el que siempre fumábamos bolis y hablábamos de cosas que requerían oscuridad. Soph se puso un bolígrafo azul en la boca e hizo como que aspiraba. Sopló sin que le saliera nada y le dio al boli tres golpecitos encima de las zapatillas de deporte de mi madre como para desprenderse de la ceniza. Yo le di una calada al mío y exhalé despacio.
—¿Qué tal la fiesta? —preguntó Soph—. Qué borracha estabas, Zo. Cuando llegaste venías dando unos hipidos que parecían los sonidos que hacen las focas.
La empujé con el pie porque se había puesto a imitarlos ruidosamente.
—¡Calla!
Soph sonrió, apoyando la barbilla en las rodillas, el largo pelo cayéndole alrededor de las piernas.
—Y ¿qué tal es?
—Qué tal es ¿el qué?
—Emborracharse —susurró, con los ojos verdes destellando en la oscuridad.
Lo pensé un instante.
—Mareante.
—Pero ¿mareante bueno o mareante malo?
—Mareante intermedio. Al principio bastante divertido, pero luego me encontraba fatal.
—¿Qué bebiste?
—Vodka y un whisky que me dio un chico.
—Un chico. ¿Lo besaste?
—Pues claro —dije dándole una larga y sofisticada calada a mi boli.
—¿Quién era?
—Uno que se llama Max.
—¿Guapo?
—Guapísimo. En el instituto es lo más y le cae bien a prácticamente todo el mundo.
—Y entonces ¿por qué te besó? —dijo con una sonrisita cómplice.
Volví a darle una patada, pero decidí decirle la verdad.
—No lo sé. Estaba borrachísimo. —Algo se me encogió por dentro, pero mantuve el tono de despreocupación—. Lo más probable es que mañana ni se acuerde. Ya sabes cómo son los chicos.
Soph dejó caer su bolígrafo en una de las deportivas de mi madre y empezó a juguetear con los cordones.
—Aun así, suena mejor que quedarse escuchando las discusiones de papá y mamá.
—¿Por el abuelo?
Soph asintió mientras hacía una gran lazada.
—¿Se va a morir, Zoe?
—En algún momento, sí.
—No me refiero a eso.
—Es viejo —le respondí, porque no sabía qué otra cosa decir.
Soph agarró la zapatilla por el nudo del lazo y se puso a darle golpecitos en el talón, de forma que se balanceaba de un lado para otro como un péndulo.
—Yo creo que debería venirse a vivir con nosotros —dijo—. No me parece que deba estar solo si se está muriendo.
—No tenemos ninguna habitación de sobra.
—Yo me podría trasladar a la tuya —sugirió Soph.
—¡Ni en broma! Roncas como un cerdo.
—Que no.
—Que sí. En todo caso, mamá no le dejaría nunca instalarse en casa.
La zapatilla se movía por el aire de delante atrás.
—¿Por qué no? —preguntó Soph.
Me puse el boli en la boca y aspiré, intentando recordar aquella pelea en casa del abuelo de hacía tantos años. Antes de que pudiera responder, mi madre pegó un grito por las escaleras. Soph le dio a la zapatilla un golpe un poco más fuerte. Se balanceó violentamente.
—¡Soph! —volvió a gritar mi madre. Le di un codazo a mi hermana, pero no se movió—. ¡SOPH! A hacer los deberes.
—Ahora sí tiene tiempo —murmuró Soph dejando que la zapatilla se le escapara de la mano. Se estampó contra la puerta de madera. Pam.
Estábamos a punto de salir del armario cuando mi madre entró en el dormitorio y se quitó las pantuflas, colocándolas con esmero al pie de su cama. Masajeándose la frente, se hundió en el colchón. A continuación vino mi padre, se quitó la camisa llena de grasa y la tiró al suelo.
—En el cesto de la ropa sucia —dijo mi madre.
—Espera un instante —le espetó mi padre quitándose también los pantalones.
Soph se tapó la mano con la boca escondiendo una minicarcajada. La tapa del cesto de la ropa sucia estaba levantada. Se oyó un plof cuando la ropa cayó dentro. Yo me doblé despacio hacia delante para poder ver mejor por la rendija.
—He estado pensando… —empezó mi padre.
—Ahora no, Simon. —Mi madre ahuecó la almohada de color crema y luego volvió a recostarse sobre ella—. Tengo la cabeza a punto de estallar.
—Al menos escúchame, ¿vale?
Mi madre frunció el ceño, pero dijo:
—A ver.
—¿Por qué no transigimos con Zoe? —Soph me clavó los dedos en la pierna y yo me encogí de hombros allí en la oscuridad.
—¿A qué te refieres?
—Bueno, si te parece que Soph y Dot son demasiado pequeñas para ir a ver a mi padre, igual podría ir Zoe.
—¡No quiero que vaya a verle ninguna de las niñas! —le espetó mi madre—. Es una cuestión de principios.
Mi padre se sentó en la cama.
—A estas alturas qué importan ya los principios.
—¿Cómo puedes decir eso?
—Tú no lo has visto, Jane. Estaba viejo. Y solo. Le hemos ignorado durante años y yo…
—¡Él también nos ha ignorado a nosotros! Y jamás habríamos cortado lazos si él no hubiera dicho…, si no hubiera acusado… Fue imperdonable. ¡Tú mismo lo has dicho cientos de veces! Y ahora ¿esperas que me olvide de todo y que haga como si fuéramos una familia feliz? Pues no —dijo con firmeza—. No, no soy capaz de hacer eso.
Parecía que mi padre iba a empezar a discutir, pero lo que hizo fue ponerse de pie. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló, mientras mi padre se ponía ropa limpia.
—¿Qué tal lo de la lectura de labios? —preguntó al final—. ¿Mejor? —La almohada crujió porque mi madre estaba moviendo la cabeza de un lado para otro, con aire preocupado. Mi padre, al parecer, no se percató. Se puso un calcetín y luego se lo quitó para examinarlo más de cerca—. Un agujero. ¿Hay calcetines limpios encima del radiador? —Y al ver que mi madre no respondía, le dijo—: No te agobies, cariño. Lo acabará consiguiendo.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque lo sé. Si seguís practicando, seguro…
—Puede que no baste con practicar —replicó mi madre apoyándose en los codos para incorporarse—. He estado pensando en eso. Un montón, de hecho.
—Ya sé lo que vas a decir —murmuró mi padre lanzando el calcetín agujereado de vuelta al cajón—. Y la respuesta es no.
—Pero ¿por qué? ¿Qué tiene de malo intentar que la operen otra vez?
—No la vamos a hacer pasar por eso otra vez —dijo mi padre refiriéndose al implante coclear que se le infectó y tuvieron que extraerle—. Dot está feliz tal como está.
—Pero ¡podría mejorar si la operan!
—Puede tomar esa decisión ella misma cuando crezca un poco.
—Puede que para entonces ya sea demasiado tarde —alegó mi madre volviendo a dejarse caer sobre su espalda.
Mi padre bajó los ojos para mirarla.
—Te preocupas demasiado. —Se inclinó hacia delante para besar a mi madre en la profunda arruga que tenía en el centro de la frente. Y luego en la nariz. Y luego en los labios.
Soph me agarró la pierna, con la cara contraída de disgusto, pero no hacía falta que se preocupara, porque mi madre se apartó de mi padre y se dio la vuelta hacia la pared.
Por la noche, yo me quedé mirando mi propia pared, porque estaba demasiado alterada para dormir. Al día siguiente salté de la cama antes incluso de que sonara el despertador, y puede que usted, señor Harris, sepa lo que es arreglarse con manos temblorosas. Según el artículo, la primera vez que quedó con Alice la llevó a tomar una hamburguesa con queso y patatas fritas rizadas y probablemente harían algo romántico, como por ejemplo tomarse un batido de chocolate en un solo vaso con dos pajitas. El periodista decía que se habían conocido a los dieciocho años en un partido de béisbol porque usted era el lanzador y ella, una animadora, y que fue amor de verdad durante diez años hasta que usted la apuñaló.

Cuando llegué al instituto, Lauren me localizó junto al departamento de dibujo y vino corriendo. Por una vez en la vida yo tenía una historia que contar y por poco se me escapa una carcajada cuando me agarró del brazo y me metió de un empujón en una clase vacía. Por encima de nuestras cabezas había cuadros colgados de alcayatas, y el alféizar estaba abarrotado de frascos de pinceles. El aire tenía un olor húmedo, como si estuviera turbio. Puede que fuera por el barro de modelar.
—Entonces ¿te has enterado de lo de Max? —dije con una sonrisa de oreja a oreja. No podía evitarlo—. Dios, me moría de ganas de contártelo, Loz. Te habría llamado ayer, pero mi madre me quitó el teléfono y me hizo limpiar el cuarto de baño.
—¡O sea, que por eso no lo cogías! Te he estado llamando sin parar. Te he dejado como unos cien mensajes. —Por el tono parecía inquieta. Y tenía pinta de estarlo, metiéndose el pelo negro por detrás de la oreja, donde no se le quedaba porque lo tenía demasiado corto.
—¿Qué pasa? —pregunté despacio.
—Esto no te va a gustar. —Se sacó su teléfono del bolsillo y contempló la pantalla, pellizcándose el labio con un dedo—. Max le mandó la foto a Jack —me susurró—. Y Jack se la ha mandado a todo el mundo. A todo el mundo.
Lauren volvió hacia mí la pantalla y yo me desmoroné en una silla, con el estómago cayéndoseme a los pies.
Una foto.
Una foto de mí con los ojos cerrados, el pelo extendido por el edredón y mis pechos desnudos apuntando directamente a la cámara. Lauren me frotó el hombro con aire solidario y dijo para animarme:
—Por lo menos tienes buenas tetas.

Buenas de verdad, por lo visto. Cada vez que entraba en una clase, alguien soltaba un silbido de admiración, y chicos a los que yo no conocía se me quedaban mirando por los pasillos, y el alto aquel me paró a la puerta del gimnasio después de comer.
—¿Dónde te habías estado escondiendo? —dijo con una voz de sabandija que me hizo estremecerme.
Yo no me había estado escondiendo en ningún sitio. Llevaba en la misma clase del mismo instituto tres años enteros. Escribiendo cosas en mis cuadernos. Escuchando a la profesora. Hablando con Lauren en el recreo. Y ahora, de golpe y porrazo, la gente se quedaba mirándome en las clases y observándome en los lavabos y contemplando cómo compraba un sándwich en la cafetería como si estuviera haciendo algo completamente distinto. Algo interesante.
Yo quería que me hiciesen caso, pero no de esa manera. Fue un alivio cuando sonó el timbre para marcharse. En el cielo se habían juntado nubes grises y hacía frío, así que hundí la cara en el abrigo y pasé rápido junto a las canchas de netball. En la entrada del instituto, unos cuantos metros por delante de mí, apareció Max con una chaqueta azul que resaltaba el moreno de su piel. Estaba lanzando una pelota de fútbol por el aire, con la mochila a sus pies, calzado, por si le interesa saberlo, con zapatillas de deporte blancas, estrictamente prohibidas en el instituto, y con su pelo corto y moreno cuidadosamente peinado, como con el flequillo de punta. Estaba guapo, qué duda cabe, pero eso daba igual. Exactamente igual. Me lo dije a mí misma una y otra vez, porque el pecho me aleteaba como si tuviera un mosquito zancudo atrapado dentro. Un grupo de chicas se detuvo a mirar mientras yo me concentraba en la salida, pasando al lado de Max, con la nariz probablemente muy alta.
—¡Zoe! ¡Espera!
Me di media vuelta a tal velocidad que se me metió un mechón de mi propio pelo en la boca. Me lo aparté de la cara de un manotazo. Max dejó caer la pelota, sorprendido de verme enfadada.
—¿Cuándo me la hiciste? —le pregunté avanzando hacia él con decisión pero no tan deprisa, porque la falda del uniforme me estaba ajustada. Las chicas del grupito se quedaron atónitas, cinco bocas abriéndose exactamente al mismo tiempo. Max cambió de postura, incómodo—. Que yo recuerde no tenías ningún teléfono.
—Todo el mundo tiene un teléfono —dijo él con voz débil—. Y te avisé de que iba a hacer una foto. Tranquilízate. —Se arriesgó a sonreír—. Tampoco pasa nada.
—No me digas cómo me lo tengo que tomar —rugí—. Y no me mientas. No me dijiste nada de que me fueras a hacer una foto.
Sonriendo con aire cómplice, se acercó más, olía a loción para después del afeitado y a chicle.
—Claro que te lo dije. Es sólo que no te acuerdas. Yo no tengo la culpa de que no sepas beber. —Ahí guiñó un ojo—. Sinceramente, estabas tan borracha…
—Todo el mundo lo ha visto —dije, con la voz temblándome de la rabia—. El instituto entero. ¿Cómo te atreves? O sea, ¿qué derecho tienes? ¿Sólo porque le caes bien a todo el mundo? ¿Es eso? ¿Te crees que puedes hacer lo que te dé la gana?
Max hinchó los carrillos.
—Pues no. No seas idiota.
—Aquí el único idiota eres tú. Te has pensado que lo vas a arreglar poniéndome ojitos como si fuese una tonta cualquiera que se va a tranquilizar con un guiño de Max Morgan «el Magnífico». —Le miré de arriba abajo, asqueada—. Por favor.
Él me susurró:
—Qué guapa te pones cuando te enfadas.
Gruñendo de frustración, me disponía a marcharme, pero Max me agarró la mano.
—Mira, la culpa no la he tenido yo, ¿vale? —Intenté protestar, pero él continuó, sin darme tiempo—: Pues no, no la he tenido. Yo sólo le mandé la foto a Jack. Fue él quien se la reenvió…
—¡Pero, para empezar, tú fuiste el que hizo la foto! —escupí—. ¡Sin que yo lo supiera!
Ahora estaba lloviendo, gruesas gotas de agua me mojaban el abrigo.
—Lo siento, ¿vale? Lo voy a arreglar.
Solté mi mano de un tirón.
—Ah, ¿sí? ¿Cómo?
A Max la expresión se le ablandó por un instante. Estaba a punto de hablar cuando tres de sus amigos pasaron corriendo hacia el cobertizo de las bicicletas, con las camisas pegadas a la piel.
—¿Pidiéndole otra foto? —gritó Jack mientras le quitaba el candado a su bicicleta.
Max levantó las manos como si le hubieran calado.
—¡Me has pillado!
—Se comprende, chaval. La chica estaba bien.
—Hombre. —Max se encogió de hombros, recuperando en un abrir y cerrar de ojos toda su chulería—. No está del todo mal.
Me guiñó un ojo una vez más antes de salir corriendo, y yo creo, señor Harris, que aquí es donde lo voy a dejar por esta noche, conmigo contemplando cómo Max se sube de un salto en la parte de atrás de la bici de Jack y sale a toda velocidad por el portón del instituto doblado hacia atrás de la risa. La próxima vez le contaré lo que pasó en la hoguera, y créame que se va a quedar de piedra, pero no se preocupe, que no va tener que esperar un siglo para la siguiente parte de la historia. Me ha supuesto un alivio muy grande hablar otra vez con usted y puede que a usted también le venga bien. De verdad le digo que me duele el corazón de pensar que está encerrado en la cárcel sin ninguna distracción que merezca ese nombre. Lo único que puedo esperar es que yo esté equivocada en lo que respecta al Corredor de la Muerte y que haya algún preso simpático en la celda de al lado de la suya. Cruzo los dedos para que sea algún violador parlanchín que se sepa además unos cuantos chistes buenos.
Se despide,
Zoe
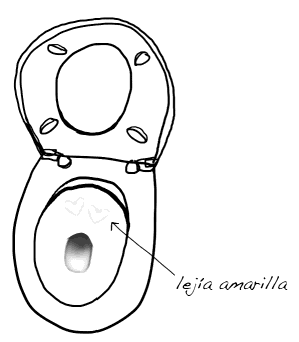 Cuando tiré de la cadena, el agua se puso toda espumosa, que daba la casualidad de que era exactamente como yo me sentía, con toda la emoción burbujeándose a sí misma. No podía esperar a contárselo a Lauren, me imaginaba la cara que iba a poner cuando le describiera el beso con Max. Igual me lo encontraba a la hora de comer. Y al Chico de Ojos Castaños también. Intercambiaríamos sonrisas secretas delante del pescado frito con patatas fritas, con un punto de sal y de vinagre y de amor cosquilleándonos en la nariz.
Cuando tiré de la cadena, el agua se puso toda espumosa, que daba la casualidad de que era exactamente como yo me sentía, con toda la emoción burbujeándose a sí misma. No podía esperar a contárselo a Lauren, me imaginaba la cara que iba a poner cuando le describiera el beso con Max. Igual me lo encontraba a la hora de comer. Y al Chico de Ojos Castaños también. Intercambiaríamos sonrisas secretas delante del pescado frito con patatas fritas, con un punto de sal y de vinagre y de amor cosquilleándonos en la nariz.