EN cualquier caso, mejor le sigo contando lo que ocurrió el año pasado después de que mis padres discutieran por lo del abuelo. Estaban intentando comportarse de un modo normal después de la pelea, pero había una tensión que habría podido cortarla con un cuchillo, y probablemente con menos esfuerzo que el filete que tenía en el plato. Mi madre por lo general nunca se cargaba un guiso, pero todo lo hacía demasiado. Tampoco quiero que suene como si yo fuera una desagradecida. Usted debe de estar harto de la comida de la cárcel, que me imagino que será algún tipo de gachas, como en el musical Oliver. Apuesto a que los guardias comen pizza justo delante de su celda, tan cerca de usted que le llega el olor y si no fuera porque se le está cayendo la baba, se arrancaría a cantar Food Glorious Food con acento del Londres de los bajos fondos.
Por si le sirve de consuelo, la comida que hizo mi madre aquella noche no tenía nada de gloriosa y nos dimos por vencidos con el filete al cabo de cinco minutos.
—¿Por qué yo antes no conocía al abuelo? —preguntó de pronto Dot por signos.
Mi padre cogió su vaso de vino, pero no le dio ni un sorbo.
—Sí lo conocías, mi amor —dijo por signos mi madre—. Sólo que no te acuerdas.
—¿Me llevaba bien con él?
—Pues… bueno, eras tan pequeña que es difícil decirlo —respondió mi madre.
—¿Se va a poner bien?
—Eso esperamos. Aunque está muy pachucho.
—¿Se pondrá bien mañana? ¿O pasado? ¿O al día siguiente?
—Para de hacer preguntas estúpidas —murmuró Soph. Dot se quedó mirándola sin comprender, porque le cuesta leer los labios—. Para de hacer preguntas estúpidas —volvió a decir Soph moviendo los labios aún más rápido aposta.
—Sophie… —la advirtió mi madre.
—El abuelo se pondrá bien, cariño —dijo mi padre por signos. Movía las manos despacio y con torpeza—. Está en el hospital, pero se mantiene estable.
Mi madre le puso a Dot un brazo alrededor de los hombros y le acarició la coronilla con la nariz.
—No te preocupes.
—Yo también estoy preocupada —anunció de pronto Soph—. O sea, y si se muere o lo que sea…
Mi padre suspiró.
—Tampoco te pongas tan dramática.
Le eché una mirada al reloj de pared del abuelo. Faltaban cuarenta y cinco minutos para que empezara la fiesta. Me puse a silbar. Normalmente nunca silbaba. Mi madre me miró como si sospechara mientras yo llevaba mis platos al fregadero, con los pies descalzos enfriándoseme contra las baldosas.
—¿Adónde vas? —me preguntó.
No me atreví a mirarla.
—A arreglarme.
—¿Para qué?
Solté el cuchillo y el tenedor dentro del agua y me quedé mirando las burbujas.
—Para ir a la fiesta de casa de Max.
—¿Qué fiesta? —preguntó mi madre—. ¿Qué fiesta, Zoe?
Me di la vuelta.
—¡Papá me dijo que podía ir!
Mi madre fulminó con la mirada a mi padre, que estaba rebañando con el dedo un poco de kétchup que tenía en el plato y chupándoselo hasta dejárselo limpio.
—Bueno, se ha portado bien durante todo el día.
Eso era más de lo que yo podía esperar. Tuve que aguantarme las ganas de lanzarme sobre él y darle un beso.
—¿No pensabas decírmelo, Simon?
—Tampoco tengo por qué someter todas mis decisiones a tu aprobación.
—Ah, o sea que así es como va a ser de ahora en adelante, ¿es eso? —saltó mi madre—. Tú tomando decisiones (decisiones ridículas) que afectan a toda la familia, sin tener en cuenta…
A mi padre se le puso la cara roja del enfado.
—No empieces otra vez con eso, Jane. Y menos delante de las niñas.
Mi madre soltó un bufido, pero dejó el tema. Yo me acerqué a la puerta de la cocina mientras Dot cogía una judía verde y la lanzaba otra vez a su plato como si fuera una jabalina.
—¡Medalla de oro en las Olimpiadas! —dijo por signos—. ¡Y medalla de oro en lanzamiento de disco! —Lanzó una rodaja de zanahoria. Rebotó en el codo de Soph y aterrizó al lado del salero.
—Mamá, dile algo… —se quejó Soph.
—Parad, niñas —intervino mi padre.
—Pero ¿por qué la tomas conmigo? —explotó Soph.
—Déjalo, Soph —dijo mi madre.
—Pero ¡qué injusticia! —gritó Soph haciendo un gesto con la mano y dándole por accidente a un vaso. Salió volando hasta la otra punta de la mesa, derramando el zumo de grosellas negras por todas partes. Mi padre soltó un taco y mi madre se levantó de un salto para coger un trapo de cocina.
—Entonces ¿puedo ir? —pregunté.
—¡No! —dijo mi madre.
—¡Sí! —dijo al mismo tiempo mi padre.
Se atravesaron el uno al otro con la mirada mientras el zumo de grosella goteaba sobre el suelo.
—¡Muy bien! —dijo mi madre bruscamente—, pero a las once voy a recogerte.
Antes de que mi madre pudiera cambiar de opinión, salí como una tromba de la cocina, subí los escalones de dos en dos y me metí en mi cuarto. Estaba ordenado, claro, porque así era como me obligaba mi madre a tenerlo: toda la ropa bien colgada en el armario y mi edredón morado bien estirado. La lámpara morada que hacía juego estaba exactamente en el centro de la mesilla, y en el estante de encima de mi cabecero los libros estaban colocados todos con el título para el mismo lado. Sólo mi mesa estaba desordenada, con páginas de «Pelasio el Simpasio» extendidas por todas partes y el tablón de avisos lleno de post-its con detalles de los personajes y giros de la trama garrapateados con boli.
Me arreglé más rápido que nunca en mi vida, embutiéndome en unos vaqueros negros y una camiseta. Es verdad que me debería haber lavado el pelo, pero, señor Harris, no había tiempo, así que me hice como pude una coleta y me puse unos pendientes, nada especial ni femenino, sólo unos aros plateados. Antes de salir corriendo de mi cuarto, me calcé un par de zapatos planos y me metí de un salto en el coche de mi padre.
La casa la oímos antes de verla, con toda aquella música, aquella percusión palpitante que hacía vibrar el aire. Mi padre paró el coche al lado de una hilera de casas adosadas. Eran pequeñas y sencillas, más o menos las casas que dibujaría Dot si le diese un papel y un lápiz. Dos ventanas arriba, dos abajo, en el centro la puerta y delante un jardín alargado y estrecho con un árbol, una zona pavimentada y un trocito de césped.
Desde lejos se veía un oscilar de globos en forma de botella de cerveza; las cuerdas plateadas estaban atadas a la verja de la última de las casas adosadas. Salí del coche, con la cara probablemente de color rosa y la boca seguro que seca, porque recuerdo que me costaba tragar saliva porque no tenía.
—Pórtate bien, ¿eh? —dijo mi padre al ver los globos—. Ya he tenido bastante melodrama por hoy.
Sonaba tan harto que metí la cabeza por la ventanilla.
—¿Estás bien?
Un bostezo. Una fugaz visión de empastes.
—Se me pasará.
—El abuelo se va a poner mejor, ¿sabes? —le dije, aunque era una chorrada, pero yo quería meterme en la fiesta. Mi padre se quedó mirando por la ventanilla sin ver al grupo de chicas que pasaban dando traspiés con vestidos y tacones altos. De diez centímetros por lo menos debían de ser, y de pronto me pregunté si no iba a resultar ridícula con mis vaqueros y mis zapatos planos.
—Le he visto tan… Ay, no sé. Tan viejo, supongo.
Clavé la mirada en mis pies, intentando imaginármelos desde la perspectiva de otra persona.
—Es que es viejo, papá.
—Antes corría maratones.
Levanté la vista, sorprendida.
—¿De verdad?
—Ah, sí. Estaba en forma. Una vez terminó uno en poco más de tres horas.
—Y ¿eso está bien?
Mi padre sonrió, pero con aire triste.
—Está mejor que bien, cariño. Y sabía bailar. Y la abuela también. Eran un par de figuras.
La música de la casa sonó más fuerte. La gente se dirigía hacia ella en oleadas: una pareja de la mano, dos chicos con camisas de cuadros y una chica de un curso superior con un vestido de lunares. Mis piernas se negaban a quedarse quietas. Mi padre estaba muy lejos con sus pensamientos, pero la fiesta estaba allí mismo delante de mis narices y yo no quería ser brusca pero el tiempo hacía tictac tictac tictac. Cuando hubieron pasado suficientes segundos me asomé dentro del coche y le di un beso en la mejilla antes de irme, preguntándome qué música sería la que le gustaba al abuelo y qué aspecto tendría bailando, con un cuerpo tan joven como el mío.
Sólo porque yo podía, sólo porque no estaba entumecida ni debilitada ni ingresada en un hospital por una embolia, me apresuré, dando gracias por mis extremidades que funcionaban y mis articulaciones que se movían y por no ser vieja. Para cuando llegué a la última casa de la calle, el corazón me latía a toda velocidad. La puerta delantera estaba abierta y la gente se abría paso hacia el interior. Me detuve un instante junto a la verja, apartando con la mano los globos y asimilándolo todo. Para serle sincera, aquello me parecía todo un mundo nuevo y no sólo un recibidor con una vieja alfombra azul. El estómago me daba saltos y la adrenalina me hacía cosquillas y me sentía joven, señor Harris, sentía lo precioso que es ser joven de verdad. Saboreé el momento y luego recorrí rápido el camino, esquivando las grietas de entre las losas de piedra.
—¿Qué, cruzando por las piedras un río caudaloso? ¿O saltando vallas en las Olimpiadas? —Había un chico al que no reconocí sentado en un banco del jardín delantero, mirándome directamente. Ojos castaños. Pelo rubio revuelto que parecía que no se lo había peinado nunca. Suficientemente alto. Delgado. Brazos musculosos cruzados sobre el pecho—. ¿Qué te estabas imaginando? —gritó por encima de la música, señalando a las grietas.
Yo me encogí de hombros.
—Nada. Es que soy supersticiosa. Meter el pie entre las losas trae mala suerte, ¿no?
El chico apartó la mirada.
—Qué decepción.
—¿Qué decepción?
—Creí que estabas jugando a algo.
—Puedo jugar a algo si quieres que juegue a algo —le respondí. Me sorprendió mi propia voz. Segura de sí misma. Insinuante incluso. Un sonido completamente nuevo.
El chico volvió a mirarme, ahora con interés.
—Muy bien… Aquí va una pregunta. Si las grietas fueran algo peligroso, ¿qué serían?
Lo pensé un instante mientras tres chicas entraban a trompicones en la fiesta, riéndose al ver mi atuendo.
—Trampas para ratones —respondí tratando de ignorarlas.
—¿Trampas para ratones? ¿Puedes elegir cualquier fantasía del mundo entero, y escoges trampas para ratones?
—Sí, bueno…
—Ni cocodrilos ni profundos agujeros negros con serpientes al fondo. Pequeñas trampas para ratones con su trocito de cheddar enganchado en la parte que salta.
Me acerqué un paso más, y luego otro, disfrutándolo.
—¿Quién ha hablado de pequeñas trampas para ratones? —Señalé las grietas con la punta del zapato—. Puede que sean trampas enormes con queso envenenado y unos pinchos que me podrían dejar los dedos de los pies hechos trizas.
—¿Te los han dejado?
Dudé. Luego sonreí.
—No. Son pequeñas trampas para ratones con su trocito de cheddar enganchado en la parte que salta.
Por encima de nuestras cabezas, algo voló hasta un árbol y ululó.
—¡Un búho! —exclamé.
El chico sacudió la cabeza.
—Ya estás otra vez…
—Ya estoy ¿qué?
Con un suspiro, se puso de pie. Tenía los hombros tan anchos que parecía capaz de cargar todo el peso del mundo o por lo menos de llevarme a mí a cuestas. Llevaba unos vaqueros de un azul desgastado y una camiseta negra que le quedaba floja por todas las partes por donde no debería. Se había esforzado todavía menos que yo. De golpe fue como si mis zapatos planos se elevaran diez centímetros por encima del suelo.
—¿Ves el pájaro? —me preguntó apoyándose la mano en las cejas y escrutando entre las hojas.
—Pues no, pero…
—Entonces ¿cómo sabes que es un búho? Podría ser un fantasma.
—No es un fantasma.
El chico dio unos pasos hacia mí y el aire se me atascó en la garganta.
—Y ¿tú cómo lo sabes? Podría ser un espíritu que…
—Sé que es un búho por la forma de ulular —le interrumpí. El pájaro volvió a hacerlo, como para darme la razón. Levanté un dedo—. ¿Has oído eso? Ésa es la llamada del mochuelo. La llamada de apareamiento, de hecho.
El chico levantó una ceja. Había logrado sorprenderle.
—La llamada de apareamiento, ¿eh? —Los ojos le centellearon y yo me sentí triunfante—. Cuéntame más de ese apasionado mochuelo.
—Bueno, es una de las especies más comunes de Gran Bretaña. Y tiene plumas. Eso está claro. Pero las tiene bonitas, como jaspeadas, de color marrón y blanco. Tiene la cabeza grande, las patas largas, los ojos amarillos —continué, metiéndome cada vez más en mi tema—, y vuela en una línea ondulada, como rebotando, casi igual que el pájaro carpintero, y…
El chico se echó a reír. Entonces yo me eché a reír. Y el mochuelo ululó como si se fuera a echar a reír él también.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó el chico, y estaba a punto de responderle cuando la verja crujió y se oyó un repiqueteo de tacones en el camino.
—¡Joder, si has venido de verdad! —chilló Lauren—. ¡Vamos a buscar algo de beber! —Y antes de que yo pudiera protestar me agarró la mano y tiró de mí hacia la casa, tropezándose en una grieta del suelo.
—Cuidado con los cocodrilos —dije. Por el rabillo del ojo vi al chico sonreír. Lauren se detuvo, con cara de no entender.
—¿Qué? —preguntó.
—Es igual —murmuré, y entonces sonreí yo también.
![]()
El cuarto de estar era pequeño, con una alfombra roja descolorida y un sofá beis arrinconado en un lado para hacer sitio para el baile. Lauren se quitó su abrigo y se unió al mogollón, deshaciéndose en u-huuuuus y con los brazos en alto. Se puso a contonearse en mitad de la sala mientras yo agarraba un vaso de la mesa de las bebidas y me servía un refresco de limón. Y luego, después de una pausa, un poco de vodka. Lo revolví con un dedo, con la música aporreándome los oídos y la sangre y los órganos vitales. «La la la la la», se puso de pronto a cantar mi corazón. Me tomé la bebida de un trago mientras la gente daba vueltas entre el sofá y la repisa de la chimenea como si en lugar de en un cuarto de estar estuvieran en una discoteca, y para ser sincera resultaban ridículos, apretujándose unos contra otros sobre la alfombra.
Y entonces de repente allí estaba él, apoyado en el marco de la puerta, divirtiéndose con la escena. Interceptó mi mirada o puede que yo interceptara la suya, o que interceptásemos cada uno la del otro justo en el mismo instante. Mientras todos los demás bailaban, él sacudió la cabeza y yo puse cara de hartura y los dos supimos exactamente lo que estaba pensando el otro, como si nuestras cabezas, imagíneselo, señor Harris, estuvieran conectadas con un cable telefónico. El chico no se acercó a mí y yo no me acerqué a él, pero el cable que conectaba nuestros cerebros chissssssporroteaba.
Una cabeza pelirroja se metió en medio, pero el chico seguía mirándome y remirándome como si yo fuera digna de una segunda y una tercera y una centésima mirada. Bajo sus ojos mi cuerpo parecía otra cosa. No sólo piernas y brazos y órganos. Piel y labios y curvas. Me serví otra bebida mientras el chico hablaba con un amigo suyo. Me noté las manos temblorosas al contacto con el frío cristal. Una buena cantidad de vodka cayó en mi vaso y otra buena cantidad se derramó por la mesa. Agarré entre palabrotas una servilleta, y para cuando lo hube limpiado, el chico había desaparecido. Tal cual. Un instante estaba junto a la puerta y al siguiente ya no estaba, y el corazón se me paró en seco con un enorme oh.
Le dije a Lauren que iba al baño y a continuación me largué, apretujando cuerpos a mi paso y sumergiéndome por debajo de brazos hasta el recibidor. Él no estaba fuera ni en la cocina ni en la alacena llena de abrigos. Me abrí paso a empujones entre la gente por las estrechas escaleras, empiné mi bebida y fui abriendo puerta tras puerta sin encontrar nada más que cuartos vacíos. Probé con el cuarto de baño del piso de arriba. Y con el de abajo también, rellenándome el vaso por el camino, esta vez nada más que vodka solo, y me lo bebí de un trago mientras lo intentaba con el picaporte.
Giró con facilidad dejando ver un grifo que goteaba y un retrete y contemplé mi cara ceñuda en el espejo, mi reflejo que entraba y salía nadando de mi campo de visión mientras yo me agarraba con fuerza al borde del lavabo. Fui tropezando hasta un pequeño invernadero. Era grande y estaba fresco y oscuro, salvo por la luna, que entraba por el techo de cristal. En la esquina había una butaca con pinta de ser cómoda y me dejé caer en ella mientras el cuarto empezaba a dar vueltas. En el momento en que mi trasero tocaba el cojín, una voz dijo:
—Eh.
Pegué un respingo, pero no era el chico, señor Harris. Era Max Morgan. El mismísimo Max Morgan. Y me estaba sonriendo, con una botella de whisky en la mano. Llevaba la elegante camisa toda salpicada de alcohol y la frente le brillaba de sudor, pero tenía los ojos castaños, castaños de verdad, y el pelo oscuro corto y bien arreglado y su sonrisa era hasta tal punto deshonesta que me dejó totalmente descolocada.
—Eh —volvió a decir Max—. ¿Hannah?
—Zoe —le respondí. Sólo que por supuesto no fue eso lo que dije, sino mi verdadero nombre, el que no puedo decirle a usted.
—Zoe —repitió—. Zoe Zoe Zoe. —Soltó un eructo con la boca cerrada, dejándolo escapar luego despacio. De pronto me señaló con el dedo—. ¡Tú estás en mi clase de Francés!
—No.
Max levantó las dos manos y estuvo a punto de caerse al suelo.
—Perdón. Perdón perdón. Es que te pareces a una persona a la que conozco.
—Llevamos tres años en el mismo instituto.
A Max se le escapó por completo mi tono de voz.
—¿Soy yo sólo o aquí hace calor de verdad? —Se acercó a trompicones a la puerta del invernadero y trató de abrirla—. Esto está roto. Está rota, Hannah.
Me puse de pie, hice girar la llave y abrí la puerta.
—Es Zoe, y ya está arreglado.
Max hipó.
—Mi héroe. Heroína. Como la droga. —Hizo como si se estuviera pinchando una jeringuilla en el brazo y luego, riéndose de su propia broma, me tendió la botella—. ¿Quieres? —Yo intenté agarrarla, pero Max ya había vuelto a ponerla fuera de mi alcance; dio unos pasos hacia la puerta—. ¿Vienes?
Era una noche calurosa, perfecta para sentarse a disfrutarla. Una brisa me levantaba el pelo y Max me cogió la mano. El estómago me dio un vuelco al ver que nuestros dedos se entrelazaban y me pregunté qué diría Lauren si pudiera ver a Max Morgan pasándome el dedo gordo por los nudillos. Pensé que se lo contaría el lunes por la mañana. Y entonces Max me llevó a una fuente de piedra que había al fondo del jardín de atrás y había una polilla flotando en el agua. Max la tocó suavemente con la punta del dedo y luego se sentó en la hierba. Dándole tragos al whisky, levantó la vista hacia mí y yo la bajé hacia él y ambos supimos que algo increíble estaba a punto de…
Max eructó.
—¿Piensas quedarte ahí?
Me senté a su lado al ver que me tendía la botella. Un trago más tampoco me iba a hacer daño. Eso fue lo que me dije a mí misma. Me lo dije a mí misma cada vez que Max me pasaba la botella, con el gollete todo reluciente de saliva a la luz de la luna. Me puso la mano en la pierna y no le dije que parara, ni siquiera cuando empezó a subirla por mi muslo. En cierto punto empecé a hablarle del abuelo, de lo enfermo que estaba y lo en forma que había estado de joven.
—Yo también estoy en forma —dijo Max, y soltó un hipido.
—Eran unos figuras, mis abuelos —añadí, y recuerdo que tenía que hacer un auténtico esfuerzo para no arrastrar las palabras.
—Mis padres también. Antes. Ya no. Ahora ya no hablan siquiera.
—Y bailaban bien de verdad —continué, zigzagueando con las manos juntas para que viera a qué me refería.
—Yo bailo muy bien —dijo Max asintiendo con demasiada energía, su cabeza bamboleándose de arriba abajo en la oscuridad—. Bien de verdad.
—Sí, es verdad —respondí con aire solemne—. Y mis abuelos fueron jóvenes un día. Jóvenes. ¿No te parece raro?
Max volvió a hipar y trató de enfocar mi cara.
—Nosotros somos jóvenes. Somos jóvenes ahora mismo.
—Cierto —dije—. Muy cierto.
Era la conversación más inteligente que nadie haya mantenido jamás y sonreí con aire inteligente por mi gran sabiduría y a saber si también por la bebida. Max se puso muy cerca, rozándome la mejilla con la nariz.
—Eres estupenda, Zoe —dijo, y como había dicho bien mi nombre lo besé en los labios.
De modo, señor Harris, que usted probablemente estará dando vueltas en su cama agobiándose por lo que pueda ocurrir a continuación y apuesto lo que sea a que el somier chirría, porque la comodidad de los criminales tampoco debe de ser una de las prioridades de los presupuestos de la cárcel cuando hay presos que están intentando escaparse. Aunque usted no. Tengo entendido que usted se limita a estar sentado en su celda aceptando su destino, porque piensa que merece morir. Para serle sincera, como que me recuerda a Jesucristo. Usted tiene que cargar con pecados, y él también tenía que cargar con pecados, sólo que los de él pesaban más; o sea, imagínese lo que deben de pesar todos los pecados del mundo.
Si de hecho se pudiera calcular, vertiendo los pecados en una balanza como si fuesen harina con levadura, no tengo ni idea de qué delito sería el peor, pero tampoco creo que fuera el suyo. Yo creo que muchos hombres habrían hecho lo mismo después de lo que le contó su mujer. Acuérdese de eso cuando se sienta culpable. Yo hace un par de meses me imprimí una lista de todos los responsables de genocidio, y por las noches, cuando no puedo dormir, en lugar de contar ovejas, cuento dictadores. Los hago saltar por encima de una valla, Hitler y Stalin y Sadam Huseín pegando brincos con sus uniformes y sus bigotes oscuros ondeando al viento. Igual debería usted probarlo.
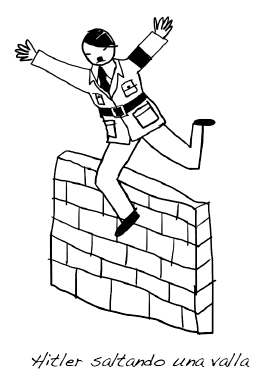 Me digo a mí misma que yo no podía saber lo que iba a pasar cuando hace un año Max me rodeó con su brazo en el jardín, intento recordar cómo me dejé llevar en el momento, casi incapaz de andar mientras Max tiraba de mí hacia dentro y cruzábamos la casa hasta su cuarto. Olía a polvo y a pies y a loción para después del afeitado. Max le dio al interruptor de la luz y cerró la puerta mientras yo me tropezaba con unos calzoncillos que estaban hechos una bola en la moqueta. Una mano en mi espalda me empujaba hacia la pared. Eché una mirada por encima del hombro para verle a Max la sonrisa. Me empujó con más fuerza. Mis manos tocaron la pared y luego mi cuerpo y luego mi cabeza, todos ellos apretados contra un póster de una mujer desnuda. El póster estaba fresquito, así que apoyé la frente en la tripa de la modelo mientras Max me besaba el cuello. Era una sensación hormigueante, exactamente igual que si la electricidad tuviera boca.
Me digo a mí misma que yo no podía saber lo que iba a pasar cuando hace un año Max me rodeó con su brazo en el jardín, intento recordar cómo me dejé llevar en el momento, casi incapaz de andar mientras Max tiraba de mí hacia dentro y cruzábamos la casa hasta su cuarto. Olía a polvo y a pies y a loción para después del afeitado. Max le dio al interruptor de la luz y cerró la puerta mientras yo me tropezaba con unos calzoncillos que estaban hechos una bola en la moqueta. Una mano en mi espalda me empujaba hacia la pared. Eché una mirada por encima del hombro para verle a Max la sonrisa. Me empujó con más fuerza. Mis manos tocaron la pared y luego mi cuerpo y luego mi cabeza, todos ellos apretados contra un póster de una mujer desnuda. El póster estaba fresquito, así que apoyé la frente en la tripa de la modelo mientras Max me besaba el cuello. Era una sensación hormigueante, exactamente igual que si la electricidad tuviera boca.
Ésa fue la chispa que nos hizo explotar y ponernos en acción: manos tocando y labios hambrientos y la respiración corriéndonos acelerada por las gargantas. Max me volvió la cara y me metió la lengua en la boca. Me rodeó con los brazos y mis pies se despegaron de la moqueta. Mis manos se agarraron a sus hombros porque la cabeza me daba vueltas y el cuarto giraba, las cortinas azules y las paredes blancas y una mesa vacía y una cama revuelta que se lanzaba de golpe contra nosotros en el momento de tirarnos sobre ella de un salto.
Max estaba encima de mí, con una mirada intensa y concentrada mientras se sumergía en el beso. Sus labios encontraron mi mejilla y mi oreja y mi clavícula, desplazándose hacia abajo por mi piel mientras él tiraba de mi camiseta hacia arriba. Yo iba sin sujetador, y allí estaban mis pechos en medio de la habitación de un chico, pálidos y puntiagudos, y Max mirándomelos con la boca abierta. Y luego tocándomelos. Suavemente al principio y luego cada vez más fuerte, y él sabía tan bien lo que estaba haciendo y a mí me daba tanto gusto que gemí. Cerré los ojos mientras los labios de Max encontraban mi pezón y probablemente en este punto, señor Harris, es donde deberíamos dejarlo por esta noche, porque tengo clase por la mañana y además me estoy poniendo roja como un tomate.
Lo crea o no, la araña sigue ahí, mirando por la ventana del cobertizo hacia la negrura y la luz de las estrellas, y si me pregunta, señor Harris, debe de estar dormida, porque, con todo lo alucinante que es el universo, no creo que nadie pueda pasarse tanto tiempo mirándolo sin aburrirse, a menos que sea Stephen Hawking. Me pregunto si alcanza usted a ver el cielo desde su celda y si piensa alguna vez en las galaxias y en que no somos más que un puntito minúsculo en toda esa infinitud. A veces trato de imaginarme mi casa en su urbanización de las afueras de la ciudad, y luego hago zoom hacia atrás para ver el mundo entero, y luego vuelvo a hacer zoom para atrás y veo el universo entero. Hay soles abrasadores y profundos agujeros negros y meteoritos y me diluyo en el vacío y el daño que he hecho no es más que un destello microscópico entre las potentes explosiones cósmicas.
Hubo una potente explosión cósmica en el coche de mi madre a la vuelta de la fiesta de Max. A saber cómo, me las arreglé para estar en la puerta a las once. Me iba poniendo sobria a toda velocidad, pero no había forma de disimular el olor. Por supuesto que en cuanto a mi madre le llegó un efluvio de alcohol se montó una buena. No me acuerdo de lo que dijo, pero vinieron a ser gritos sobre la decepción y enfado por faltar a su confianza, y se pasó todo el camino hasta casa chillándome mientras a mí estaba empezando a explotarme la cabeza. Mi padre se unió también cuando llegamos a casa, pero cuando me mandaron a la cama escondí la cara en la almohada y sonreí.
El Chico de Ojos Castaños. ¿Quién demonios era?, y ¿dónde se había metido?, y ¿volvería a verlo alguna vez? Y Max. ¿Qué iba a pasar cuando nos viéramos en el instituto?, ¿me iba a besar, más que probablemente detrás del contenedor de reciclaje para que no nos vieran los profesores? Me volví boca arriba y me maravillé de que hubiera dos chicos que pudiesen estar interesados en mí cuando unas cuantas horas antes no había ninguno, y mientras me iba quedando frita me descubrí a mí misma dándole las gracias al abuelo. Había ido a la fiesta sólo por su embolia, señor Harris, y aunque me había metido en un lío y muy probablemente estaba castigada para el resto de mi vida, no podía evitar pensar en ello como en un golpe de suerte.
Se despide,
Zoe