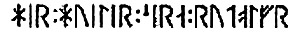
EGIPTO
Año 1360 a. C.
LENTAMENTE se acercó el cáliz que contenía el veneno a los labios.
A los pies del palacio, entre los velos de calor, vislumbraba el Nilo que brillaba y refulgía. En el cielo claro, el sol relumbraba como cobre fundido y, en la lejanía, el polvo del desierto formaba una bóveda grisácea de bruma.
Regueros de sudor le caían por la nuca y la espalda, y la arena se le pegaba a la piel como una obstinada corteza.
A pesar de haber diluido el veneno en miel y vino, la mezcla tenía un olor amargo y desagradable. Le habían permitido elegir cómo morir. Todos estaban reunidos a su alrededor —los visires, los sumos sacerdotes, los funcionarios y los generales— y aguardaban a que vaciara el cáliz. Sólo faltaban el faraón y la reina, pero tampoco iban a acudir.
Una paloma blanca pasó revoloteando ante la ventana y, por un momento, ensombreció el sol. Siguió al pájaro con la mirada antes de llevarse el cáliz a los labios.
PERGAMINO NÓRDICO ANTIGUO
Año 1050
(introducido en el CODEX SNORRI en el año 1240)
Guárdate, lector de las runas secretas. Los tormentos del Duat, del Hel y del Infierno aguardan a quien descifre sin permiso los enigmas de los signos.
Tú, que custodias el secreto con tu honor y tu vida, eres el elegido. Tus asistentes divinos, Osiris, Odín y el Cristo Blanco, siguen tus pasos. ¡Te honramos, Amón!
NORUEGA
Año 1070
EL ANCIANO vikingo tosió y miró por el ventanuco de la fría celda del monasterio que se elevaba en la ladera de la montaña. Un enorme banco de niebla llegaba desde el gran mar, pero él estaba casi ciego y no lo veía. Entre los pedruscos y los racimos de algas de la orilla del mar, las gaviotas chillaban en torno al cuerpo muerto de una foca. Lanzó un esputo y encorvó sus dedos reumáticos en torno a la pluma:
Odín, concédeme valor.
Me tiemblan las manos. Mis dedos curvados me recuerdan a las garras del águila. Tengo las uñas afiladas y resquebrajadas, mi aliento parece el de una criatura con estertores y mi mirada, que en otros tiempos había sido capaz de descubrir un busardo ratonero entre las nubes, o incluso distinguir la bandera que ondeaba en el mástil de una nave más allá del horizonte, permanece atrapada en una niebla eterna. Sólo al pegar la cara al pergamino, consigo adivinar el vago trazo de la tinta. Escucho el roce de la punta de la pluma contra la piel y respiro el olor del tanino. Así se padece la lenta muerte de la vejez.
Brage, concédeme memoria para verter mis recuerdos sobre este blanco pergamino. Han pasado más de cuarenta años desde que mi rey y señor, el hombre al que llaman Óláfr hinn helgi, Olav el Santo, fuera abatido por la espada en Stiklestad. Yo era su escudero y su amigo. Aún lo veo ante mí, irguiéndose sin miedo y firme en la fe, cuando Kalv le asestó el golpe de gracia y su dios lo acogió en su seno.
Para contentar a mi señor, me había dejado bautizar en nombre del Cristo Blanco. Pero durante todos aquellos años, rendí culto en secreto a los dioses de mis antepasados. Nunca osé confesarle a Olav mi traición. En secreto adoraba a Tor y Odín, Balder y Brage, Frøy y Frøya. Mis propios dioses me han apoyado a lo largo de mi vida. ¿Qué hizo el Cristo Blanco por mi rey? ¿Dónde estaba el dios de Olav cuando el rey luchaba en nombre del Señor en Stiklestad? Mis dioses me salvaron la vida y me han permitido vivir tanto tiempo que mi frágil cuerpo ya se está descomponiendo, las vísceras se me pudren y la carne se me desprende de los huesos. Las puertas del Valhalla nunca se abrieron para mí, pero una pregunta me corroe: ¿por qué no me dejaron morir en plena batalla? Cuando Olav y yo éramos mozos y luchábamos como vikingos en reinos lejanos, miré muchas veces a la muerte a los ojos, pero las valkirias nunca fueron a buscarme. Aún saboreo la avidez de la sangre y vuelvo a sentir la fuerza salvaje que se apoderaba de mí cada vez que nos aproximábamos a una costa extraña. Me imaginaba los tesoros que nos aguardaban, el miedo en los ojos del enemigo, la palidez de los pechos y los muslos de las mujeres que mancillábamos. Luchábamos con arrojo, tal y como nos habían enseñado nuestros padres y los padres de nuestros padres. ¿A cuántos matamos? A más de los que se pueden contar con los dedos de mil hombres. En mi interior, aún veo las miradas de aquellos a quienes asesiné al servicio del rey Olav. Capturábamos a hombres y mujeres que vendíamos como siervos, prendíamos fuego a sus casas y arrasábamos sus pueblos. Tal era nuestra costumbre.
Durante los últimos años, Olav sufrió remordimientos. Suplicaba a su dios que lo perdonara. Su dios no respetaba el honor del guerrero, pero si plegaba sus manos y se lo suplicaba, perdonaba en cambio los pecados que lo atormentaban. Aunque sólo si le rendía culto. Hipocresía. Nunca he entendido a este dios de lengua ambigua ni a su hijo divino: por eso sigo ofreciéndole sacrificios a Tor, Odín y Brage, el dios de la poesía de los skald. Me llaman Bård el poeta skald. Ninguno de mis cantos ha sido vertido sobre papel, pero todos siguen vivos en los labios de otros hombres. En el monasterio de piedra donde me cuidan, en el que llevo viviendo más de veinte años, me tratan como a un santo porque estuve cerca de rey Olav y del egipcio Asim. Ahora ambos descansan en la cámara mortuoria oculta de Asim, junto con los tesoros y los rollos de pergamino que sólo Asim podía leer.
Durante veinticinco años serví lealmente al rey: desde que éramos chiquillos hasta que la vida le abandonó bajo el abrasador sol de julio de Stiklestad, allá por Trøndelag. Ahora soy viejo. Me he propuesto dejar escrito el secreto —sobre el mejor pergamino que me ha podido proporcionar el monasterio, con una pluma afilada y buena tinta— acerca de la vida que compartí con mi rey. Antes de morir, quiero contar la historia de una expedición al reino del sol y al templo de los dioses extraños.
El viejo miró de nuevo en dirección al ventanuco. La niebla rodeaba el monasterio y las gaviotas habían callado. Volvió a posar la mirada sobre las palabras que había escrito. Las runas llenaban el blanco pergamino dispuestas en líneas simétricas. Consiguió ponerse en pie y, arrastrando los pies, se acercó al ventanuco. Apoyó los codos sobre el alféizar y se dispuso a contemplar sus recuerdos. El salado aroma del mar llevó sus pensamientos hacia la juventud, cuando se apostaba junto al mástil delantero de la nave vikinga Águila de mar, en compañía del rey Olav, cuya melena ondeaba al viento y su mirada estaba vuelta hacia reinos desconocidos.
TABLA RÚNICA
Iglesia medieval de Urnes
El culto sagrado
de los dignos CUSTODIOS
de Amón Ra
conoce el sonoro
secreto de las runas.
El Vaticano
Año 1128
EL ROSTRO del cardenal obispo Benedictus Secundus relucía débilmente a la luz de los humeantes candiles. Arrojó la pila de pergaminos sobre la mesa e hincó la mirada en el archivista:
—¿Por qué no se me ha mostrado este texto hasta ahora?
—¡Excelencia! El documento copto se encontraba entre otros muchos que requisó el Vaticano hace más de un siglo. Desde entonces han estado en los sótanos y nadie los ha tocado… Bueno, hasta que el prefecto Scannabecchi mandó que se ordenaran y catalogaran. El texto copto es uno de los muchos que han sido traducidos recientemente. No teníamos ni idea del… —El archivista vaciló unos instantes, al tiempo que dejaba vagar la mirada entre el cardenal obispo y el caballero de confianza del Papa, Clemens de’Fieschi, que parecía una sombra apostada en la penumbra. Y al fin prosiguió—: Del carácter del texto.
—¿Quién escribió la traducción copta?
—Un egipcio, excelencia.
—Debería haberlo imaginado.
—Un cierto sumo sacerdote…
—¡Ah!
—… llamado Asim.
—¿Dónde se encuentra el texto original?
—El documento en papiro, por lo que sabemos, se encuentra en… Noruega.
La mirada del cardenal obispo vaciló desconcertada.
—Noruega —repitió el archivista—. El país de la nieve. Allá en el Norte.
—Noruega. —El cardenal obispo tuvo que hacer un esfuerzo por contenerse. A continuación preguntó—: ¿Cómo ha acabado una colección de textos sagrados en manos de esos… bárbaros?
—No lo sabemos —susurró el archivista.
—Supongo que es innecesario recalcar la suprema importancia que tiene que el Vaticano se haga con el original.
El cardenal obispo se volvió hacia Clemens de’Fieschi y exclamó:
—¡Quiero que emprendáis viaje para buscar el original! Que vayáis a esa… tierra. Noruega.
Clemens de’Fieschi salió de las sombras exhalando un ligero suspiro.
—Excelencia —objetó el archivista al tiempo que revolvía la pila de pergaminos hasta encontrar lo que buscaba—, el egipcio Asim sólo proporciona la ubicación aproximada…
—¡Encontradlo! —le espetó el cardenal obispo, aún con la mirada fija en De’Fieschi—. Y traedlo de vuelta.
—¡Excelencia! —dijo De’Fieschi asintiendo con la cabeza. Las llamas del candil vacilaron con el ondear de su capa. Oyeron alejarse sus pasos y luego un portazo.
—¡De’Fieschi tiene que encontrar el original! —exclamó el cardenal obispo, más para sí mismo que para que el archivista lo oyera—. Si este manuscrito cayera en las manos equivocadas…
—No tiene que suceder.
—¡Ni una palabra! ¡A nadie!
El cardenal obispo dejó vagar la mirada por los estantes del archivo que se combaban bajo el peso de pergaminos, manuscritos, documentos, cartas y mapas, y se superponían desde el suelo hasta el techo. Plegó las manos y, con las palabras: «Mi señor Dios, ayúdanos a encontrar el texto de papiro», abandonó al archivista al miedo y al humo de los candiles.
TEXTO DE UN SEPULCRO
Monasterio de Lyse
Año 1146
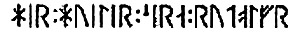
hir:huilir:sira:rutolfer
(Aquí descansa el clérigo Rudolf)
Del Codex Snorri
Año 1240
Honorable custodio
que descifras los enigmas de los signos
sólo tú encontrarás la piedra rúnica
en el último sepulcro del pentagrama
donde descansa el obispo Rudolf
Islandia
Año 1241
LA NOCHE que fueron a matarlo, permaneció un buen rato en el patio mirando las estrellas. Sentía un dolor, una premonición. Al sentir la corriente del Norte se estremeció. Se había pasado más de una hora en las aguas termales de la poza, y finalmente se había secado y vestido. Sobre el tejado de la casa veía la luna que relucía en el vapor del agua de la poza; el vacilante reflejo recordaba vagamente a la aurora boreal. Se rascó sus grises barbas y le pegó a la hierba seca una patada con la bota. Aborrecía aquellos estremecimientos del alma: le quedaba tanto por hacer… Los años no le pesaban, en absoluto; era ágil y rápido como un cordero. Bueno, casi. Una estrella fugaz cruzó el firmamento. ¿Sería una señal? Inspiró profundamente y mantuvo el frío dentro. En algún lugar del patio ladró un perro y, en la cuadra, relinchó un caballo.
Luego volvió a hacerse el silencio en el mundo.
«Bueno —murmuró para sus adentros—, bueno, bueno».
Entró y subió por las escaleras. El séptimo escalón crujía. Una vez dentro de su cuarto, se sentó pesadamente en la cama, sobre las pieles que la criada había sacudido y doblado. Y así se durmió, con la ropa puesta y la cabeza apoyada contra los vastos troncos de los que estaba hecha la pared.
Relinchos de caballos.
Gritos.
Una verja de madera que cede; hecha añicos.
Alguien brama un nombre, su nombre.
Los sonidos se entretejían con sus sueños, le vibraban los párpados y, de pronto, se despertó. Se levantó bruscamente y tuvo que agarrarse al poste de la cama para no perder el equilibrio. Desde el exterior llegaba el jaleo y el intenso ladrido de los perros. Miró hacia afuera por un ventanuco y vio que el patio estaba lleno de hombres armados. En medio de todos ellos, a la luz de las antorchas, reconoció a Gissur. Se quedó petrificado. ¡Gissur! Había cometido la imprudencia de casar a su hija Ingibjørg con aquel bastardo. ¿Era aquella la premonición que lo había estado atormentando? Gissur y él eran enemigos acérrimos, pero ¿esto? Aunque no se podía esperar otra cosa de un miserable que se había puesto al servicio del rey noruego.
El corazón le latía con fuerza, pero no quería reconocer que el miedo se había apoderado de él. «La muerte no puede llegar en una noche así —pensó—, en una noche tan apacible y despejada».
Abrió el baúl que había junto a la pared y enterró las manos entre las lanosas prendas de ropa hasta que sus dedos encontraron el mecanismo de cierre de la caja secreta. La cerradura se abrió. Sus manos se cerraron entonces en torno a los pergaminos enrollados. ¡Nunca debían caer en manos de Gissur y el rey noruego! Se metió el pergamino bajo el jersey, bajó sigilosamente las angostas escaleras y se escabulló por el sendero. Al abrigo de la oscuridad, se deslizó a lo largo de la casa y entró en la del padre Arnbjørn.
El cura estaba sentado en la cama, tapado con la piel de oveja hasta la barbilla. Suspiró aliviado cuando reconoció al patriarca.
—¿Quién…?
—¡Gissur y sus hombres!
—¡Gissur! —El cura se santiguó y, tras salir vacilante de la cama, exclamó—: ¡Tienes que esconderte! ¡Ya sé dónde! El pasillo del sótano. Allí, en la alacena.
—¡Antes debes prometerme que me ayudarás!
Las palabras tuvieron una extraña resonancia. Sonaban tranquilas, atractivas, sin miedo. Sacó el rollo de los pergaminos.
—¡Arnbjørn, escucha mis palabras!
La boca de Arnbjørn estaba medio abierta y en su respiración resonaba el eco de los latidos de su corazón.
—Te escucho.
Le tendió los pergaminos. Por un momento ambos sostuvieron el rollo de piel.
—Si al salir el sol no sigo con vida, Arnbjørn, es que tienes una misión. Una misión más importante que cualquier otra cosa en la vida.
El sacerdote asintió en silencio.
—Tienes que llevarle estos pergaminos a Thordur kakali a escondidas. —Clavó la mirada en el cura y añadió—: Y nunca debes decir una sola palabra sobre esto. ¡Nunca! ¡Ni una sola palabra! ¡A nadie! ¿Me oyes?
—¿Qué he de decirle a Thordur?
—Él comprenderá.
Thordur era el siguiente custodio en Islandia. Si había en esa tierra alguien en quien Snorre confiara, ese era Thordur kakali, el hijo de su hermano.
Y entonces soltó el pergamino.
—¡Protégelo con tu vida! Aunque te amenacen con sacarte los ojos, no debes darles los pergaminos ni revelar dónde los tienes. —El cura tomó aire y retrocedió un paso—. ¡Ni siquiera decir que los conoces! ¿Puedes prometerme eso, Arnbjørn, en nombre de Dios?
El cura vaciló unos breves instantes, sin duda el tiempo que le llevó considerar la posibilidad de que le sacaran los ojos, y respondió:
—¡Por supuesto!
—Confío en ti, amigo mío. ¡La paz sea contigo, padre Arnbjørn!
Con esas palabras dejó al cura y se adentró corriendo en la noche. La oscuridad le helaba la piel. Oía el vocerío de los hombres de Gissur que registraban el patio, las coces y el relinchar de los caballos, el ladrido de los perros y los chillidos indignados de la gente de la granja que protestaba por el comportamiento de la cuadrilla. La trampilla que conducía a uno de los pasadizos estaba detrás de un cobertizo de herramientas. La abrió y avanzó corriendo en la más absoluta oscuridad mientras palpaba con las manos las estrechas paredes de piedra. Al cabo de unos diez o doce metros se estampó contra una pared de madera. «¡Demonios!». Sacó un manojo de llaves, abrió la puerta y entró en una habitación. El aire olía a trigo, moho y aguamiel fermentada. Se escondió entre unas tinajas de trigo dispuestas a lo largo de la pared. «No se van a rendir hasta que me encuentren», pensó.
Cuando lo hallaron, prorrumpieron en gritos y vítores, apartaron las tinajas a patadas y lo sacaron a rastras de su escondrijo. A la luz de las antorchas pudo ver que eran cinco hombres. Reconoció a Arni beiskr —Arni el amargo— y a Simon knute —Simon nudo—. Gissur, sin embargo, no estaba entre ellos. El muy miserable.
A sus espaldas, en la oscuridad del túnel, reconoció al padre Arnbjørn.
—Mi señor —gritó el cura presa del pánico—, han prometido clemencia.
—Está bien —dijo en un susurro que el cura apenas lo oyó.
—¡Calla, cura! —gritó Simon knute.
—¡Gissur ha prometido perdonarte la vida! —insistió Arnbjørn—. Ha dicho que no podría haber reconciliación si no te veía…
Su voz se fue apagando en cuanto comprendió que le habían engañado para que traicionara a su patriarca.
Uno de los hombres se echó a reír.
—¿Dónde están los pergaminos? —gritó Simon knute.
—¿Dónde los has escondido? —bramó Arni beiskr.
¿Qué pensaban de él?
Simon knute arrimó la cara a la suya.
—¡Sabes que acabaremos encontrándolos, viejo! ¡Aunque tengamos que desmontar la granja tronco a tronco!
Así continuaron, hasta que perdieron la paciencia.
—¡Vas a tener que usar el hacha! —le dijo Simon knute a Arni beiskr.
Los guerreros lo miraron.
—¡Habla! —gritó Arni beiskr.
No sentía más que una profunda calma, la certeza de que su vida había acabado, y de que había sido una vida rica y dramática, no podía negarlo, una vida no muy distinta a la que había descrito en sus sagas.
—El hacha no se usará —dijo con voz firme. Eigi skal höggva.
—¡El hacha! —repitió Simon knute.
No tenía miedo, pero quería morir con honor. No quería abandonar la vida con el rostro desfigurado por los cortes del hacha y la espada. Un hachazo de gracia en el corazón habría sido más honroso.
—El hacha no se usará —repitió con autoridad, mirando a sus asesinos a los ojos.
Arni beiskr fue el primero en atacar. Alcanzó una arteria y la sangre salió a borbotones. «Aún me queda savia», pensó, y se derrumbó. Se abalanzaron sobre él. En el túnel resonaba el gimoteo del padre Arnbjørn. «Ojalá mantenga su promesa y le lleve los pergaminos a Thordur kakali», pensó.
Y así, rodeado de enemigos y bañado en su propia sangre, Snorre Sturlason vio cómo se extinguía su vida.
PIEDRA RÚNICA
Palacio Miércoles
Año 1503
Tord talló estas runas lejos del reino de los antepasados a través de mares revueltos y montañas desconocidas. Por bosques y sobre lagunas hemos traído el objeto sagrado que nacimos para custodiar.
El Vaticano
Año 1503
EL PAPA Julio II miraba atónito al recién nombrado cardenal obispo, Giuliano Castagna.
—Haz el favor de repetirlo —dijo el Papa—, ¿dónde se encuentra el manuscrito?
—Divino padre, sé que parece completamente increíble… Pero el mensajero de la reina Isabel nos ha entregado la carta esta mañana. Como puede ver por el sello, es auténtica.
El Papa cogió el papiro enrollado con el sello roto, lo leyó negando con la cabeza y, al acabar, se lo devolvió al cardenal obispo.
—¿Y se trata de los pergaminos originales de Los textos sagrados de los que nosotros tenemos una traducción copta?
El cardenal obispo Castagna asintió.
—¿El mismo papiro que tu predecesor Secundus intentó rastrear hace casi cuatrocientos años? —preguntó el Papa.
—Inconcebible, pero cierto.
—¿Y cómo fueron los textos a parar allí?
—Esa historia —dijo el cardenal obispo—, también es increíble.
El Papa alzó la mirada hacia el cielo estrellado de la cúpula de la Capilla Sixtina.
—Realmente vamos a tener que hacer algo con este techo —murmuró y, tras arrastrar la mirada hacia el cardenal obispo, añadió—: si esto saliera a la luz, ¡sería una catástrofe! Para la Iglesia, para el Vaticano y para el mundo.
—Me atrevería a sugerir una solución osada.