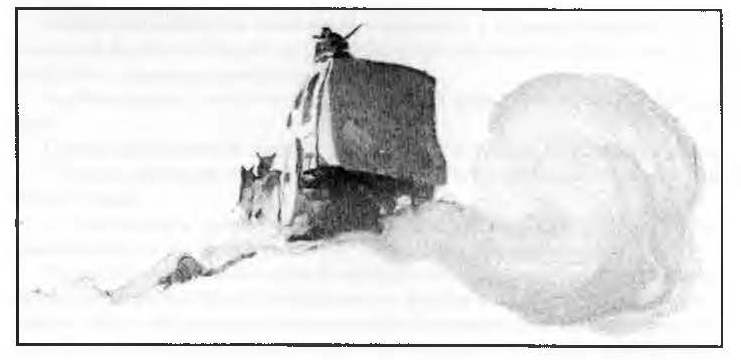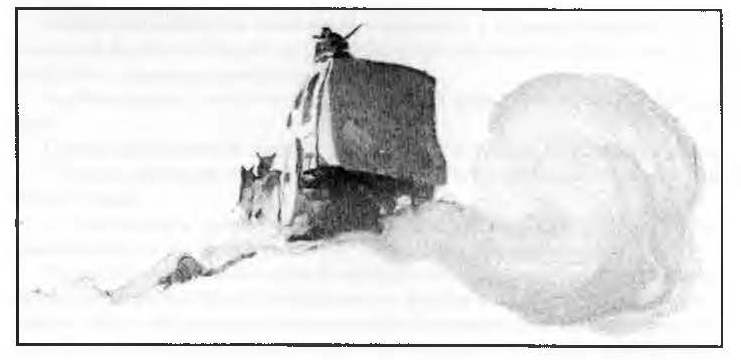
Cinco hombres cabalgaban por el serpenteante camino que conducía a San León; uno de los jinetes, con voz ronca y monótona, canturreaba:
«Al alborear la aurora de un día de mayo
Brady llegó en el tren de la mañana.
Brady llegó con el Lucero del Alba.
¡Y le disparó al señor Duncan detrás de la barra!»
—¡Basta! ¡Cállate de una vez! —fue el más joven de los jinetes quien protestó así. Un muchacho flaco con el pelo como la estopa, un toque de palidez bajo su tez bronceada y brasas ardiendo en sus ojos rebeldes.
El hombre más grande y corpulento de los cinco sonrió ampliamente.
—Bucky está nervioso —burlóse con malicia—. No quieres convertirte en un vulgar forajido como nosotros, ¿no es así, Bucky?
El más joven clavó en él una mirada fulminante.
—¡Que se te llene el gaznate de llagas por lo que has dicho, Jim! —gruñó.
—Te revuelves como un gato montés —respondió tranquilamente Jim el grande—. Pensé que no seríamos capaces de ponerte sobre tu caballo asilvestrado para dirigirnos a San León sin golpearte antes en la cabeza. La única ocasión en que se hace patente tu sangre Laramie, Bucky, es cuando manejas esos endiablados puños tuyos.
—Ahora no es ningún honor ser un Laramie —estalló Bucky—. Tú, Luke, Tom y Hank estáis arrastrado nuestro apellido por el barro. Durante los últimos tres años os habéis vuelto peores que una manada de lobos hambrientos: robando ganado vacuno y caballos; asaltando a ciudadanos honrados e inocentes; ¿y por qué, si toda la región está al borde de la ruina? Y ahora os dirigís a San León para asestarles el golpe final: asaltar el Banco Ganadero, cuando sabéis bien que los préstamos que los rancheros reciben de ese banco es todo lo que les mantiene en pie. El viejo Brown, su director, se estruja hasta la médula para ayudar a esa buena gente.
Tragó saliva y se esforzó en contener las lágrimas que traicionaban su extrema juventud. Sus hermanos sonrieron con indulgencia.
—Es la última vez —les aseguró con amargura—. ¡Nunca más os acompañaré en otra de vuestras incursiones!
—Esta será también la última vez para todos nosotros —dijo Jim el grande llevándose a la boca un pedazo de tabaco para mascar—. Nos retiraremos después de haber terminado este «trabajo». Viviremos en México como hombres honrados.
—Eso será si no nos captura la patrulla ciudadana y nos ahorcan a todos —repuso Bucky con indignación.
—Esa no es una posibilidad —la pachorra de Jim el grande no se inmutó ante el comentario del joven—. Nadie más que nosotros conoce el camino que une los pozos secretos de agua a través del desierto. ¿Quién se atrevería a seguirnos allí? Una vez fuera de la ciudad nos dirigiremos al sur, hacia la frontera, ¡y ni el diablo en persona podrá echarnos el guante!
—Me pregunto si no tropezará alguien alguna vez con nuestro escondite secreto en las montañas de Los Diablos —reflexionó Hank.
—Lo dudo. Está demasiado bien oculto. Al igual que la ruta del desierto, nadie salvo nosotros conoce los senderos que serpentean entre las montañas. Esos caminos nos servirán bien. ¡Recuerda todos los bueyes y caballos que hemos ocultado allí, y los que hemos conducido a través de las montañas hasta México! ¡Cuántas veces nos habremos reído ahí arriba hasta reventar, mientras la patrulla ciudadana nos perseguía describiendo en vano círculos alrededor!
Bucky murmuró algo entre dientes; no guardaba buen recuerdo de esa recóndita cueva entre las estériles cumbres de Los Diablos. Tres años antes, había seguido a regañadientes a sus hermanos hasta ella desde el pequeño rancho en las colinas donde el viejo Laramie y su esposa habían consagrado inútilmente sus vidas al trabajo honrado. La vieja vida, cuando sus padres vivían y mantenían a raya a su salvaje descendencia, había sido dura y monótona, pero carecía de la amargura que experimentó cocinando y cuidando el hogar de sus hermanos en ese escondido antro desde el que habían asolado la región. Cuatro hombres buenos se habían vuelto malos… sumamente malos.
San León yacía como un animal indolente dormitando bajo el calor del desierto, mientras los cinco hermanos cabalgaban hasta las puertas del Banco Ganadero. Nadie pareció advertir su aparición; el saloon La Veta Roja, el lugar de encuentro favorito del elemento masculino de San León, estaba situado en el extremo opuesto de la ciudad y quedaba fuera de la vista tras la ligera curva de la calle principal.
No fue pronunciada palabra alguna. No era necesario: cada uno de los hombres conocía su parte de antemano. Los tres Laramies mayores se escurrieron ágilmente de sus sillas de montar, tirando sus riendas a Bucky y a Luke, el segundo más joven. Se introdujeron en el banco acompañados por el suave tintineo de sus espuelas y el crujido de la piel, cerrando la puerta tras de ellos.
El rostro de Luke permaneció impasible como una máscara mientras sujetaba tranquilamente un cigarrillo, sus ojos empero, brillaban entre los párpados entornados. Por el contrario Bucky sudaba y temblaba, retorciéndose nerviosamente en su silla de montar. Por algún raro giro del destino, solo uno de los cachorros Laramies había heredado toda la honestidad que sus padres acertaron a transmitir. Había mantenido sus manos limpias hasta aquel momento. Ahora, a pesar de sí mismo, se veía marcado con el fatídico estigma familiar.
Se sacudió convulsivamente cuando un arma de fuego tronó en el interior del banco; como si del eco del anterior se tratara, llegó hasta sus oídos el sonido de otra detonación.
Luke sostenía su Colt con una mano y mantenía un pie fuera del estribo; al fin los tacones de seis botas repiquetearon sobre el entarimado, y las puertas del banco se abrieron como en una explosión para vomitar a los tres forajidos a la carrera. Sujetaban abultadas sacas de lona y la manga de Hank estaba teñida de rojo.
—¡Laramies, cabalgad como diablos! —gruñó Jim el grande espoleando a su bayo ruano—. Ese viejo loco de Brown disparó sobre Hank. ¡Maldito bastardo! Lo he dejado tieso como la mojama para los restos.
E igual que demonios cabalgaron, directos calle abajo hacia el desierto, aullando y disparando al aire a su paso. Pasaron como relámpagos frente a las casas mientras sus ocupantes contemplaban la escena estupefactos; dejaron atrás almacenes donde torpes tenderos de rostros coriáceos manejaban rutilantes armas de fuego. Se escabulleron entre la lluvia de plomo que inútilmente vertía una multitud excitada y desconcertada frente a La Veta Roja, y se lanzaron al galope en dirección al desierto que se extendía al sur de San León.
Mas no era exactamente el desierto su inmediato destino; pues cuando doblaron la última curva de la sinuosa calle y llegaron frente a la última casa del pueblo, se toparon con la barbada figura de Pop Anders, veterano sheriff del Condado de San León. La nudosa mano diestra del viejo defensor de la ley, descansaba sobre el antiguo Colt de acción simple que colgaba sobre el muslo; su siniestra se alzaba en un aparentemente inútil gesto para que se detuvieran.
Jim el grande maldijo, tironeó de las riendas y el gran ruano patinó hasta detenerse.
—¡Apártese de nuestro camino, Pop! —rugió Jim—. No deseamos hacerle daño a usted.
Los ojos del viejo soldado brillaban con justa ira.
—Robando el banco esta vez, ¿eh? —dijo con furia fría y contenida, con la vista fija en las sacas de lona—. Y probablemente después de haber derramado algo de sangre, ¿no es así? Gracias a Dios que Frank Laramie murió antes de poder saber qué clase de alimañas tenía por hijos. No contentos con robar nuestro ganado hasta dejarnos prácticamente en la ruina, teníais que asaltar nuestro banco y dejarnos sin el poco dinero que nos queda para comenzar de nuevo. ¿Por qué, maldita escoria humana? —gritó el viejo, perdiendo el control de repente—. ¿No hay nada por despreciable y ruin que sea de lo que no seáis capaces?
Detrás de ellos empezóse a oír el ruido de pies a la carrera y el golpeteo de las armas. Los airados parroquianos de La Veta Roja se estaban acercando.
—¡Maldito viejo! ¡Ya nos ha hecho perder demasiado tiempo! —rugió Luke, espoleando su caballo, encabritándolo y haciéndolo relinchar frente a la indómita figura—. Apártese de nuestro camino, o…
El viejo Colt de simple acción apareció en la nudosa mano del sheriff. Dos tiros rugieron al unísono y el sombrero de Luke salió disparado de su cabeza. Pero Pop Anders cayó de bruces sobre el polvo con un balazo en el corazón, y la banda de los Laramies partió al galope hacia el desierto levantando una polvareda que cegó a sus descorazonados perseguidores, que habían montado a toda prisa.
Solo el joven Buck Laramie osó mirar hacia atrás, para ver cómo se abría la puerta de la última casa y salía de ella corriendo una muchachita con coletas hacia la figura inmóvil tendida en la calle. Era Judy, la hija del sheriff. Ella y Buck habían asistido a la misma escuela cuando eran niños, antes de que los Laramies se retiraran a su santuario de buitres en Los Diablos. Buck siempre había sido su campeón. Ahora caía ella de hinojos sobre el polvo junto al cadáver de su padre, buscando frenéticamente una chispa de vida donde no podía haber ya ninguna.
Una ardiente bruma carmesí flotaba ante los ojos de Buck Laramie cuando volvió su rostro lívido hacia sus hermanos.
—¡Demonios! —protestó Luke inquieto—. Yo no pretendía darle matarile, en serio. El viejo zorro nos habría colgado a los cinco de haber tenido la oportunidad; pero, de todas formas, yo no tenía la intención de matarlo.
Algo se quebró en el cerebro de Bucky.
—¡Tú no tenías la intención de matarlo! —gritó—. No, ¡pero lo hiciste! Él estaba en lo cierto cuando dijo que no sois más que un hatajo de alimañas ¡No hay nada demasiado sucio para vosotros! —Blandió amenazadoramente un puño cerrado en el paroxismo de su ofuscamiento—. ¡Escoria inmunda! —sollozó—. Cuando crezca volveré aquí, restituiré uno a uno cada dólar que hayáis robado y desagraviaré cada vida que hayáis segado. ¡Lo haré tanto si esta buena gente me ayuda a ello o si me cuelgan por intentarlo!
Sus hermanos no respondieron. No lo miraron siquiera. Jim el grande tarareaba rotunda y distraídamente:
«Unos dicen que le disparó con un treinta y ocho,
otros que lo hizo con un cuarenta y uno;
pero yo os digo que le disparó con un cuarenta y cuatro.
Porque lo vi cuando yacía en el suelo del bar».
Bucky se calmó, se hundió en su silla y se condujo tristemente. San León y su antigua vida iban quedando atrás. En algún lugar detrás del nebuloso horizonte, más allá del ardiente desierto que se extiende hasta la frontera mexicana, le aguardaba su inmediato destino. Y su destino aparecía inextricablemente entrelazado al de sus hermanos. Él’también era un forajido y debía permanecer con el clan hasta el final de su último viaje.
***
Algún ángel de la guarda debió incitar a Buck Laramie a inclinarse hacia delante para acariciar la cabeza de su agotado alazán, porque en ese mismo instante una bala atravesó el ala de su sombrero en lugar de su cabeza.
Llegó como un acontecimiento inesperado, pero su reacción fue instantánea. Saltó de su caballo y se lanzó hacia la protección de una colina de arena movediza; un segundo proyectil levantó una nube de polvo en sus talones. Pronto quedó a cubierto, observando en torno con recelo y Colt en mano.
La copa de un sombrero blanco asomó por encima de un banco de arena, a unas doscientas yardas delante de él. Laramie disparó rápida y repetidamente en su dirección, aunque era consciente, mientras apretaba el gatillo, de que la distancia era excesiva y el objetivo demasiado pequeño para su preciso revólver de seis tiros. Sin embargo, la punta del sombrero desapareció.
—No corras riesgos, Buck —dijo Laramie para sí—. Y ahora, ¿quién demonios será ese tipo? Aquí estoy yo a solo una hora a caballo de San León y ya está la gente tendiéndome emboscadas. Mal presagio para la tarea que tengo entre manos. ¿Puede tratarse de alguien que me conoce, después de tantos años?
No creía posible que nadie pudiera reconocer al larguirucho y bisoño muchacho de hacía seis años, en el hombre broncíneo y endurecido que volvía a San León para cumplir la promesa que había hecho mientras cabalgaba con su clan hacia el sur, con dos hombres muertos y un banco desvalijado a sus espaldas.
El sol caía como el plomo derretido y la arena bajo el cuerpo de Laramie parecía un brasero. Su cantimplora colgaba de la silla y su caballo quedaba lejos de su mano, echado bajo unos matorrales de mezquite. Otro francotirador podría rematar el trabajo desde un punto en que su rifle estuviera fuera del alcance del revólver de Laramie… o podría disparar sobre el caballo, condenando a Buck a marchar a pie por el desierto.
En el mismo instante en el que el siguiente disparo de su atacante silbaba junto a su refugio, Buck se lanzó acuclillado a la carrera hasta el montículo arenoso más cercano, situado a la derecha y ligeramente adelantado respecto a su posición original. Quería enfrentarse cara a cara con su desconocido enemigo.
Serpenteó de matorral en matorral y avanzó en cortas carreras entre estrechas franjas de campo abierto aprovechando cada roca, cada cactus y cada duna, con el plomo silbando ávido de su carne durante todo el trayecto.
El tirador oculto había adivinado su propósito y, obviamente, no tenía ningún deseo de entablar un duelo a corta distancia. Permaneció escupiendo plomazos cada vez que Laramie mostraba una pulgada de piel, tela o cuero, y Buck contaba los disparos. Estaba ya a tiro de pistola de la barra de arena cuando supuso que el rifle del tipo estaba vacío.
Poniéndose temerariamente en pie cargó directamente contra su emboscado enemigo, mientras su Colt al rojo vivo no paraba de rugir. Había contabilizado mal las detonaciones del rifle, pues un proyectil atravesó una holgura de la tela de su camisa. Pero entonces el Winchester enmudeció, y Laramie castigó la cresta de la duna con una andanada de plomo de modo que el tirador, naturalmente, no se atrevió a mostrarse lo suficiente como para alinearse con la mira de su pistola.
Pero es importante contabilizar cuidadosamente las detonaciones de un revólver y, cuando disparó su última bala, Laramie se ocultó tras una elevación del terreno y comenzó desesperadamente a introducir cartuchos en su vacío tambor: no había logrado alcanzar la barra de arena en el primer intento, pero a la siguiente oportunidad lo conseguiría… a menos que el plomo caliente lo dejara muerto en el camino. El tamborileo de unos cascos llegó de repente a sus oídos y, mirando por encima de su refugio, vio un vistoso caballo pinto más allá del límite de la arena galopando en dirección a San León.
Su jinete llevaba un sombrero blanco.
—¡Maldita sea! —Laramie colocó el cilindro en su lugar y disparó una bala al jinete que se alejaba rápidamente. Pero no repitió el tiro. Fuera quien fuese su enemigo, ya estaba más allá de su alcance.
—Supongo que el enfrentamiento se había vuelto demasiado cercano para él —rumió Buck mientras se volvía en busca de su caballo—. ¡Demonios!, tal vez no deseaba que le echaran la vista encima. ¿Pero por qué? Nadie por estos lares sería tan tímido a la hora de disparar sobre un Laramie, si lo reconocía como tal. Pero ¿quién puede saber que yo soy un Laramie?
Se aupó a la silla e, indolentemente, dio una palmada a sus alforjas; el débil tintineo resultante lo alivió. Aquellas bolsas estaban cargadas con cincuenta mil dólares en águilas de oro, y cada centavo estaba destinado al pueblo de San León.
—Esto ayudará a saldar la deuda que hemos contraído los Laramies por todo el dinero que robaron mis hermanos —confió al indiferente alazán—. Mas cómo restituiré las vidas que segaron es algo que aún debo averiguar… De algo sí estoy seguro: ¡no fracasaré!
Aquel oro representaba todo lo que había acumulado por la venta del ganado y las propiedades de los Laramies en México: propiedades adquiridas con dinero robado de San León. Le pertenecían por derecho de herencia, pues él era el único superviviente de la familia. Jim el grande, Tom, Hank y Luke… todos habían encontrado el final de sus torcidos caminos en ese país sin ley al sur de la Frontera. Murieron en la misma posición en la que vivieron: frente a sus asesinos y con pistolas humeantes en sus manos. Se habían esforzado por vivir honradamente en México, pero la sangre corrompida y salvaje latía aún fuertemente en sus venas. El destino había repartido sus cartas y Buck lo contemplaba todo como una pizarra borrada, como un expediente cerrado… a excepción del destino de Luke.
Ese recuerdo seguía inquietándole vagamente, mientras se aproximaba a San León para reparar los agravios hechos por sus descarriados hermanos.
—Los testigos dijeron que fue Luke quien empezó —murmuró—. Pero no era propio de él mezclarse en una vulgar pelea de cantina. Es extraño que el tipo que lo mató se largara tan rápido tratándose, supuestamente, de una pelea justa.
Apartó de sí el viejo dilema y revisó el reciente ataque que había sufrido.
—Si el francotirador sabía que soy un Laramie podría tratarse de cualquiera. Pero ¿cómo podía saberlo? ¡Joel Waters no me traicionaría nunca!
No, él no hablaría jamás, y el viejo Waters, amigo del padre de Laramie desde tiempo inmemorial y propietario del rancho Boxed W, era el único hombre que sabía que Buck Laramie regresaba a San León.
—San León al fin, ruano mío —murmuró mientras coronaba la última colina de arena del desierto que se extendía hasta los límites de la ciudad—. La última vez que lo vi fue en circunstancias más… ¡pero qué diablos!
Se sobresaltó y se puso rígido cuando una ráfaga de disparos atronó sus oídos. «¿Una refriega en San León?» Espoleó a su cansado caballo pendiente abajo. Solo dos minutos más tarde la historia se repetiría…
Mientras Buck Laramie cabalgaba camino de San León, una imagen captó su atención y lo retrotrajo a un día concreto de hacía seis años. Pues galopando calle abajo se lanzaban seis jinetes, gritando y disparando al aire como salvajes. En cabeza marchaba uno que, con su enorme corpachón y sus ademanes desgarbados, bien podría haber sido Jim Laramie el grande, vuelto de nuevo a la vida. Detrás de ellos los parroquianos de La Veta Roja, despertados a la fuerza de su modorra, disparaban tan ferozmente y con tan poca efectividad como aquel otro día en que el plomo caliente barrió San León. No había más que un hombre obstaculizando el camino de los bandidos: un hombre que permanecía inmóvil, con las piernas separadas y las armas en la mano, en el tramo de carretera inmediatamente anterior a la última casa de San León. Solo; como lo estuviera el viejo Pop Anders aquel día… y había algo en ese hombre que a Laramie le recordaba al anciano sheriff, aunque pareciera muchísimo más joven. En una ráfaga de lucidez Laramie lo reconoció: era Bob Anders, hijo de la víctima de Luke. Él también lucía una estrella de plata en el pecho.
Mas en esta ocasión Laramie no permanecería impasible viendo cómo un sheriff era vilmente asesinado. Con la rapidez nacida de seis duros años detrás de la frontera, se decidió y actuó en consecuencia. La gravilla salió despedida cuando su alazán se encabritó, afirmándose sobre las patas traseras y echando atrás la cabeza; y en un solo movimiento Laramie estaba fuera de la silla y de pie junto al sheriff, con las piernas flexionadas y su revólver de seis tiros amartillado y listo para hablar. Esta vez dos hombres, y no uno solo, se enfrentarían al peligro.
Laramie vio, mientras se precipitaban hacia ellos, que los rostros de los jinetes estaban cubiertos con máscaras y que el odio los apuñalaba a través de ellas. Ningún Laramie había ocultado nunca su cara. Su Colt vibraba con cada detonación. Junto a él, las armas del joven sheriff no paraban de escupir fuego y plomo.
El compacto grupo de forajidos se dividió a resultas de aquel tiroteo. Uno de ellos, que llevaba una faja mexicana en lugar de cinturón, quedó inclinado en su silla aferrándose desesperadamente al cuerno de la misma. Otro, cuyo brazo derecho colgaba fracturado, luchaba contra su bestia enloquecida por el dolor tras encajar una bala destinada a su jinete.
El hombre corpulento que había encabezado la carga agarró al tipo de la faja mejicana, que ya empezaba a escurrirse blandamente de la silla, y lo atrajo hasta acomodarlo en su propia montura; a continuación huyó a través de la carretera zambulléndose al galope en un pedregoso lecho seco. Los demás lo siguieron. El hombre con el brazo roto abandonó su montura enloquecida y agarró las riendas del caballo sin jinete. Bestias y hombres saltaron por encima del borde del lecho y quedaron ocultos a la vista envueltos en una espesa nube de polvo.
Anders gritó y empezó a cruzar la calle a la carrera, pero Laramie lo detuvo echándolo hacia atrás.
—¡Van embozados! —gruñó él, enviando a su alazán al galope a un lugar seguro con una palmada en la grupa—. ¡Tenemos que ponernos a cubierto, pronto!
El buen juicio del sheriff se sobrepuso entonces a su excitación, dio media vuelta y se lanzó hacia su casa gritando:
—¡Sígueme, forastero!
Las balas silbaron tras ellos desde el barranco cuando los forajidos tomaron posiciones allí. La puerta se abrió hacia dentro antes de que la mano extendida de Anders la tocara, y este atravesó el umbral a grandes zancadas sin cuidado alguno. El plomo golpeó las jambas y las astillas volaron cuando Laramie entró agachado tras el de la estrella; tropezó luego con algo blando y cálido que jadeaba y cayó al suelo por el impacto. Mirando fijamente hacia abajo, Buck se encontró cara a cara con la primorosa visión de una belleza femenina que le cortó el aliento, incluso en aquellas difíciles circunstancias. Con un grito de asombro se inclinó y levantó a la muchacha que estaba frente a él. La recorrió con mirada escrutadora desde la rubia cabellera alborotada a los pantalones de pana y las botas de montar de tacón alto. Ella parecía demasiado desconcertada para poder hablar.
—Lo siento… señorita —tartamudeó Laramie—. Espero no haberla hecho daño. Yo estaba… bueno, iba a… —la rotura violenta de un cristal de la ventana y el zumbido de un proyectil interrumpieron sus trémulas disculpas. Apartó a la muchacha del área de la ventana y, al instante siguiente, se acuclilló junto a la misma para lanzar su plomo allí donde una nube de humo denunciaba la presencia de un tirador.
Anders terminó de bloquear la puerta y retiró un Winchester de un armero clavado a la pared.
—¡Judy, escóndete en el cuarto trasero! —ordenó, apostándose de hinojos junto a la ventana al otro lado de la puerta—. Socio, no te conozco… —subrayaba sus observaciones con rápidos disparos— pero te estoy muy agradecido.
—Hilton es mi nombre —murmuró Laramie, apuntando a la lejanía con la mira del cañón de su revólver—. Pero mis amigos me llaman Buck… ¡Maldita sea su sangre!
Su bala había mordido el polvo sin causar daños en la cresta del barranco, y su arma estaba vacía. Mientras buscaba los cartuchos, un Winchester fue colocado en sus manos y, sorprendido, volvió la cabeza para contemplar de lleno el rostro perturbadoramente hermoso de Judy Anders. Ella no había obedecido la orden de su hermano, sino que había tomado un rifle cargado del armero y se lo había llevado a Laramie, cruzando a gatas la estancia para mantenerse por debajo de la línea de fuego. Buck casi se olvidó de los hombres al otro lado del camino, mientras miraba los profundos ojos claros que ahora brillaban emocionados. Con vertiginosa fascinación admiró la flor de durazno de sus mejillas y sus labios rojos y carnosos.
—¡Gra… gracias, señorita! —balbuceó—. Esta locomotora es justo lo que necesitaba. Y disculpe mi lenguaje. Yo no sabía que aún estuviera en la sala…
Se agachó automáticamente cuando una bala traspasó el umbral, desgarrando la madera y lanzando esquirlas como una sierra circular. Apoyando su Winchester en el alféizar de la ventana se puso a trabajar. Pero su mente estaba todavía aturdida, y recordó una patética e inmóvil figura tendida en el polvo de esa misma carretera, y una niña con coletas arrodillada junto a ella. Aquella muchacha ya no era una niña, sino una hermosa mujer; y él… él seguía siendo un Laramie… y el hermano del hombre que asesinó a su padre.
—¡Judy! —había pasión en la voz de Bob Anders—. ¿Vas a salir de aquí? ¡Escucha! Alguien está llamando a la puerta de atrás. Los dejarás entrar y te quedarás allí quietecita, ¿lo harás?
Esa vez ella obedeció, y unos segundos más tarde media docena de pares de botas resonó en la habitación, cuando algunos parroquianos de La Veta Roja que se habían deslizado por un camino trasero hacia la cabaña sitiada accedieron a ella.
—Su objetivo era el banco, por supuesto —anunció uno de ellos—. No consiguieron nada aunque sabe Dios que lo intentaron. Ely Harrison empezó a soltar plomo en el mismo instante en que vio a los enmascarados franqueando la entrada. No hirió a ninguno, y por fortuna los balazos dirigidos a él cuando huyeron a toda prisa no lo alcanzaron. El valor de Harrison me ha sorprendido… No confiaba mucho en él antes de ahora, pero ha demostrado que está dispuesto a luchar por su dinero… y el nuestro.
—Los mismos buitres carroñeros, naturalmente —gruñó el sheriff mirando con recelo entre los fragmentos irregulares de los astillados paneles de la ventana.
—Seguro. Esos malditos Laramies de nuevo. Liderados por Jim el grande, como de costumbre.
Buck Laramie saltó como un resorte, dudando de lo que acababa de oír. Giró la cabeza para mirar a los hombres.
—¿Acaso creéis que son los Laramies quienes están ahí fuera? —Buck sentía su cerebro un poco entumecido. Aquellas sacudidas mentales se estaban sucediendo con demasiada rapidez para él.
—¡Por supuesto! —afirmó Anders—. No puede tratarse de nadie más. Desaparecieron durante seis años… dónde han estado, nadie lo sabe. Pero hace unas semanas se presentaron de nuevo y retomaron sus antiguas diabluras con más virulencia que antes.
—Ellos mataron a su anciano padre; justo ahí, frente a su propia casa —gruñó uno de los hombres escogiendo un rifle del estante. Los demás estaban disparando cuidadosamente a través de las ventanas, y los hombres en el barranco respondían de la misma manera. Una sulfurosa humareda saturaba el ambiente de la estancia.
—Pero yo he oído hablar de ellos —protestó Laramie—. Todos fueron asesinados en México.
—Eso no puede ser —aseguró el sheriff alineando su punto de mira—. Se trata de la vieja banda al completo. Han colocado avisos firmados con el apellido Laramie. Incluso se les ha escuchado cantando esa vieja canción sobre King Brady que siempre tarareaban. También tienen un escondite en los Diablos, igual que en los viejos tiempos. Son ellos, no hay duda. Aún no he logrado encontrar su guarida, pero… —su voz fue ahogada por el rugido de su 45-70.
—Bueno, seré un asno cabeza de martillo —murmuró en voz baja Laramie—. De todos mo…
Sus meditaciones profanas se interrumpieron de pronto cuando uno de los hombres gritó:
—¡Los disparos han cesado por allá! ¿Qué crees que significa Bob?
—Significa que tratan de avanzar furtivamente por ese lecho seco hasta el otro extremo, para internarse a toda prisa en el desierto —espetó Anders—. Debería haber pensado en eso antes, pero las cosas han sucedido tan rápido que… ¡Vosotros permaneceréis aquí castigando el barranco para que no puedan huir por este lado! Yo daré un rodeo y les cortaré el paso en el desierto.
—¡Yo voy contigo! —exclamó Laramie—. Deseo ver quién se esconde tras esas máscaras.
Salieron sigilosamente al camino trasero y empezaron a describir un gran círculo que debía llevarlos hasta el borde exterior del barranco. Fue un avance penoso y con frecuencia debieron arrastrarse sobre sus manos y rodillas para aprovechar la protección de cada grupo de árboles, cactus y matorrales que encontraron a su paso.
—Nos estamos acercando —murmuró Laramie levantando la cabeza—. Lo que me pregunto es, ¿por qué no han huido ya hacia el desierto? Nada se lo impide.
—Supongo que de haber podido, habrían preferido liquidarme antes de esfumarse —respondió Anders—. Sospecho que durante mis rondas por Los Diablos me he acercado demasiado a su refugio secreto. ¡Cuidado! ¡Nos han visto!
Los dos hombres se agacharon cuando una línea constante de llamaradas coronó el borde del lecho seco. Se camuflaron detrás de la escasa cobertura vegetal, y las balas levantaron nubes de polvo a escasas pulgadas de ellos.
—¡Esto es una escabechina! —dijo Anders con los dientes apretados, tratando en vano de localizar una cabeza sobre la que disparar—. Si volvemos atrás quedaremos al descubierto, y si avanzamos más nos acribillarán.
—Y si nos quedamos aquí el resultado será el mismo —replicó Laramie—. El mezquite no posee la propiedad de detener el plomo. Necesitamos refuerzos.
Convirtiendo su voz en un potente grito, Bob Anders llamó:
—¡Vamos muchachos! ¡Atacadlos desde ese lado! ¡No pueden disparar en dos direcciones a la vez!
Desde su posición no tenían visibilidad sobre la cabaña, pero una explosión de gritos y disparos les dijo que la orden había sido escuchada y obedecida. Las armas comenzaron a castigar el lecho seco, y Laramie y Anders se incorporaron temerariamente y se precipitaron por la ligera pendiente que conducía hasta el borde del barranco, sin dejar de disparar a su paso.
Ambos podrían haber caído acribillados antes de avanzar una docena de pasos, pero los bandidos habían reconocido la verdad de la declaración de Laramie. No podían disparar en dos direcciones al mismo tiempo, y temían quedar atrapados en la quebrada con atacantes en cada flanco. Unos pocos disparos apresurados zumbaron en los oídos de los hombres a la carga, y entonces los forajidos se hicieron visibles al extremo del lecho seco más alejado del pueblo, espoleando sus monturas; su corpulento líder portaba aún una figura inerte sobre su montura.
Maldiciendo como un cosaco el sheriff corrió tras ellos, disparando a lo lejos con ambos revólveres y Laramie tras él. Los perseguidos disparaban hacia atrás mientras cabalgaban, y el estruendo de las detonaciones de los Colt y los Winchester era ensordecedor. Uno de los forajidos se tambaleó en su silla y se agarró el hombro, teñido de rojo de repente.
Gracias a la mayor longitud de sus piernas Laramie pudo adelantar al sheriff, si bien no corrió mucho más lejos. Conforme los bandidos salían de su rango de tiro, hacia el desierto y Los Diablos, aflojó la marcha y comenzó a cargar el tambor de su pistola.
—¡Reunámonos con los hombres, Bob! —gritó—. Los seguiremos. Conozco bien el camino que une los pozos de agua.
Se detuvo en seco con un jadeo. Vio a Bob Anders caído en el suelo a diez yardas detrás de él; el arroyo carmesí que teñía un lado de su cabeza era absorbido por la tierra estéril y sedienta.
Laramie reanudaba la carrera cuando aparecieron los hombres de la cabaña. A la cabeza iba un hombre montado en un pinto… ¡y Buck Laramie recordaba perfectamente ese pinto!
—¡Cogedle! —aulló el jinete del sombrero blanco—. ¡Disparó a Bob Anders por la espalda! ¡Yo lo vi! ¡Es un Laramie!
Buck quedóse como petrificado. La acusación fue como el estallido de un obús en plena cara. Se trataba del hombre que había intentado liquidarlo una hora antes: el mismo pinto, idéntico sombrero blanco… pero era un completo desconocido para Laramie. ¿Cómo demonios conocía él la identidad de Laramie, y cuál era el motivo de su animadversión?
Pero Buck no podía perder el tiempo desentrañando aquello; pues los exaltados pueblerinos —demasiado excitados por la tensión del momento para detenerse a pensar—, al ver a su joven sheriff tendido y sangrando y oír la frenética acusación de uno de sus compañeros, comenzaron a disparar sobre el hombre al que ahora identificaban como su asesino.
Era saltar de la sartén para caer al fuego: el desierto desnudo se extendía frente a él y su caballo aún estaba detrás de la cabaña de Anders… ¡con una turba furiosa entre él y la cabaña!
Pero cualquier intento de explicación resultaría fatal. Nadie lo escucharía. Laramie vio una oportunidad para él en el hecho de que solo su acusador iba montado, y probablemente desconocía que tenía un caballo detrás de la cabaña y que trataría de llegar hasta él. Los otros estaban demasiado alterados para pensar en nada. Simplemente disparaban al azar y estaban tan aturdidos por el impulso de la masa que ni siquiera apuntaban… lo que por cierto salvó a Laramie durante los pocos segundos que permaneció desconcertado e indeciso.
Se agazapó en el fondo del lecho seco, corriendo casi en ángulo recto con sus agresores. El único hombre capaz de interceptarlo era «sombrero blanco», que lo atosigaba disparándolo desde la silla con un Winchester.
Laramie se giró y, mientras lo hacía, una bala agujereó su Stetson y peinó a raya su cabello al pasar. El jinete del vistoso pinto estaba decidido a quitarle la vida, pensó, mientras con su propio revólver devolvía plomo por plomo. Sombrero blanco se tambaleó y dejó caer su rifle. Laramie ganó las últimas yardas de un par de zancadas y se perdió de vista por el lecho seco.
Vio a Sombrero blanco espolear su caballo demasiado enérgicamente para estar gravemente herido, y supuso que el proyectil tan solo habría sacudido el arma de sus manos. Sus otros perseguidores se habían desplegado y bajaban por la pendiente a la carrera, quemando pólvora mientras lo hacían.
Laramie no deseaba matar a ninguno de aquellos hombres. Eran ciudadanos respetuosos de la ley y actuaban así debido a un malentendido. Así que vació su revólver sobre sus cabezas y se alegró de verlos ponerse a cubierto precipitadamente. Luego, sin detenerse a recargar, se agachó y corrió hacia el extremo opuesto del cauce seco, que discurría en una dirección que lo llevaría cerca de la cabaña.
Los hombres que habían interrumpido su ataque, salieron de su escondite y lo reanudaron sin darse cuenta de su fuga y con la esperanza de sorprenderlo mientras su arma estaba descargada. Suponían que intentaría hacerse fuerte al final del barranco.
Cuando descubrieron su error después de bombear plomo hasta el fondo del cauce, Laramie estaba en el otro extremo, corriendo a través del camino hacia la cabaña. Dobló la esquina acuclillado y, con el plomo pellizcando sus oídos, saltó a la silla de su ruano y… ¡maldijo su suerte cuando Judy Anders salió corriendo por la puerta trasera, con los ojos muy abiertos y asustados!
—¿Qué ha sucedido? —exclamó la muchacha—. ¿Dónde está Bob?
—No hay tiempo para explicaciones ahora —jadeó Laramie—. Bob está herido. No sé si gravemente. Vine por mi caballo porque…
Fue interrumpido por unos gritos procedentes del otro extremo de la cabaña.
—¡Cuidado, Judy! —un hombre gritó—. ¡Ponte a cubierto! ¡Él disparó por la espalda a Bob!
Reaccionando al grito y sin pensarlo dos veces, Judy se apresuró a sujetar sus riendas.
Laramie tironeó del alazán hasta dejarlo fuera de su alcance.
—¡Eso es mentira! —gritó con ardor—. No tengo tiempo para explicártelo. Espero que Bob no esté malherido.
Y en eso se alejó, agazapado en la silla y con los silbantes proyectiles acariciándolo por todos lados; le parecía haber estado oyendo gemir al plomo durante todo el día y estaba saturado de aquel siniestro zumbido. Miró hacia atrás una sola vez. En la parte trasera de la cabaña Judy Anders se inclinaba sobre una forma inmóvil que los hombres habían traído del desierto. Arrodillada en el camino polvoriento, buscaba desesperadamente una chispa de vida en el cuerpo de su hermano.
Laramie maldijo angustiado. La historia se repetía aquel día en San León.
Durante un tiempo Laramie cabalgó bordeando el desierto en dirección este, agradecido por el reparador respiro en la refriega. El alazán, que había aprovechado bien su descanso detrás de la cabaña de Anders, estaba razonablemente fresco. Buck mantenía una buena ventaja sobre sus perseguidores, aunque no ignoraba que estarían pisándole los talones tan pronto pudieran alcanzar sus caballos; mas persistió en su empeño de seguir hacia el este, dirección esta en la que se encontraba su verdadero objetivo: el rancho Boxed W. No esperaba ser capaz de ocultar su rastro por completo, pero sí de confundir a sus perseguidores y ganar un tiempo precioso.
Era preciso que viera a su único amigo en el Condado de San León: Joel Waters. Tal vez el viejo Joel pudiera desentrañar algunos enigmas; quiénes eran los hombres disfrazados de Laramies, por ejemplo.
Había cabalgado en la misma dirección durante una hora más o menos cuando, mirando hacia atrás, desde lo alto de un fuerte repecho, descubrió una columna de jinetes acercándose a unas dos millas de distancia y envueltos en una polvareda que era símbolo de premura. Se trataba sin duda de la patrulla ciudadana que iba tras su pista… y eso significaba que el sheriff seguía sin recobrar el sentido… o que había muerto.
Laramie rodó pendiente abajo hasta el inicio de la cuesta y se desvió ligeramente hacia el norte, hoyando suelo duro que no traicionaría el paso de caballería alguna.
Caía un polvoriento crepúsculo mientras entraba a caballo en el cercado del Boxed W. Agradecía la oscuridad, pues temía que algunos de los peones de Waters hubieran estado en San León ese día y pudieran reconocerlo. Pero se aproximó trotando al porche sin tropezar con nadie y vio al hombre que estaba buscando, tranquilamente sentado y fumando en una pipa de maíz.
Waters se incorporó y se acercó con la mano extendida cuando Laramie saltó de la silla.
—Has crecido —dijo el anciano—. No te habría reconocido de no haber estado esperándote. No te pareces a ninguno de tus hermanos; sin embargo, me recuerdas mucho a tu padre cuando tenía tu misma edad. Has montado duramente a tu asilvestrado —agregó con una mirada penetrante a los flancos sudorosos del alazán.
—Así es… —había un regusto amargo en la respuesta de Laramie—. Acabo de ser acusado de disparar a un sheriff.
Waters se quitó la pipa de la boca. Parecía aturdido.
—¿Qué?
—Todo lo que tienes que hacer es preguntar a los honrados ciudadanos de San León que me persiguen como a un lobo —replicó Laramie con una amarga sonrisa; y lacónica y concisamente le narró al viejo ranchero lo acaecido en San León y en el desierto.
Waters escuchó en silencio, expulsando lentamente el humo de su pipa.
—Eso es malo —murmuró cuando Laramie acabó su relación—. Condenadamente malo… ¡Bueno, todo lo que puedo hacer ahora es darte de comer! Acomoda a tu animal en las caballerizas.
—Preferiría ocultarlo cerca de la casa si fuera posible —dijo Laramie—. Esa patrulla es capaz de encontrar mi rastro y presentarse aquí en cualquier momento. Quiero estar listo para montar sin pérdida de tiempo.
—La herrería detrás de la casa es ideal —propuso Waters—. Vamos.
Laramie siguió al anciano hasta la herrería llevando al alazán de las riendas. Mientras le quitaba la brida y aflojaba la cincha, Waters trajo heno y llenó un viejo comedero. Cuando Laramie lo siguió hasta la casa, el joven llevaba las alforjas sobre su hombro. Su suave tintineo ya no lo calmaba; demasiados obstáculos para la distribución de su contenido estaban surgiendo en el camino.
—Acababa de terminar de comer cuando llegaste —gruñó Waters—. Estoy lleno.
—¿Hop Sing cocina aún para ti?
—Sí.
—¿Y no piensas casarte nunca? —se burló Laramie.
—Seguro —gruñó el viejo mordisqueando la boquilla de su pipa—. Es solo una mera cuestión de tiempo, hasta que decida qué tipo de mujer me conviene como esposa.
Laramie sonrió ampliamente. Waters ya pasaba de los sesenta, y había estado dando la misma respuesta respecto a sus perspectivas matrimoniales desde que Buck podía recordar.
Hop Sing también se acordaba de Laramie y lo saludó afectuosamente. El viejo chino había cocinado para el ranchero durante muchos años. Laramie podía confiar en él tanto como en el mismo Waters.
El viejo sujetaba su pipa apagada entre los dientes, mientras Laramie daba cuenta de un bistec, huevos fritos, frijoles y patatas, todo ello rematado con un enorme pedazo de pastel de manzana.
—Estás transitando por senderos inciertos —dijo lentamente—. Tal vez yo pueda ayudarte.
—Tal vez… ¿Tienes alguna idea de quién puede ser el caballero que montaba el vistoso pinto?
—No hay muchos pintos así por aquí. ¿Qué aspecto tenía ese hombre?
—Bueno, no pude observarlo de cerca, por supuesto. Por lo que vi parecía ser bajo y grueso; lucía una barba muy cuidada y un mostacho tan grande como para ocultar sus mejillas por completo.
—¿Cómo dices?… ¡Por todos los diablos! —resopló Waters—. ¡No puede ser otro que Mart Rawley! Posee un llamativo pinto y presume de peinar la barba más poblada de todo San León.
—¿Quién es?
—Es el propietario del saloon La Veta Roja. Vino aquí hace unos seis meses y se lo compró al viejo Charlie Ross.
—Bueno, eso no ayuda mucho —gruñó Laramie terminando su café y echando mano al tabaco. Se detuvo de pronto y levantó un fósforo encendido—. Dime, ¿vino de México ese mister Rawley?
—Llegó del este. Naturalmente, pudo haber venido de México dando un rodeo para evitar el desierto. Nadie más aparte de los Laramies ha sido capaz de atravesarlo. Nunca ha mencionado que viniera de México, pero tampoco que no viniera de allí.
Laramie meditó en silencio y al cabo preguntó:
—¿Y esa nueva banda de forajidos que se hacen llamar los Laramies?
—Vulgares coyotes —gruñó el viejo—. Los habitantes de San León empezábamos a levantar cabeza de la ruina a la que tus hermanos nos condenaron cuando ese hatajo de sabandijas apareció en la región. Han robado y saqueado hasta hacernos retroceder a la mayoría a la situación de hace seis años. Esos buitres han causado más daño en un par de semanas que tus cuatro hermanos en tres años.
»Para mí no ha sido tan malo como para otros, porque tengo el equipo de vaqueros más duros y con mejor puntería de todo el Condado; pero casi todos los ganaderos de San León y los alrededores están hipotecados hasta las cachas y perderán sus propiedades si persisten los saqueos. Ely Harrison se convirtió en director del banco después de que tus hermanos asesinaran al viejo Brown. Ely ha sido generoso concediendo hipotecas y manejando nuestros ahorros, pero no podrá seguir haciéndolo indefinidamente.
—¿Todos en San León creen que se trata de los Laramies?
—¿Y por qué no? Envían cartas de extorsión a los rancheros firmadas por «los Laramies», en las que amenazan con devastar sus propiedades si no les entregan varios cientos de cabezas de ganado vacuno. La banda, que siempre tiene el mismo número de miembros, ha establecido su santuario en Los Diablos al igual que vosotros antaño, y es capaz de escapar a través del desierto como solo los Laramies podrían hacerlo.
»Por supuesto está la cuestión de las máscaras —continuó Joel Waters—, hasta ahora desconocida en la historia de los Laramies, pero se trata de un detalle menor; las costumbres cambian, por así decirlo. Yo mismo juraría que estamos ante los genuinos Laramies de no ser por un par de razones: la primera es la carta que me escribiste en la que me asegurabas que eras el último Laramie vivo. No me diste más detalles… —el anciano pronunció esta frase con un deje de escepticismo.
—La reputación de uno es la que él mismo ha cosechado —gruñó Buck—. Un camorrista de cantina despachó a Jim. Hank dio con el pistolero a la semana siguiente, pero lo acribillaron hasta morir en una celada. Tom se unió a los revolucionarios mexicanos y los rurales lo acorralaron en un cauce seco; les costó diez horas y tres hombres muertos cogerlo. Luke… —vaciló y frunció el ceño ligeramente.
»Luke fue asesinado en una riña de saloon en Santa María por un pistolero llamado Killer Rawlins. Dijeron que Luke atacó primero, pero apostaría a que Rawlins lo provocó para ello. No sé… Rawlins se esfumó misteriosamente esa misma noche. Siempre he creído que Luke fue víctima de algún tipo de encerrona. Era el mejor de los chicos. Si alguna vez me encuentro con Rawlins —su mano acarició involuntariamente la culata de su Colt. Luego se encogió de hombros y dijo—: Mencionaste dos razones por las que sabías que esos coyotes no podían ser los Laramies; ¿cuál es la otra?
—Ellos trabajan de forma diferente —sentenció el anciano—. Tus hermanos eran malos, pero eran hombres civilizados al fin y al cabo. Mataban a la ligera, sí, ¡pero lo hacían de frente! Estos buitres sin embargo no se contentan con robar nuestro ganado; queman las casas de los ranchos y envenenan el agua como haría una partida de salvajes apaches. Jim Bannerman, del Lazy B, no les cedió los doscientos novillos que le exigían en una de sus cartas. Un par de días después el Lazy B no era más que un montón de ruinas humeantes; en su interior hallamos el cadáver carbonizado de Jim y a todos sus vaqueros muertos por el fuego o cosidos a balazos.
El rostro de Buck se veía demudado a pesar de su tez bronceada; sus puños se habían crispado en las culatas de sus revólveres.
—¡Al diablo! —murmuró en un tono ligeramente más alto que un susurro—. ¡Los Laramies están cargando injustamente con las culpas! Sé que mis hermanos mancillaron el apellido familiar; pero estos demonios lo están llevando directo al infierno. ¡Escúchame, Joel! He vuelto aquí para restituir el dinero que los Laramies robaron a San León; ahora me quedaré para saldar una deuda más cuantiosa aún. El desierto es muy grande, pero no lo suficiente para un Laramie y las ratas que mancillan su nombre. Si no elimino esa escoria de la faz de la Tierra podrán quedarse con mi apellido, ¡porque no lo necesitaré nunca más!
—Los Laramies tienen una deuda con San León —concedió el viejo ranchero llenando de tabaco su pipa—. Librarnos de ese nido de serpientes es la mejor forma de saldarla que se me ocurre.
Al oír aquello Buck se levantó y aplastó con un tacón la colilla de su cigarrillo.
—Ya hemos hablado bastante de nuestros wampum.[1] Por lo visto, todo apunta a que ese Mart Rawley está relacionado de alguna manera con la banda. Debe haber sido él quién disparó a Bob Anders. Se adelantó a los demás jinetes; estos no podían distinguirlo debido a lo accidentado del terreno y mucho menos verlo disparar sobre Anders. Quizá yo fuera su objetivo; o tal vez solo quería a Anders fuera de su camino…
—De cualquier manera —continuó Laramie— me internaré en Los Diablos esta misma noche. Sé que preferirías mantenerme aquí oculto, pero por el momento no conviene que nadie sospeche que estás ayudándome. Dejó aquí estas alforjas. Si no regresó de Los Diablos, tú sabrás qué hacer con el dinero. ¡Hasta la vista amigo mío!
Se estrecharon la mano y el viejo Joel dijo:
—Hasta la vista Buck. Yo me encargaré del dinero. Si te lo ponen difícil, déjate caer por aquí. Y si necesitas ayuda en esas colinas házmelo saber. Todavía puedo manejar un Winchester y dispongo de un equipo de rudos vaqueros para respaldar mis acciones.
—No lo olvidaré Joel.
Laramie se volvió hacia la puerta. Absorto como estaba en sus pensamientos, se olvidó por un instante de que era un hombre doblemente perseguido y relajó su vigilancia. No se le ocurrió pensar, mientras se disponía a salir a la galería porticada, que aquel contraluz podría propiciar peligrosas confusiones.
En el preciso instante en el que el tacón de su bota resonaba en el porche, una llama amarilla rasgó la oscuridad y escuchó el silbido de una bala que lo aventó a su paso. De un saltó se introdujo de nuevo en la casa dando un sonoro portazo, y se detuvo espantado al ver a Joel Waters tambaleándose en el zaguán. El anciano, que había seguido a Laramie, se desplomaba mordido por un proyectil destinado a su huésped.
Con el corazón en la boca Laramie se arrodilló junto a su amigo.
—¿Dónde te han dado, Joel? —sollozó.
—Abajo, me ha atravesado la pierna —gruñó Waters ya sentado e improvisando un torniquete con su pañuelo—. Nada de lo que preocuparse. Será mejor que te vayas.
Laramie tomó el pañuelo y comenzó a anudarlo con fuerza, haciendo caso omiso de la llamada que provenía del exterior.
—¡Sal con las manos en alto, Laramie! —gritó una voz áspera—. No puedes luchar contra toda una patrulla. ¡Te tenemos acorralado!
—¡Huye, Buck! —lo urgió Waters apartando las manos de su amigo—. Han debido desmontar a cierta distancia para caminar furtivamente hasta aquí. Coge el camino trasero antes de que rodeen la casa, monta tu asilvestrado y haz arder el viento. Es Mart Rawley quien ha hablado y creo que fue él quien disparó. Pretende liquidarte antes de que tengas tiempo de hacer preguntas… o de responderlas. Aunque salieras ahí fuera con las manos desnudas, te mataría. ¡Vete, sálvate!
—¡Está bien! —Laramie saltó cuando Hop Sing salió de la cocina, con sus ojos almendrados desorbitados y un cuchillo en la mano—. Diles que os amenacé con un revólver y os obligué a darme de comer. No es hora aún de que conozcan nuestra amistad; todavía no.
Al instante siguiente se deslizaba hacia la parte trasera de la casa y se escurría a las tinieblas exteriores por una ventana. Oyó que alguien censuraba a Rawley por disparar antes de que la partida hubiera tomado posiciones, y distinguió otros ruidos y voces que indicaban que la patrulla se estaba desplegando para rodear la casa.
Corrió hacia la herrería y, a tientas en la penumbra, aseguró la cincha al alazán y le ajustó la brida. Actuó con presteza, pero antes de que Laramie llevara su caballo al exterior, oyó un tintineo de espuelas y ruido de pasos.
Laramie se balanceó en su silla, agachó la cabeza para evitar el dintel de la puerta y dio de espuelas a su montura. El alazán se lanzó como un rayo a través de la abertura. De pronto, se escuchó un grito de sobresalto; un hombre se apartó frenéticamente a un lado, tropezó con sus espuelas y cayó de espaldas descargando su Winchester en dirección a la Osa Mayor. El ruano y su jinete pasaron junto a él como una sombra atronadora para ser tragados por la oscuridad. Un vocerío salvaje respondió a las apasionadas blasfemias del hombre caído, y las armas escupieron fuego cuando sus dueños dispararon a ciegas en pos de los cascos que se alejaban. Pero antes de que los voluntarios lograran reponerse de su desconcierto y encontrar sus monturas, los ecos de los cascos al galope se habían desvanecido y la noche ocultado el rastro del fugitivo. Buck Laramie estaba a salvo, cabalgando hacia Los Diablos.
La medianoche encontró a Laramie en el corazón de Los Diablos. Se detuvo, amarró al alazán y extendió su manta a los pies de un acantilado bajo. La noche no era buen momento para aventurarse por los caminos cubiertos de rocas y los traicioneros precipicios de Los Diablos. Durmió a ratos; su sueño se vio perturbado por la imagen de una niña arrodillada junto a un hombre malherido.
Con el grisáceo alborear ya recorría los familiares senderos que lo conducirían a la cabaña en el recóndito cañón que tan bien conocía; el viejo escondite de sus hermanos, donde suponía que hallaría a la nueva banda que estaba aterrorizando la región. La guarida no tenía más que una entrada: un túnel excavado en la roca viva. Cómo habrían encontrado los falsos Laramies aquel lugar, era algo que Buck ignoraba.
El santuario se hallaba en el fondo de una gran depresión rodeada por todos lados por escarpados farallones de roca, infranqueables para un jinete. Era posible escalar los acantilados cerca de la entrada del túnel, aunque si la banda de impostores seguía las costumbres de los auténticos Laramies, estos estarían bien vigilados.
Media hora más tarde el amanecer halló al joven recorriendo a pie el camino hacia la entrada del cañón. Había dejado su caballo oculto entre las rocas a una distancia prudencial y, lazo en mano, se deslizó al amparo de peñascos y arbustos hacia el antiguo cauce del río que formó el cañón. Oteando a través de la maleza que ocultaba su acercamiento vio, medio oculto tras una roca, a un hombre con una andrajosa camisa marrón sentado a la boca de entrada al cañón, con el sombrero calado hasta los ojos y un Winchester apoyado en sus rodillas.
Era evidente que la creencia en la seguridad de la guarida les hacía descuidar la vigilancia. Laramie lo tenía a tiro; pero aprovechar su ventaja implicaba la posibilidad de que la detonación alertara a los del interior del cañón y desbaratara sus planes. Así pues se retiró a un punto en el que estaría fuera del campo visual del centinela si este despertaba, y comenzó a recorrer el camino hasta un lugar a unas cien yardas a la izquierda donde, como bien sabía de antaño, podría subir hasta el borde del cañón.
Poco después había trepado hasta un punto desde el que podía distinguir las botas del guardia sobresaliendo por detrás de la roca; el vello de Laramie se erizó ante la idea de quedar agujereado como un colador por las balas de su rifle si se le ocurría mirar en aquella dirección.
Pero las botas no se movieron, y Buck no desprendió piedras lo suficientemente grandes como para provocar un ruido alarmante; al fin, sudoroso y jadeante, alcanzó la cresta del escarpe y se tendió bocabajo para contemplar el lecho del barranco bajo él.
Mientras miraba la base de la hondonada que había sido como una prisión para él, la amargura del recuerdo se mezcló con una leve y morbosa nostalgia hacia sus hermanos muertos; después de todo, llevaban su misma sangre y habían sido buenos con él a su estilo rudo y descuidado.
El paso de los años no había alterado significativamente la cabaña construida en el fondo. El humo surgía de su chimenea y en un cercado de la parte trasera los caballos se arremolinaban intentando escapar de las cuerdas de dos hombres, atareados ensillando bestias para la jornada.
Agitando su lazo, Laramie se deslizó a lo largo del borde del cañón hasta llegar a un lugar donde un árbol achaparrado crecía al filo del mismo. A aquel árbol ató rápidamente la cuerda, en la que había practicado nudos a intervalos a modo de asideros, arrojando el extremo libre por el acantilado. Quedó balanceándose a cinco pies del fondo: lo suficientemente cerca empero, como para hacer de ella un medio de descenso seguro.
Mientras se descolgaba por ella, con una pierna alrededor de la delgada soga para evitarle tensión a sus manos, sonrió levemente al recordar cómo realizaba antaño aquella maniobra cuando quería esquivar a Jim el grande, que lo esperaba a la entrada para darle una paliza. Su rostro se contrajo.
—Ojalá estuviera aquí conmigo ahora. Exterminaríamos a esas ratas con nuestros propios medios.
Balanceándose al extremo de la soga con los brazos completamente extendidos se dejó caer, esquivó por poco un montón de rocas puntiagudas y aterrizó en la arena a sus pies, quedando a cuatro patas tras el impacto.
Achaparrando al máximo su figura, y a veces incluso gateando, se dirigió hacia la cabaña dando un rodeo, manteniéndola siempre entre él y los hombres que trabajaban en el corral. Para su asombro, llegó a la vivienda sin que nadie diera la voz de alarma. Tal vez los forajidos, si alguno quedaba en el cañón además de los que vio desde la cresta, hubieran salido por el camino de atrás hacia el corral. ¡Eso esperaba!
Con suma cautela levantó la cabeza sobre el alféizar de una ventana y contempló el interior. No pudo ver a nadie en la sala grande que constituía la parte frontal de la cabaña. Detrás de aquella estancia, lo sabía bien, había un cuarto de literas y una cocina, y precisamente allí se encontraba la puerta trasera. Puede que hubiera hombres en las piezas traseras, ¡pero estaba dispuesto a correr el riesgo! Pretendía entrar y buscar un lugar donde poder ocultarse y espiar.
La puerta no estaba cerrada con llave; la empujó con suavidad y entró con paso felino sosteniendo su Colt por delante de él.
—¡Quieto ahí, Buck! —antes de que el interpelado pudiera completar el movimiento provocado por aquellas inesperadas palabras, sintió el cañón de un revólver firmemente apoyado contra su espinazo. Se quedó petrificado… abrió los dedos y dejó caer su arma al suelo: de nada le serviría ya.
La puerta del dormitorio se abrió y salieron dos hombres con armas en la mano y expresiones maliciosas y triunfantes en sus rostros sin afeitar. Un tercer forajido surgió de la cocina. Todos eran desconocidos para Laramie. Se atrevió a torcer la cabeza para mirar a su captor, y vio a un hombre de complexión poderosa y rostro surcado de cicatrices que sonreía exultante.
—Ha sido como quitarle el caramelo a un niño —cacareó uno de los otros, un rufián alto y corpulento cuya figura le resultaba vagamente familiar. Laramie lo estudió con detenimiento.
—Así que tú eres Jim el grande —dijo por fin.
El enorme jayán «cara cosida» frunció el ceño, pero al cabo sonrió.
—¡Así es! Embozado nadie puede notar la diferencia. No pareces tan astuto para ser un Laramie. Te vi reptando entre los arbustos hace diez minutos y hemos estado vigilándote desde entonces. Comprendí que tu objetivo era entrar en casa y ponerte cómodo, así que te preparé un comité de bienvenida… detrás de la puerta. No podías verme desde la cresta. ¡Oye, Joe! —alzó la voz pomposamente—. Dame un pedazo de soga. El señor Laramie se quedará con nosotros durante un tiempo.
Cara cosida empujó al inmovilizado Laramie hasta un viejo sillón Morris situado junto a la puerta de la cocina. Laramie recordaba bien aquel sillón; los hermanos lo habían traído con ellos cuando salieron de su rancho al pie de las colinas.
Buck trataba de atrapar un nebuloso recuerdo relacionado con aquel sillón, cuando unos pasos resonaron en el dormitorio y «Jim cara cosida» entró acompañado de dos compinches. Uno de ellos era un rufián de corte clásico: seboso, de rostro brutal y sin afeitar. El otro era de una tipología radicalmente distinta; maduro y de facciones pálidas, su rostro era pétreo y sombrío. No parecía hecho de la misma pasta que el resto; salvo por sus botas de montar de tacón alto, vestía con elegantes ropas de ciudad aunque las gastadas cachas de un 45 sobresalían de su funda anudada alrededor del muslo.
Cara cosida introdujo sus pulgares en el cinturón canana y se balanceó sobre los talones con aire de gran satisfacción. Su vozarrón retumbó en la cabaña.
—Mister Harrison, tengo el placer de presentarle al señor Buck Laramie, el último superviviente de una ilustre familia de cuatreros que ha cabalgado desde México solo para inmiscuirse en nuestros negocios. Laramie, ya que no permanecerás por mucho tiempo en este mundo cruel, tengo también el gusto de presentarte al señor Ely Harrison, el cerebro gris de nuestro equipo y director del Banco Ganadero de San León.
Innegablemente y a su manera zafia y grotesca, Cara cosida tenía aptitudes para la interpretación. Hizo una ampulosa reverencia, barriendo el suelo con su sombrero Stetson y sonriendo alegremente ante la atónita mirada con la que su prisionero saludó su introducción.
Harrison no parecía tan satisfecho.
—Braxton, esa lengua tuya se mueve demasiado —gruñó.
Cara cosida se sumergió en un rencoroso silencio y Laramie soltó su lengua.
—Ely Harrison… —dijo lentamente—. ¡El jefe de la banda! Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Así que, mientras ayuda «generosamente» a los ganaderos, sus buitres los arruinan… sin olvidar de asegurarse una jugosa hipoteca mientras lo hace. E incluso se hizo el héroe y se enfrentó a los temibles bandidos cuando entraron en su banco; solo que nadie sufrió el más mínimo rasguño.
Casi sin darse cuenta, se arrellanó aún más en el sillón Morris y un súbito recuerdo lo sacudió como un rayo justo detrás de la oreja. Ahogó un gruñido involuntario y sus dedos, ocultos por su cuerpo a la vista de sus captores, empezaron a rebuscar bajo el cojín del asiento.
Se acordó de pronto de su vieja navaja —una hermosa herramienta y el orgullo de su juventud—, robada y escondida por su hermano a resultas de una riña, unos días antes de que partieran hacia México. Tom se olvidó de ella y Buck era demasiado orgulloso como para suplicar su devolución. Pero Tom se acordó meses después, en México; Buck compró un duplicado de su vieja navaja y aquel acabó confesándole que había escondido la original entre los cojines del sillón Morris.
A Laramie casi se le paró el corazón en el pecho. Aquel as en la manga era demasiado bueno para ser cierto. Sin embargo, no había ninguna razón para suponer que nadie la hubiera encontrado y retirado de allí. Sus temores desaparecieron al tocar sus dedos un objeto liso y duro. Fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de que Ely Harrison estaba hablándole. Reunió sus sentidos dispersos y los concentró en la ronca voz del forajido, mientras sus dedos tanteaban la navaja a escondidas, tratando de abrirla.
—… que es poco saludable para un hombre tratar de espiar mi jugada —estaba diciendo Harrison con dureza—. ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos?
—¿Y cómo sabes que vengo aquí solo para estropearte el juego? —murmuró distraídamente Laramie.
—Entonces, ¿por qué viniste aquí? —Harrison tenía la mirada nublada por una especie de feroz incertidumbre—. ¿Estabas al corriente de nuestras actividades antes de hoy? ¿Sabías que yo era el jefe de la banda?
—Adivínalo —le desafió Laramie—. La navaja estaba abierta al fin. Hundió el mango profundamente entre los cojines y el respaldo del asiento, dejando así la hoja firmemente sujeta. Le dolían terriblemente los tendones de las muñecas; había supuesto un durísimo esfuerzo manipular el cuchillo con los dedos agarrotados e incapaces de grandes movimientos. Su voz firme no cambió de tono mientras trabajaba subrepticiamente:
—Estaba avergonzado de mi apellido hasta que he visto que un hombre puede caer aún más bajo que mis hermanos. Eran tipos duros, sí, pero hombres civilizados al fin y al cabo. Que usen mi apellido para torturar y asesinar a mis espaldas me molesta profundamente. Quizá no haya venido a San León para echarte a perder la partida; pero tal vez me decida a estropeártela después de haber visto algunas de las manos que has repartido.
—¿Tú nos echarás a perder la partida? —se burló Harrison—. ¡Menuda oportunidad la tuya para estropearle la mano a nadie! Pero solo tú tienes la culpa de tu desgracia. Dentro de un mes seré el propietario de todos los ranchos a treinta millas a la redonda de San León.
—Así que ese es tu plan, ¿eh? —murmuró Laramie, inclinándose hacia adelante para expectorar… y arrastrar sus muñecas con fuerza sobre el filo de la navaja. Sintió partirse una fibra, y al echarse hacia atrás repitiendo el movimiento, otra más cedió y el filo mordió su carne. Si pudiera romper una hebra más, estaría libre.
—¿Qué sabías de nuestras actividades antes de venir aquí? —lo interrogó Harrison una vez más; su persistencia traicionó su preocupación por aquella cuestión—. ¿Qué le has contado a Joel Waters?
—¡Nada sobre tus turbios negocios! —le espetó Laramie. Sus nervios se encontraban al límite ante la inminente crisis.
—Será mejor que hables —gruñó Harrison—. Tengo aquí hombres que no tendrían ningún reparo en abrasarte los pies en una parrilla. No es que nos importe; estamos preparados de todas formas. Lo arreglamos todo cuando nos enteramos de que habías huido. Por supuesto tu llegada nos obliga a realizar esta misma noche lo que teníamos planeado para dentro de un mes, pero si puedes probar que no le has contado a nadie que yo soy el verdadero líder de la banda… bueno, en ese caso podremos continuar con nuestro plan original y tú salvarás la vida. Incluso podríamos invitarte a unirte al equipo.
—¡Unirme a…! ¿Me ves acaso alguna escama de serpiente… —exclamó Laramie estirando furiosamente los músculos de su brazo; otra tira más se rompió y las ligaduras se desprendieron de sus muñecas—… como las vuestras? —Su pasión homicida superó todos los límites cuando Harrison se inclinó hacia él con el puño levantado. Laramie saltó del asiento como un resorte de acero súbitamente liberado, sorprendiéndolos a todos con los pies lastrados de plomo, paralizados por tan inesperada reacción.
Con una mano extrajo el Colt de Harrison de su vaina. La otra, convertida en acerado puño, se estampó en el rostro del banquero y lo tiró de cabeza en medio de los hombres que estaban tras él.
—¡Ved las estrellas, hurones de vientre amarillo! —gruñó Laramie, lívido de rabia y propósitos asesinos; la desafiante bocacha de su 45 amenazó a todos—. ¡Cuidado, me tiembla mucho esta mano!
La escena pareció congelarse durante un instante; al fin, Cara cosida realizó un súbito movimiento para agacharse detrás de la silla.
—¡Levántate! —gritó Laramie apuntándole con su arma y retrocediendo hacia la puerta. Pero el voluminoso forajido que suplantaba a Jim el grande se había sacudido el aturdimiento de su sorpresa. A pesar de que el cañón del arma de Laramie describió un veloz arco hacia Braxton, la mano del grandullón saltó como la cabeza de una serpiente sobre su revólver. Acababa de dejar el cuero cuando el 45 de Laramie tronó.
Buck sintió cómo una brisa aventaba su mejilla, pero el corpulento facineroso se tambaleaba en el sitio, agonizando de pie y presionando el gatillo mientras exhalaba su último aliento. Una esquirla caliente atravesó el muslo izquierdo de Laramie; otro proyectil arrancó astillas cerca de sus pies. Harrison se había atrincherado tras el sillón Morris y la vengativa bala de Laramie se incrustó en la pared de detrás.
Todo sucedió tan rápidamente que los demás apenas habían desenfundado sus hierros cuando Buck alcanzó el umbral. Disparó a Braxton; vio al matón de la cara cosida soltar su arma con un aullido; vio al «falso Jim el grande» tirado en el suelo… acabadas para siempre su suplantación y sus fechorías. Al cabo cerraba la puerta de un portazo desde el exterior, maldiciendo entre dientes cuando las balas atravesaron sus paneles y silbaron a su alrededor.
Sus largas piernas lo impulsaron a lo largo de la cocina y lo catapultaron a través de la puerta exterior. Colisionó frontalmente con los dos hombres que había visto trabajando en el cercado. Los tres mordieron el polvo en un montón. Uno de ellos, mientras caía, empujó su revólver en el vientre de Buck y apretó el gatillo sin pararse a ver de quién se trataba. El percutor chasqueó inútilmente sobre una cámara vacía. Laramie, arrastrándose penosamente en busca de una salida, estrelló el cañón de su arma sobre la cabeza del otro y dio un salto, pateando generosamente al segundo forajido, al que reconoció como Mart Rawley, el del sombrero blanco y el llamativo pinto.
El arma de Rawley había desaparecido de su mano en la colisión. Con un grito de terror el malhechor desapareció gateando tras la esquina de la cabaña. Laramie no hizo nada para detenerlo; había visto lo único que podría salvarlo: un caballo, ensillado y embridado, atado a la cerca del corral.
Escuchó el furioso pisoteo de las botas detrás de él. Harrison gritaba órdenes como un energúmeno mientras sus hombres salían de la casa y empezaban a escupir plomo sobre Buck. A continuación, una docena de pasos largos lo llevaron con las piernas separadas hasta el sobresaltado mustang. En dos simples movimientos había desatado la cuerda y era jinete en su montura. Por encima del hombro vio a los forajidos desplegarse para interceptarlo allí donde esperaban que pasara hacia la boca del cañón. Tironeó entonces de las riendas para hacer girar a su bruto y lo espoleó a través de la puerta del cercado, que los bandidos habían dejado entreabierta.
En un instante Laramie era el centro de un violento remolino de caballos enloquecidos mientras gritaba, disparando al aire y azotándolos con la fusta que colgaba del cuerno de su silla.
—¡Cerrad la cerca! —vociferó Harrison. Uno de los hombres se apresuró a obedecer su orden, pero mientras lo hacía, las jadeantes bestias salieron como un trueno. Solo un desesperado salto hacia atrás lo salvó de ser aplastado hasta morir por los caballos enloquecidos.
Sus compañeros gritaron empavorecidos y corrieron a guarecerse en la cabaña, disparando a ciegas sobre la polvareda que a su paso levantaba la recua. Laramie galopó entre la horda en dispersión a salvo del fuego de sus enemigos, que aullaban como lobos detrás de él.
—¡Adelante, cayuse![2] —lo animó Laramie, ebrio de la emoción del peligro—. Lo hemos hecho aún mejor de lo que esperaba. Tendrán que reunir sus broncos antes de poder seguir nuestro rastro, ¡y eso les llevará su tiempo!
Pensar en el centinela que aguardaba a la entrada del cañón no lo serenó.
—La única salida posible es atravesar el túnel. Si el centinela piensa que el tiroteo fue solo una «riña familiar» no disparará sobre un jinete procedente del interior del cañón. De todos modos, cayuse, lo alcanzaremos al galope.
Un Winchester tronó desde la boca del túnel y la bala cortó el viento junto a su oreja.
—¡Alto ahí! —gritó una voz con un tono no exento de duda. Seguramente el primer disparo había sido una advertencia y el centinela estaba desconcertado. Laramie no hizo caso; achaparró su figura y espoleó aún más su montura. Pudo ver el rifle; el cañón azul descansaba sobre una roca y la remendada corona de un sombrero se veía detrás de él. Y en ese preciso instante brotó una llamarada del anillo metálico. Las impetuosas zancadas del caballo de Laramie degeneraron en peligroso tambaleo cuando el plomo atravesó la parte carnosa de una de sus ancas. Mas aquel tropiezo le salvó la vida, porque lo apartó de la trayectoria del siguiente proyectil. Su pistolón de seis disparos empezó a rugir.
La primera bala se estrelló contra las rocas frente a la bocacha del rifle. Aturdido y cegado por las esquirlas de piedra, el forajido retrocedió a campo abierto y abrió fuego sin apuntar. El Winchester relampagueó casi en la cara de Laramie; pero el disparo de respuesta golpeó su culata como si lo hubiera hecho con una maza. El rifle saltó de las manos de su dueño, que rodó por el suelo. Buck tironeó bruscamente de su caballo hasta alzarlo sobre sus patas traseras y se escurrió de la silla para recoger el Winchester.
—¡Maldición! —Laramie se golpeó con el filo de una roca al caer. El cerrojo estaba doblado y, por tanto, el arma era inútil. Lo arrojó a un lado con disgusto, giró hacia su caballo y se detuvo a mirar al hombre que lo había utilizado. El tipo se había arrastrado hasta quedar medio sentado en su sitio. Su rostro era una máscara marmórea y la sangre manaba espesa de un negruzco agujero abierto en la pechera de su camisa. Agonizaba. Una repentina nausea sacudió a Laramie al ver que su víctima no era más que un muchacho. Su frenética excitación se desvaneció.
—¡Laramie! —boqueó el joven—. ¡Tú debes ser Buck Laramie!
—Así es —admitió Laramie—. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?
El muchacho sonrió a pesar del dolor que lo consumía.
—Me lo imaginaba. Nadie más que un Laramie podría montar de forma tan imprudente y disparar tan certeramente. ¡Qué ironía, morir a manos de un Laramie después de haberlos admirado toda mi vida!
—¿Cómo dices? —lo interrogó Buck.
—Siempre quise ser un Laramie —balbuceó el joven—. Nadie puede montar, disparar y pelear como lo hacían ellos. Es por eso que me uní a estos buitres; me dijeron que estaban montando una banda que sería idéntica a la de los Laramies. ¡Pero ni por asomo! No son más que una jauría de sucios coyotes… pero una vez que ingresé en la organización no me permitieron salir.
Laramie no dijo nada. Era terrible pensar que una vida joven pudiera malograrse tanto, y destruirse al fin, por el mal ejemplo de sus hermanos.
—Será mejor que te vayas y armes una patrulla si lo que buscas es exterminar a esas ratas —dijo el muchacho—. Van a desatar el infierno en San León a la puesta del sol.
—¿A qué te refieres? —preguntó Laramie, recordando los comentarios de Harrison sobre algo previsto para la noche.
—Ellos te tienen miedo —murmuró el muchacho—. Harrison teme que puedas contarle a Joel Waters que él es el líder de la banda. Por eso vino aquí anoche. Pretendían seguir con el robo y la extorsión durante un mes más; para entonces el viejo Harrison poseería ya la mayoría de los ranchos de los alrededores, dando por vencidas las hipotecas.
—Cuando Mart Rawley fracasó en su intento de retenerte, Harrison ordenó que los muchachos se reunieran hoy aquí. Pensaban darte caza ahí abajo si la patrulla ciudadana de San León no conseguía hacerlo. Si descubrían que no sabías nada y que no habías contado nada a nadie, simplemente te matarían y procederían tal y como habían planeado desde el principio. Pero si no te atrapaban, o encontraban que habías desembuchado, darían esta misma noche el gran golpe y huirían a continuación.
—¡El gran golpe!… ¿De qué se trata? —preguntó Laramie.
—Bajarán esta noche de su santuario e incendiarán los ranchos de Joel Waters, y también los del sheriff y otros ciudadanos notables de San León. Conducirán todo el ganado a México usando la antigua senda de los Laramies. Después el viejo Harrison repartirá el botín y la banda se dispersará. Si descubre que no has revelado sus manejos al frente de la banda, Harrison permanecerá en la ciudad. Esa era su idea desde el principio… arruinar a los ganaderos, comprar muy barato sus equipos y propiedades y convertirse en el dueño absoluto del Condado.
—¿De cuántos hombres dispone?
—Entre veinticinco y treinta —jadeó el joven. Se estaba marchando rápidamente; se atragantó y un hilillo de sangre fluyó desde la comisura de los labios—. Tal vez no debería estar desembuchando; ese no es el estilo de los Laramies. Pero no se lo diría a nadie más que a un verdadero Laramie. Tú no los has visto a todos. Dos murieron en el camino de vuelta desde San León, ayer. Abandonaron sus cuerpos en el desierto. El resto aún no ha regresado de conducir el ganado robado a México, pero estarán aquí hoy al mediodía.
Laramie guardó silencio, repasando mentalmente las fuerzas que podría poner en el campo. El equipo de vaqueros de Waters era lo único con lo que podía contar… seis o siete hombres a lo sumo, sin contar al convaleciente Joel. Las dificultades se estaban acumulando.
—¿Tienes un cigarrillo? —preguntó débilmente el chiquillo. Laramie lio un cigarrillo, lo colocó entre sus labios azules y prendió un fósforo. Miró hacia atrás al fondo del cañón, Laramie vio a los hombres ensillando monturas. Estaba malgastando un tiempo precioso, pero se resistía a abandonar al muchacho moribundo.
—Ponte en marcha —murmuró inquieto el joven—. Te espera una dura tarea por delante; los ciudadanos honestos y los ladrones de ganado te persiguen con igual saña… pero yo apuesto por los Laramies: ¡los auténticos! —su mente deliraba; comenzó a cantar en un susurro fantasmal una canción que Buck nunca podía escuchar sin estremecerse:
«Cuando Brady murió lo enterraron muy hondo,
colocaron botellas de whisky en su cabeza y sus pies.
Cruzaron sus brazos sobre el pecho y dijeron:
¡King Brady se ha ido a descansar!»
El hilillo rojo se convirtió en un súbito chorro; la voz del muchacho se diluyó en el silencio. El cigarrillo cayó de sus labios. Su cuerpo se relajó y quedó inmóvil, hoyando para siempre la senda del lobo.
Laramie se levantó con profunda tristeza y fue en busca de su montura, que temblaba a la sombra de una roca. Arrancó la manta enrollada detrás de la silla y cubrió con ella la figura inmóvil. Otra deuda que añadir a la ya larga lista de los Laramies.
Montó de nuevo y atravesó el túnel al galope hasta el lugar donde lo esperaba su propio caballo: una bestia mucho más rápida que el asilvestrado que montaba. Mientras cambiaba de animal, escuchó gritos a su espalda; sabía que sus perseguidores se habían detenido ante el cuerpo y que el respiro sería breve.
Sin mirar atrás, recorrió a galope tendido el camino que le pareció más directo hasta el rancho de Joel Waters.
Era casi mediodía cuando Laramie introducía su agotado bronco en el porche de la casa del rancho Boxed W. No había vaqueros a la vista. Fue Hop Sing quien abrió la puerta.
—¿Dónde está Waters? —lo interrogó Laramie.
—No está aquí —informó al muchacho el cocinero chino—. Ha ido al pueblo a visitar al doctor para que le inmovilice la pierna. Slim Jones lo llevó en su carro. Regresará esta noche.
—¡Maldición! —gruñó Laramie. De pronto vio cómo su plan topaba con una muralla infranqueable. Su idea era conducir una partida de hombres directamente a la guarida de los forajidos, y retenerlos en su santuario para que no pudieran dispersarse y llevar a cabo la incursión que planeaban. Los vaqueros del Boxed W no seguirían a un extraño sin la aquiescencia de su jefe, y solo Waters podía convencer a los belicosos ciudadanos de San León de que Laramie estaba de su parte. El tiempo volaba y cada minuto contaba.
Solo quedaba abierto un arriesgado camino. Saltó sobre su fatigado caballo y tironeó de las riendas para dirigirlo hacia la carretera de San León.
No se encontró a nadie por el camino, lo cual agradeció enormemente. Cuando se acercaba ya a las afueras de la ciudad su caballo empezó a respirar con dificultad. Comprendió que el animal sería inútil en caso de que tuviera que escapar con la patrulla ciudadana pisándole los talones.
Laramie conocía un callejón que conducía a la casa del médico, por el cual esperaba llegar sin ser visto. Se apeó y se adentró en el pasaje, llevando a su caballo por las riendas.
Avistaba ya la pequeña cabaña de adobe, donde el único médico del pueblo vivía y pasaba consulta, cuando un tintineo de espuelas a su espalda le hizo sacudir la cabeza a tiempo para ver pasar a un hombre al final del callejón. Era Mart Rawley; Laramie se ocultó detrás de su caballo maldiciendo su suerte. Rawley debía haber estado rondando los alrededores en su busca, expectante y al acecho. Su grito hizo pedazos el perezoso silencio.
—¡Laramie! —aulló Rawley—. ¡Laramie ha vuelto! ¡Eh, Bill, Lon, Joe…! ¡Todo el mundo! ¡Laramie está de nuevo en la ciudad! ¡Por aquí!
Buck se ahorquilló sobre su mustang y lo espoleó por un pasaje enmaderado hacia la calle principal. El plomo silbaba en el callejón cuando Laramie apareció por fin en la vía principal, y vio a Joel Waters sentado en una silla en el porche de la cabaña del médico.
—¡Reúne a todos los hombres disponibles y condúcelos a Los Diablos! —le gritó al asombrado ranchero—. ¡Dejaré un rastro para que puedas seguirlo. Encontré a la banda en nuestro antiguo escondite… y bajarán esta noche a la ciudad y sus alrededores para dar un gran golpe!
Y dicho esto se marchó de nuevo; el estrepitoso repiqueteo de sus cascos ahogó la voz de Waters mientras gritaba al jinete. Los parroquianos de La Veta Roja voceaban y portaban sus 45. Montados y a pie se apresuraban hacia él, disparando mientras corrían. El sordo y terrible rugido de la turba crecía, distinguiéndose expresiones como: «¡Atrapadlo!», «¡Disparó a Bob Anders por la espalda!»
Su salida a campo abierto estaba bloqueada y su caballo parecía exhausto. Con un gruñido, Laramie giró a la derecha por un estrecho callejón que no parecía custodiado. Se condujo entre dos edificios hasta una calle lateral, que no era lo suficientemente ancha como para permitir el paso de un animal. Tal vez fuera esa la razón por la que permanecía sin vigilancia. Laramie la alcanzó, se escurrió de la silla y se introdujo en la estrecha boca.
Por un momento su montura, de pie con la cabeza gacha en el interior de la abertura, protegió a su amo de las balas, aunque no era la intención de Buck sacrificar a su ruano para salvaguardar su pellejo. Había recorrido la mitad de la longitud del callejón cuando alguien se acercó con cautela, asió las riendas y retiró el caballo. Laramie dio media vuelta, sin detenerse en su carrera, y disparó al aire en dirección a la entrada del callejón. El silbido del plomo mantuvo expedito el pasaje hasta que alcanzó el extremo opuesto.
Allí, bloqueando su camino en la calle lateral, distinguió una silueta junto a un imponente caballo negro. El arma de Laramie se alzó y… de pronto, la bajó con la mandíbula desencajada por la impresión: ¡era Judy Anders quien permanecía junto a la negra montura!
Antes de que pudiera articular palabra, ella saltó hacia adelante y le puso las riendas en la mano.
—¡Tómalo y vete! ¡Es rápido!
—¡Cómo…! ¿Por qué…? —tartamudeó Laramie con sus pensamientos girando en un torbellino; la mera visión de Judy Anders había producido ese efecto en él. Una nueva esperanza creció en su interior. ¿Acaso su ayuda significaba que…? Entonces la razón se impuso y aceptó aquel regalo ofrecido por los dioses, sin pararse a interpretar su significado. Mientras se agarraba al cuerno y montaba musitó—: Se lo agradezco profundamente, señorita…
—No me des las gracias —replicó secamente Judy Anders; su rostro se veía ruborizado, pero sus labios carnosos estaban exangües—. Eres un Laramie y me gustaría verte colgado, pero luchaste junto a Bob ayer cuando necesitaba ayuda. Los Anders pagan sus deudas. ¿Te irás?
Un nervioso movimiento de su pequeño pie enfatizó su petición. Era un buen consejo. Tres lugareños aparecieron con sus armas terciadas doblando la esquina de un edificio cercano. Parecieron dudar cuando vieron a la muchacha junto a él, pero acertaron a desplegarse para asegurarse un blanco sin ponerla en peligro.
—¡Ve a ver a Joel Waters a la consulta del doctor! —le gritó a Judy, y salió a campo abierto cabalgando al estilo apache y no muy seguro de que ella le hubiese comprendido. Los hombres aullaban y las armas de fuego rugieron tras él; los enloquecidos ciudadanos corrieron maldiciendo a sus monturas, demasiado ofuscados para reparar en la muchacha que les gritaba en vano, sin prestar atención a sus ondulantes brazos.
—¡Parad! ¡Alto! ¡Esperad! ¡Escuchadme! —sordos a sus advertencias pasaron en tropel junto a ella, ya a caballo ya a pie, desplegándose en terreno abierto. Los jinetes espolearon salvajemente sus monturas, dejando atrás la frágil figura que fue achicándose rápidamente en la distancia.
Judy derramó una lágrima de rabia y proclamó al viento su opinión sobre los hombres en general y los ciudadanos de San León en particular, en términos más explícitos que los propios de una señorita de su edad.
—¿Qué es lo que ocurre? —quien así hablaba era Joel Waters, que salía cojeando del callejón ayudado por el médico. El anciano parecía aturdido por la rapidez con la que se sucedían los acontecimientos—. ¿Qué diablos significa todo esto? ¿Dónde está Buck?
Ella señaló a la lejanía.
—Allá va, con todos los idiotas de San León tras él.
—No todos los idiotas —le corrigió Waters—. Yo todavía estoy aquí. ¡Maldición!, ese muchacho debe estar loco viniendo aquí. Me desgañité gritando a esos patanes, pero no quisieron escucharme.
—¡Tampoco a mí me hicieron caso! —exclamó Judy desesperada—. Pero no podrán atraparlo nunca montando mi caballo negro. Tal vez cuando regresen renqueando estarán lo suficientemente calmados para escuchar la verdad. ¡Y si a mí me ningunean, a Bob no podrán ignorarle!
—¿A Bob dices? —exclamó el médico—. ¿Ha salido ya de su aturdimiento? Estaba a punto de ir a visitarlo de nuevo cuando llegó Joel para que inmovilizara su pierna herida.
—Bob recuperó el conocimiento hace apenas un rato. Me dijo que no fue Laramie quien le disparó. Aún está confundido y tiene muchas dudas sobre lo sucedido. No sabe quién abrió fuego sobre él, pero está seguro de que Buck Laramie no lo hizo. Lo último que recuerda fue que Laramie corría a cierta distancia por delante de él. El proyectil le entró por la espalda. Cree que se trata de una bala perdida de los hombres que marchaban tras él.
—No creo que fuera una «bala perdida» —gruñó Waters y sus ojos empezaron a brillar—. Tengo una idea de quién pudo disparar sobre Bob. Hablaré con él y…
—Es mejor que no molestemos demasiado al sheriff por el momento —le interrumpió el doctor—. Yo iré a visitarle.
—Pues será mejor que se apresure si quiere encontrar a Bob en casa —dijo la muchacha con gravedad—. Se estaba calzando sus botas y gritando a nuestro cocinero que le trajera su cinturón canana cuando me fui.
—¿Cómo? ¡Él no debe levantarse todavía! —el médico trasladó el brazo de Waters desde su hombro al de la muchacha, y se apresuró hacia la casa donde se suponía que Bob Anders convalecía.
—¿Por qué habrá vuelto Buck aquí? —se lamentó Judy ante Waters.
—De lo que él me gritó mientras cabalgaba como el rayo, deduzco que ha encontrado algo en Los Diablos. Vino en busca de ayuda. Probablemente fue primero a mi rancho y al no encontrarme allí arriesgó su pellejo bajando al pueblo. Dijo que enviara hombres tras él para siguieran las señales que iría dejando. Transmití esa información a Slim Jones, mi capataz. Doc le prestó un caballo y Slim lo espolea ahora hacia el Boxed W para reunir a mis vaqueros y ponerlos en camino. Tan pronto como esos cazadores de serpientes de San León hayan reventado sus jacas persiguiendo a ese rayo negro que le prestaste a Buck, volverán al redil ¡Y esta vez apuesto a que nos escucharán!
—Me alegro de que él no disparara a Bob —murmuró—. ¿Pero por qué regresó a San León la primera vez?
—Ha vuelto para saldar una deuda en nombre de sus hermanos, que está convencido de que también pesa sobre él. Sus alforjas están repletas de oro que pretende devolver a los habitantes de esta ingrata ciudad. ¿Qué te ocurre? —preguntó, pues su bella interlocutora había pronunciado una exclamación.
—Na… nada, solo… ¡solo que no sabía que era por eso! Entonces… ¿Buck nunca ha asaltado o robado como hacían sus hermanos?
—¡Por supuesto que no! —replicó airadamente el anciano—. ¿Crees que de lo contrario hubiera seguido siendo amigo suyo? Buck no es responsable de las fechorías que sus hermanos cometieron. Él es honesto y siempre se ha conducido por el buen camino.
—Pero él estaba con ellos cuando… cuando…
—Lo sé —la voz de Waters se suavizó—. Pero él no disparó a tu padre. Luke lo hizo. Y Buck iba con ellos porque lo obligaron. No era más que un muchacho entonces.
Ella no respondió y el viejo Waters, observando la suave y nueva luz que iluminaba sus ojos y la débil y melancólica sonrisa que curvaba sus labios, guardó un sabio silencio.
Mientras tanto, el protagonista de su discusión disfrutaba la valía del elegante ejemplar equino que montaba. Sonrió al comprobar que la distancia entre él y sus perseguidores se agrandaba, encantado por el excelente corcel que tenía entre las rodillas, como sin duda habría hecho cualquier buen jinete. En poco más de media hora ya no vería a los hombres que lo acosaban.
Redujo el paso de su montura a un galope menos tendido que le permitiría seguir devorando millas durante horas, y se dirigió a Los Diablos. Pero el desesperado movimiento que estaba haciendo no acaparaba sus pensamientos. No paraba de darle vueltas a un nuevo rompecabezas: el problema de por qué Judy Anders se había decidido a ayudarlo. Si debía guiarse por sus palabras de despedida, ella no lo tenía en gran estima. Y si Bob había sobrevivido a sus heridas y confirmado la inocencia de Laramie, ¿por qué los ciudadanos de San León seguían sedientos de su sangre? De lo contrario ¿podía Judy Anders ayudar de buen grado a un hombre al que acusaban de haber disparado a su hermano? Se emocionó al recordarla de pie junto al caballo que le había salvado la vida. Si él no fuera un Laramie… ¡Qué hermosa era!
Tres horas antes de la puesta de sol Laramie se encontraba ya en las estribaciones de Los Diablos. Y una hora más tarde, a fuerza de cabalgar temerariamente por senderos de escasas pulgadas de ancho, que incluso él habría evitado en otras circunstancias, tuvo a la vista la entrada del antiguo santuario de los Laramies. Había ido dejando señales en el camino más abajo, para indicarles a los vaqueros de Waters la mejor manera de seguirlo; aunque no, naturalmente, la senda que él había utilizado.
Una vez más, desmontó a cierta distancia del túnel y recorrió con paso felino el terreno restante. Habría un nuevo centinela a la entrada y la primera tarea de Laramie sería la de despacharlo en silencio.
Estaba a medio camino del túnel cuando avistó al guardia, sentado tras un macizo de arbustos a escasas yardas de la boca. Se trataba de uno de los untuosos mexicanos que Laramie había visto en la cabaña, y parecía completamente despierto y alerta.
Recurriendo a las tácticas indias aprendidas de los yaquis en México, Laramie emprendió un cauteloso y necesariamente lento avance hacia el centinela, describiendo un círculo que le llevaría a colocarse detrás del rufián. Se arrastró sigilosamente hasta quedar a escasos doce pies de él.
El centinela estaba poniéndose nervioso. Cambió de postura estirando el cuello mientras miraba con recelo a su alrededor. Laramie pensó que habría oído, aunque no localizado, los débiles sonidos realizados durante su progreso; un segundo más y giraría la cabeza para mirar de lleno a los ralos arbustos que apenas cubrían a su atacante.
Agarrando un puñado de guijarros, Laramie se arrodilló con sumo cuidado y los arrojó sobre la cabeza del guardia. Golpearon con estrépito unas yardas más allá del hombre. El mexicano se puso en pie jurando en castellano. Se volvió en la dirección del sonido con su Winchester terciado y el cuello muy estirado. En aquel preciso instante Laramie saltó hacia él blandiendo su pistolón como si de un garrote se tratara.
El bandido mexicano se giró con sus ojos relampagueando de rabia y asombro. Hizo ademán de alzar su rifle, pero Laramie lo apartó con un golpe de su mano izquierda y a continuación estrelló el cañón de su pistola contra el hueso temporal del forajido. Este cayó de hinojos como un buey herido, desplomándose luego en el suelo cuan largo era y quedando al fin completamente inmóvil.
Laramie despojó al cuerpo inconsciente de su cinturón canana y su pañuelo; atando y amordazando concienzudamente a su prisionero. Se incautó de su pistola, rifle y reserva de cartuchos, arrastrándolo fuera de la boca del túnel y ocultándolo luego entre un grupo de rocas y arbustos a salvo de cualquier mirada, casual o intencionada.
—¡Primer obstáculo superado! ¡Rayos y truenos! —rugió Laramie—. Y ahora a por el siguiente objetivo.
El cumplimiento del mismo dependía de si se hallaban o no en el escondite todos los miembros de la banda de Harrison. Probablemente Mart Rawley se encontrara aún lejos; tal vez en la ciudad de San León. Pero Laramie sabía que debía aguardar hasta que todos los bandidos estuvieran en el interior del cañón.
Levantó la vista hacia un saliente en la boca del túnel donde descansaba, en precario equilibrio, la enorme piedra que le había proporcionado la idea de convertir la garganta en una enorme frasca panzuda.
—¡Ahí está el corcho para mi botella! —murmuró Laramie—. Todo lo que necesito ahora es una buena palanca.
Una gran rama de árbol sería suficiente para llevar a cabo su propósito y, unos instantes después, Buck se encaramaba al saliente y se afanaba en socavar el voluminoso peñasco. El pánico se apoderó del muchacho por un momento, pues temía que su base estuviese demasiado arraigada como para poder moverla. Mas gracias a sus titánicos esfuerzos sintió al fin ceder la gran masa. Unos minutos más de agotador trabajo de zapa y otro empujón que hizo que sus venas se abultaran en sus sienes, y la piedra comenzó a rodar; chocó primero contra el saliente y se estrelló después estrepitosamente frente a la entrada del túnel. Quedó encajada allí, llenando prácticamente todo el espacio practicable.
Descendió por la pared y se dispuso a acumular matorrales y rocas más pequeñas, a fin de rellenar los huecos entre el tapón rocoso y las paredes del túnel. La única vía de escape que les quedaba a sus enemigos era escalar las paredes del cañón —una hazaña que él consideraba prácticamente imposible—, o retirar laboriosamente las piedras que tan cuidadosamente había encajado, y abrir un agujero entre el peñasco y la pared del túnel. Y ninguna de estas opciones resultaba sencilla, con un decidido vaquero repartiendo plomo a todo bicho viviente.
Laramie estimó que completar su tarea le había llevado cerca de media hora. Echándose al hombro el rifle del centinela mexicano, escaló el desfiladero. En el mismo lugar en el borde del cañón desde donde había acechado el escondite esa misma mañana, se hizo fuerte por el simple procedimiento de acuclillarse detrás de una roca de buen tamaño, con el Winchester y sus revólveres a mano.
Apenas acaba de atrincherarse en su posición cuando vio un grupo de jinetes saliendo del cercado de detrás de la cabaña. Tal y como había supuesto, los buitres abandonaban su santuario para iniciar sus actividades nocturnas.
Contó veinticinco forajidos; y el mismo sol que brillaba sobre los pulidos martillos y marfileñas cachas de las armas, parecía reflejar sus aviesas y violentas intenciones.
—Cuatrocientas yardas —murmuraba Laramie apuntando con los ojos entrecerrados a lo largo del cañón de su rifle—. Trescientas cincuenta, trescientas… ¡ahora! ¡Echemos a rodar la bola!
Tras el trueno del disparo, una espesa polvareda se levantó frente a los cascos de los caballos y los jinetes se dispersaron como codornices, gritando empavorecidos.
—¡Soltad vuestras herramientas y levantad las manos! —rugió Laramie—. ¡He taponado el túnel y no podréis salir de aquí!
Su respuesta llegó en forma de vengativas ráfagas de fuego graneado, que en rapidísima sucesión ribetearon de plomo el borde del cañón en todas direcciones. No esperaba otra respuesta. Su grito había buscado provocar un efecto dramático; pero su segundo disparo, que derribó a un jinete de su silla, no tuvo nada de teatral. El tipo, después de morder el polvo, ya no movió ni un músculo.
Los forajidos convergieron hacia la entrada del túnel, disparando mientras galopaban y apuntando en dirección al nido de Laramie, que finalmente habían localizado. Buck correspondió generosamente con fuego. Un mustang herido por un proyectil destinado a su jinete, rodó por el suelo quebrando la pierna del forajido montador bajo su peso. Otro ahorquillado jinete aulló desaforadamente cuando el plomo candente se abrió paso entre los músculos de su pecho.
Poco después los seis hombres que marchaban en cabeza se vieron obstaculizados a la salida del túnel, descubriendo entonces que Laramie hablaba en serio. Sus gritos se alzaron en un furioso crescendo. Los otros desmontaron y se pusieron a cubierto detrás de las rocas que coronaban el filo de la garganta, llevándose consigo a los heridos.
Aparte de alguna acometida fugaz, la lucha se estabilizó en una lenta y peligrosa rutina en la que nadie deseaba arriesgarse en absoluto. Habiendo localizado el pequeño fuerte de Laramie, los forajidos concentraron su fuego sobre el punto que ocupaba. Una tormenta de balas lo empujó a cubrirse detrás de los parapetos, y la situación se convirtió en algo sumamente tedioso.
No había visto ni a Rawley ni a Harrison. Rawley, así lo esperaba, estaría aún en San León, pero la ausencia de Harrison le preocupaba. ¿Habría bajado también él a la ciudad? Si ese era el caso, tendría muchas probabilidades de escapar aun cuando su banda fuese aniquilada. Cabía empero otra posibilidad, que él o Rawley, o ambos a la vez, retornaran a la guarida y lo atacaran por la espalda. Se maldijo a sí mismo por no haberle revelado la verdadera identidad del líder de la banda a Judy Anders; ¡mas se sentía siempre tan aturdido cuando hablaba con ella!
El suministro de municiones de los bandidos parecía inagotable. Sabía que al menos seis hombres se encontraban en el túnel, y podía escucharlos maldecir y gritar con sus voces amortiguadas. Se vio enfrentado a un dilema que se le antojó insoluble. Si no los disuadía convenientemente, acabarían abriéndose paso a través del túnel bloqueado y le acribillarían la espalda a balazos. Sin embargo, tal disuasión significaba renunciar a su posición de ventaja y dar a los hombres de abajo una oportunidad de escalar las paredes del cañón. No creía que aquello fuese posible, pero desconocía qué adiciones a la fortaleza natural podían haber sido hechas por sus nuevos ocupantes; podrían, por ejemplo, haber cincelado asideros en algún punto del gran farallón… Pues bien, tendría que vigilar el túnel.
—Pistolas de seis tiros contra rifles, si esto se prolonga mucho más —murmuró Laramie abriéndose camino sobre los salientes—, gastaré casi toda mi munición. ¿Por qué diablos no aparecen los hombres de Joel? No puedo mantener a estos chacales encerrados para siempre, ¡maldita sea!
La mano armada de Laramie se vio súbitamente impulsada por su poderoso brazo. Rocas y malezas habían sido retiradas en un ángulo de la boca del túnel, y la cabeza y los hombros de un forajido aparecieron por el hueco abierto. Tras encajar el mazazo asestado por el Colt de Buck, el tipo gritó y desapareció rápidamente en el interior. Acuclillándose y asomándose al agujero pensó: «Pronto lo intentarán de nuevo». De no haber estado allí para impedirlo con argumentos de plomo, todo el grupo se habría escurrido en un santiamén por el recién abierto resquicio.
No podía regresar al borde del barranco y dejar sin vigilancia aquel coladero; sin embargo, cabía la posibilidad de que en ese momento alguien estuviera escalando la pared del cañón.
¡Ay; si hubiese sospechado que sus temores estaban justificados! Pues mientras se agachaba sobre la cornisa para observar mejor la entrada del túnel, abajo en el cañón alguien se retorcía hacia un determinado punto del acantilado, donde sus penetrantes ojos habían distinguido algo que se balanceaba. Se trataba de la cuerda de Laramie, colgando del árbol achaparrado en el mismo borde de la garganta. Listo para volver a agacharse en cualquier instante, abandonó sigilosamente la ocultadora hierba alta y, como ningún disparo provino del borde del cañón, se escabulló como un conejo hasta alcanzar la pared.
Despojándose de sus botas y echándose el rifle a la espalda, comenzó el forajido a trepar como un mono por la pared prácticamente lisa. Con su brazo extendido agarró el extremo inferior de la cuerda, y cuando sus compinches en el fondo del cañón se percataron de lo que estaba haciendo, castigaron la corona con fuego graneado para cubrir su acción. El bandido juró sonoramente y trepó por la cuerda con una agilidad increíble; su carne empero, se estremecía con violencia ante la eventual posibilidad de recibir un balazo en la espalda.
El renovado tiroteo tuvo sobre Laramie el efecto que el escalador había esperado que tendría: le llevó a refugiarse de nuevo en su pequeño fuerte. No fue hasta que estuvo acuclillado tras su parapeto, que se le ocurrió pensar que la misión de aquellas descargas podría haber sido la de alejarlo de la entrada del túnel. Lanzó una somera mirada sobre las rocas, pues las balas volaban tan cerca que no se atrevió a levantar mucho más la cabeza. En consecuencia, no vio al forajido cubrir en un desesperado esfuerzo los últimos pies de la cuerda y encaramarse fatigosamente al borde, descolgándose el rifle mientras lo hacía.
Laramie se dio la vuelta y regresó hacia la cornisa desde donde vigilaba la abertura y, mientras esto hacía, se puso involuntariamente a tiro del facineroso que estaba de pie en el borde junto al árbol achaparrado.
El chasquido de su Winchester, similar a un latigazo, le llegó a Laramie un instante después de sentir un dolorosísimo impacto en su hombro izquierdo. El sobresalto del choque lo hizo caer al suelo, donde se golpeó fuertemente la cabeza contra una roca. Incluso mientras se desplomaba escuchó el estruendo de la maleza en el camino, y su último y desesperado pensamiento fue que Rawley y Harrison volvían. Al cabo el impacto de su testa contra la roca redujo toda actividad mental a una blancura aturdidora.
A un forajido escapando del túnel dificultosa y apresuradamente le siguió otro, y luego otro más… Uno de ellos se agachó, rifle en mano, mirando hacia la pared mientras los demás retiraban las piedras más pequeñas y, ayudados por los de dentro, echaron a rodar el enorme peñasco que taponaba la entrada. Tres hombres más salieron corriendo del túnel y se unieron a ellos.
Sus disparos despertaron a Buck Laramie. Parpadeó y miró en derredor tratando de orientarse. Vio a cinco jinetes dirigiéndose hacia el túnel, y a seis de los forajidos que habían escapado mientras permanecía inconsciente, regresando de nuevo a él en busca de refugio; reconoció en el líder de los recién llegados a Slim Jones, el capataz de Joel Waters. ¡Sabía que el viejo ranchero no le fallaría!
—¡Poneos a cubierto estúpidos! —gritó salvajemente Laramie sin ser oído en medio del fragor de la lucha.
Pero los impetuosos e imprudentes vaqueros avanzaron en línea recta, topándose con una ráfaga de plomo lanzada desde la boca del túnel por la que los bandidos se habían escabullido. Uno de los muchachos de Joel salvó la vida saltando de la silla cuando su caballo caía con una bala atravesándole el cerebro, y otro, protegiéndose la cabeza con los brazos, cayó muerto antes de golpearse contra las rocas.
Solo entonces Slim y su temerario grupo desviaron sus trayectorias de la línea de fuego y retrocedieron en busca de abrigo. Laramie recordó la bala que lo había derribado y se volvió para examinar el borde del cañón. Vio entonces al hombre junto al árbol achaparrado; el tipo ayudaba a uno de sus compañeros a subir por el mismo medio que había usado él, y evidentemente creía que su disparo habría acabado con Laramie, pues no hacía ningún esfuerzo por ocultarse. Buck levantó su rifle, apretó el gatillo y… el martillo-percutor produjo un chasquido hueco al golpear: ¡no había ningún cartucho en la recamara! Debajo de él los hombres de Joel disparaban inútilmente a la entrada del túnel, y en su interior los bandidos contenían sabiamente su fuego hasta que pudieran ver algo sobre lo que tirar.
Laramie se arrastró unos pocos pies hasta quedar fuera del alcance del tirador en el borde del cañón, y a continuación gritó:
—¡Slim! ¡Rodea ese camino y trae aquí a tus hombres!
El capataz comprendió la orden de inmediato, pues al cabo Slim y los tres vaqueros supervivientes avanzaban a gatas sobre la maraña de rocas, después de abandonar forzosamente a sus caballos.
—¡Ya era hora de que llegarais! —gruñó Laramie—. Dame algo de munición para un 30-30.[3]
Solo un instante después sus dedos ansiosos jugueteaban con un puñado de cartuchos.
—Vinimos tan pronto como pudimos —se excusó Slim—. Tuve que cabalgar hasta el rancho para acorralar a esos cazadores de serpientes.
—¿Dónde está Waters?
—Lo dejé en San León, echando pestes como un loco porque no encontró a nadie que quisiera escucharle. La muchedumbre no tiene mucho más sentido común que una manada de ganado vacuno; sale en estampida fácilmente y cuesta Dios y ayuda devolverla al redil una vez se siente libre.
—¿Y qué hay de Bob Anders?
—El médico dijo que su herida, aunque aparatosa, era prácticamente superficial; se disponía a ir a verlo cuando Joel y yo llegamos a la ciudad, pero decidió aplazar su visita para curarle la pierna a Joel. No había vuelto en sí la última vez que el doctor estuvo con él.
Buck suspiró profundamente aliviado. Al menos, Bob Anders viviría, aunque no hubiera sido capaz aún de nombrar al hombre que le disparó de forma tan traicionera. Muy pronto su hermana Judy sabría la verdad. El joven Laramie se concentró de nuevo en la acción en curso.
—A menos que Waters nos envíe más hombres, pronto seremos hombres muertos. El túnel ha sido despejado y los forajidos escalan las paredes del cañón.
—¡Pero si estás herido! —Jones señaló de pronto el hombro de la camisa de Laramie, empapado de sangre.
—¡Olvida eso ahora! —le espetó Laramie—. Está bien… alcánzame esa bandana —y mientras se anudaba el pañuelo, improvisando un tosco vendaje, empezó a hablar rápidamente—. Tres de tus hombres se quedarán aquí y vigilarán el túnel. ¡No dejéis salir a nadie!, ¿entendido? Slim y yo daremos un rodeo y nos las veremos con esos caballeros que trepan por el escarpe. ¡Adelante!
El ascenso resultó sumamente arduo y a Laramie le escocía el hombro como si vertieran plomo derretido sobre él, con un latido sordo que revelaba que el proyectil se alojaba muy cerca del hueso. Mas apretó los dientes y se arrastró sobre las ásperas rocas manteniéndose fuera de la vista de los hombres apostados en el fondo del barranco, hasta alcanzar un punto más allá de su pequeño fuerte en el borde; un lugar mucho más cercano al árbol achaparrado.
Habían avanzado en todo momento bajo la cresta del barranco y no fueron avistados por los forajidos situados por encima de la cornisa, concentrados como estaban anudando una cuerda suministrada por el segundo escalador, al extremo del lazo atado al árbol. Esta se había dejado caer de nuevo pared abajo, y ahora otro forajido colgaba de la cuerda y era izado como el balde de un pozo artesiano por sus dos compinches sobre la cornisa.
Slim y Laramie dispararon casi al unísono. La bala de Slim chamuscó los dedos del hombre aferrado a la reata. Este aulló y soltó la cuerda al punto, cayendo quince yardas hasta el fondo del cañón. Buck disparó sobre uno de los forajidos de la cornisa, sin que ello afectara a su velocidad mientras corría tras su compañero para ponerse a cubierto. Las balas procedentes del cañón pasaron silbando junto a ellos cuando los bandidos de abajo se percataron de la acción de Laramie y su compañero. Se retiraron hacia atrás, pero aun observando esta precaución, avanzaron implacablemente tras los hombres que huían a lo largo del borde de las paredes del cañón.
Mas aquellos cobardes no tenían ninguna intención de hacerles frente. Sabían que el antaño solitario y vulnerable defensor había recibido refuerzos y no entraba en sus planes detenerse a contarlos. Laramie y Slim vislumbraron fugazmente a los fugitivos conforme se escabullían a través de las colinas.
—Dejemos que se vayan —jadeó Laramie—. No creo que tengamos más problemas por este flanco, y apuesto a que nadie se atreverá a volver a trepar por esa cuerda. ¡Vamos; escucho hablar a las armas en el túnel!
Buck y su compañero se reunieron con los vaqueros apostados sobre la cornisa, a tiempo para ver a tres jinetes alejándose por el sendero con el plomo graneado silbando tras ellos. Tres cuerpos más yacían sin vida alrededor de la boca del túnel.
—Esos de ahí reventaron sobre el lomo de sus caballos —gruñó uno de los hombres, arrodillado y apuntando a los forajidos que se daban a la fuga—. Se presentaron tan súbitamente que no pudimos pararlos a todos…
Su disparo pareció subrayar sus comentarios, y uno de los jinetes al galope se balanceó en su silla. Otro de ellos parecía estar herido cuando los tres se internaron entre los árboles y quedaron fuera de su vista.
—Ahí van tres coyotes que no volveremos a ver —gruñó Slim.
—Ojalá fuera así —predijo Laramie con tono sombrío—. Estaban demasiado ocupados como para fijarse en nosotros… pero ahora saben que no somos más que cinco. No irán muy lejos; estarán de vuelta para atacarnos por la retaguardia cuando sus compinches estén libres de nuevo.
—No hay alboroto en el túnel ahora —objetó el capataz.
—Permanecerán tranquilos por un tiempo. Ahora correrían demasiados riesgos. No tienen más que seis caballos dentro del túnel; tratarán de capturar algunos más para llevarlos hasta allí antes de intentar una nueva acometida.
—Aguardarán hasta la noche —continuó Laramie—, y entonces no podremos impedirles que introduzcan sus caballos en el túnel. Tampoco seremos capaces de detenerlos surgiendo al galope por este extremo, a menos que dispongamos de más hombres. Slim, vuelve a trepar a la cornisa y atrinchérate tras las rocas que yo apilé. Vigila la cuerda para que nadie trepe por ella; la cortaremos tan pronto oscurezca. Y no dejes que ningún caballo se meta en el túnel, si puedes evitarlo.
Slim se puso en camino y unos instantes más tarde su rifle comenzó a escupir plomo, al tiempo que gritaba con furia:
—¡Ya están en ello!
—¡Escuchad! —exclamó Laramie de pronto.
Camino abajo y oculto por completo a la vista tras la arboleda, se escuchó el repiquetear de los cascos, el griterío de los jinetes y el estruendo de sus disparos al aire.
Las detonaciones cesaron; a continuación, después de una breve pausa, el ruido de los cascos creció y una multitud de hombres irrumpió en su campo visual.
—¡Hurra! —gritó uno de los vaqueros dando brincos de alegría y agitando el sombrero—. ¡Ahí llegan los refuerzos! ¡Es casi un ejército regular!
—¡Parece que todo San León estuviera aquí! —gritó otro—. ¡Eh, muchachos, no os pongáis en línea con la boca del túnel! Desplegaos a lo largo del recorrido. ¿Habéis visto a los tres chacales que huían de aquí atados a sus sillas de montar? ¿Quiénes eran?
—¡Las tres serpientes que escaparon del túnel! —gritó el tercer vaquero—. ¡Ellos los capturaron según llegaron! Parece que todo el Condado está ahí. Están Charlie Ross y Jim Watkins, el alcalde y Lon Evans, el ayudante de Mart Rawley —al parecer ignoraba que su jefe era un villano—… y, por Dios, ¡mirad quién los está guiando!
—¡Bob Anders! —exclamo Laramie mirando el rostro pálido y la enhiesta figura que, con la cabeza vendada, iba a la cabeza de los treinta o cuarenta jinetes que se acercaban ruidosamente por el sendero, convenientemente apartados tras la línea de arbustos para evitar la siniestra boca del túnel. Anders lo vio y agitó la mano, y un rotundo grito de aprobación surgió de las resecas gargantas de los hombres que marchaban tras el sheriff. Laramie suspiró profundamente. Hacía solo unas horas aquellos mismos hombres, honrados ciudadanos de San León, le habían preparado una cita con el cáñamo.
Los rifles escupían fuego desde el túnel y los jinetes desmontaron y empezaron a tomar posiciones a cada lado del camino, mientras Anders se hacía cargo de la situación y repartía sus órdenes. Sus armas comenzaron a hablar en respuesta a los disparos de los bandidos. Laramie llegó trepando por el acantilado para estrechar la mano extendida de Anders.
—Me disponía a venir en el mismo momento en que apareciste hoy en la ciudad, Laramie —dijo—. Estaba diciéndole a Judy que no pudiste ser tú quien me disparó, cuando todo el infierno pareció desatarse y Judy corrió a ver si podía ayudarte. En el tiempo que tardé en vestirme, despistar al doctor y salir a la calle, ya habías desaparecido con estas cabezas huecas persiguiéndote. Tuvimos que esperar hasta que renunciaron a la caza y regresaron al pueblo, entonces Judy, Joel Waters y yo nos afanamos en explicarles lo ocurrido. Pero resultó; el tiempo que empleamos razonando era plomo derretido goteando en sus manos, ansiosas por participar en tu juego.
—Os debo mucho a todos vosotros, especialmente a tu hermana. ¿Dónde está Rawley? —preguntó Laramie.
—Creímos que estaba con nosotros cuando salimos tras de ti —respondió el de la estrella de plata—. Pero al emprender el regreso lo echamos de menos.
—¡Cuidado! —gritó Slim en el borde por encima de ellos, mientras bombeaba plomo frenéticamente—. ¡Se apresuran a caballo por el túnel! Maldición, ¿por qué no hay nadie aquí conmigo? ¡No puedo enfrentarme a todos yo solo!
Evidentemente, la banda en el interior del cañón había caído en la desesperación más absoluta ante la llegada de los refuerzos, pues nada más aparecer la patrulla ciudadana, se abatieron como una tormenta a través del túnel provocando a su paso un aluvión de fuego. Fue una auténtica locura. Se toparon de lleno con una sólida barrera de plomo ante la que los caballos se amontonaban piafando y los jinetes se retorcían en un caos sangriento. Los supervivientes retrocedieron despavoridos al interior del túnel.
Espoleado por una idea repentina, Laramie busco a tientas entre la maleza y sacó al seboso centinela mexicano, aún atado y amordazado. El facineroso estaba consciente y miró tristemente a su captor. Laramie le arrancó la mordaza y le preguntó:
—¿Dónde están Harrison y Rawley?
—Rawley se marchó a San León después de que te escaparas de nosotros esta mañana —gruñó de mala gana el bandido—. Harrison se ha esfumado, se asustó y se retiró. No sé adonde fue.
—¡Estás mintiendo! —le acusó Laramie.
—¿Y entonces por qué me preguntas a mí si sabes tanto? —se burló el mexicano, sumergiéndose a continuación en un terco y obstinado silencio, que Laramie sabía que nada podría romper si el tipo optaba por seguir mordiéndose la lengua.
—¿Estás insinuando que Harrison tiene algo que ver en esto, Buck? —exclamó el sheriff—. Joel solo me habló de Rawley.
—¿Algo que ver? —Laramie rio lúgubremente—. ¡Harrison es el número uno y Rawley es su mano derecha! No he visto ni a Harrison ni a Rawley desde que llegué aquí. Siendo como son un par de ratas miserables, no me extrañaría que traicionaran a sus propios hombres y huyeran con el botín que ya tienen.
—No obstante —prosiguió Buck—, aún tenemos que limpiar este nido de serpientes y he aquí mi plan para conseguirlo. Los que todavía están vivos en el interior del cañón acechan desde o cerca del túnel. No hay nadie en las inmediaciones de la cabaña. Si cuatro o cinco de nosotros consiguiéramos escondernos allí, podríamos acosarlos desde ambos flancos. Ataremos por sus extremos algunas reatas y, formando un pequeño grupo, nos descolgaremos por el escarpe y entraremos en la cabaña. Desplegaremos a los hombres a lo largo del borde del cañón para impedir que alguno de esos forajidos suba trepando, y dejaremos un retén aquí para bloquear el túnel por si intentan salir de nuevo… lo que sin duda harán tan pronto empiece a oscurecer, si no los barremos nosotros primero.
—¡Deberías haber sido general, vaquero! —prorrumpió el de la estrella en el pecho—. Slim, yo y unos cuantos de mis muchachos del Bar X bajaremos a la cabaña. Es mejor que tú permanezcas aquí; tu hombro no está en condiciones de aguantar ese descenso por la cuerda.
—Esta es mi mano —protestó Laramie—. Yo empecé repartiéndola y me propongo permanecer en la partida hasta haber retirado el último centavo del tapete.
—Tú eres el crupier —aceptó Anders—. ¡Vamos allá!
Diez minutos más tarde una partida de cinco hombres se arracimaba sobre el borde del cañón. El sol no se había puesto aún más allá de los picos, pero el lecho del barranco estaba en penumbra. El lugar que Laramie había escogido para el descenso, se encontraba a cierta distancia del árbol achaparrado. El borde era allí más alto y la pared aún más escarpada. Tenía la ventaja, sin embargo, de un saliente rocoso que serviría en parte para ocultar el descenso de los hombres por la soga, a la vista de los forajidos al acecho a lo largo de la cumbre de la garganta.
Mas si alguien se percataba del descenso de los cinco invasores, estos no verían señal alguna que les revelara que habían sido descubiertos. Hombre tras hombre fueron deslizándose por la cuerda que se balanceaba en el vacío, y quedaron acuclillados al llegar a tierra con su Winchester listo para disparar. Laramie bajó en último lugar, agarrándose con una mano y apretando los dientes para soportar las dolorosas sacudidas que azotaban su hombro herido. Al cabo, la pequeña partida emprendió el avance hacia la cabaña.
Aquel lento y penoso arrastrarse como serpientes por el lecho del cañón se les antojó interminable. Laramie contaba los segundos angustiado por temor a ser descubiertos, temiendo que la noche callera sobre ellos antes de que estuvieran a cubierto. El límite occidental del cañón parecía ribeteado de fuego dorado, contrastando violentamente con las sombras azules que flotaban debajo de él. Suspiró con alivio cuando alcanzaron su objetivo, aún con luz suficiente para llevar a cabo su propósito.
Las puertas de la cabaña estaban cerradas; las ventanas, solamente entornadas.
—¡Vamos allá! —Anders puso una mano sobre la puerta, empuñando su Colt con la otra.
—Espera —gruñó Laramie—. Esta misma mañana metí aquí la cabeza en la boca del lobo sin saberlo. Aguardad un momento mientras doy un rodeo hasta la parte de atrás para ver si puedo escudriñar algo desde ese lado. No entréis hasta que me oigáis chistar.
Dicho lo cual, Laramie circundó furtivamente la cabaña al estilo indio, pistolón en mano. Había recorrido poco más de la mitad de la distancia hasta la parte trasera, cuando quedó paralizado al escuchar una voz en el interior de la cabaña que decía:
—¡Todo está en orden!
Antes de que pudiera moverse o gritar una advertencia, escuchó la respuesta de Anders:
—¡De acuerdo Buck, entramos! —Se cerró entonces la puerta principal y se escuchó el ruido de un cerrojo al ser corrido, seguido del grito de espanto de los hombres del Bar X. Loco de furia febril, Laramie comprendió que alguien, al acecho en el interior de la cabaña, le habría oído dar sus instrucciones e imitó su voz para engañar al sheriff y hacerle entrar. La confirmación de su teoría le llegó al instante y con una voz ya familiar para él… ¡la de Ely Harrison!
—¡Ahora, si no te parece mal, podremos parlamentar como caballeros! —gritó el avieso banquero, con su áspera voz exultante de júbilo feroz—. ¡Tenemos a tu sheriff cogido en un cepo para lobos con dientes de plomo caliente! ¡Nos revelaras el camino que une los pozos secretos a través del desierto hasta México, o en tres minutos este pollo quedará más chamuscado que un demonio!
Laramie se apresuraba a la parte trasera de la casa antes de que el grito triunfal se desvaneciera por completo. Anders no aceptaría jamás conceder la libertad a esa banda de indeseables a cambio de su propia vida, y Laramie sabía que independientemente de lo que pudiera acordarse en la tregua, Harrison nunca dejaría marchar al sheriff.
El mismo razonamiento motivó el salvaje ataque de Slim Jones y los muchachos del Bar X sobre la entrada principal; pero la puerta resultó poseer una resistencia inusual: ni un ariete de grueso calibre podría echarla abajo. La puerta trasera, sin embargo, estaba constituida por paneles ordinarios mucho más delgados.
Usando su hombro sano —el derecho— para la embestida, Laramie estrelló todo su peso contra la puerta trasera. Esta se derrumbó con estrépito hacia adentro, y el joven se vio catapultado al interior de la estancia revólver en mano.
Tuvo una visión fugaz de un mugriento mexicano girándose desde la puerta que conducía a la pieza principal, y se agachó apretando el gatillo al mismo tiempo que un cuchillo silbaba junto a su cabeza. El rugido del 45 retumbó en el estrecho habitáculo y el lanzador golpeó bruscamente el suelo de tablas, quedando sobre él inmóvil y crispado grotescamente.
Con paso apresurado y decidido, Laramie cruzó el umbral irrumpiendo en la sala principal. Alcanzó a ver a tres hombres en pie, apartando momentáneamente su mirada feroz de la tarea que tenían entre manos, que no era otra que la de atar a Bob Anders a una silla. Eran Ely Harrison, Mart Rawley y otro mexicano.
Durante un tiempo infinitesimal la escena permaneció inalterada… hasta quedar finalmente desdibujada por el humo de las detonaciones, cuando un 45 esparció la muerte por los estrechos confines de la estancia. El ardiente plomo fue como carbón de una caldera infernal perforando la carne del ya lacerado hombro de Laramie. Bob Anders se sacudió de la silla y avanzó a trompicones hacia la pared. El cuarto era un demencial torbellino de ruido y humo iluminado por los últimos rayos de luz del mortecino crepúsculo.
Laramie se tambaleó buscando trabajosamente la protección de una estufa de hierro fundido, y desenfundó su segundo revólver. El mexicano desapareció aullando en el interior del cuarto de las literas; su brazo izquierdo, roto y sangrante, oscilaba sin freno alguno. Mart Rawley lo siguió en una torpe e insegura carrera sin dejar de disparar a cada paso; agazapado al otro lado de la puerta, se limitó a vigilar, esperando su oportunidad. Pero Harrison, ya mal herido, había perdido los estribos. Despreciando el peligro o, más probablemente, tocado por la locura, atravesó el cuarto al asalto disparando a la carrera y soltando salpicaduras de sangre a cada zancada.
Sus ojos enloquecidos centelleaban entre la pulverulenta niebla flotante como los de un lobo rabioso.
Laramie se incorporó cuan largo era y se enfrentó a él. El plomo candente que gemía junto a su oreja desgarró su camisa y le aguijoneó el muslo; pero su propio revólver ardía al rojo y la embestida de Harrison perdía fuelle, como la de un toro que siente penetrar en su carne el estoque del matador. El fogonazo de su último disparo casi chamuscó el rostro de Laramie; entonces, prácticamente a quemarropa, una bala partió el frío corazón del diablo de San León, y la codicia y ambiciones de Ely Harrison terminaron para siempre.
Laramie, con solo un cartucho en el tambor de su segundo Colt, se recostó contra la pared, fuera del alcance de los que acechaban desde el interior del cuarto de literas.
—¡Sal aquí, Rawley! —gritó—. Harrison ha muerto. Ya has jugado tus cartas.
El oculto pistolero maldijo como un gato enfurecido.
—¡No, la partida no ha finalizado aún! —gritó con una voz al filo la locura homicida—. ¡No hasta que haya acabado con vosotros, perros sarnosos y asilvestrados! Pero antes de que te mate, quiero que sepas que no serás el primer Laramie que envíe al infierno. Estaba convencido de que me habías reconocido a pesar de mi mostacho. ¡Soy Rawlins, maldito estúpido! ¡Killer Rawlins, el que mató al cuatrero de tu hermano Luke en Santa María!
—¡Killer Rawlins! —exclamó Laramie con el rostro súbitamente demudado—. ¡Con razón entonces me reconociste en el desierto!
—¡Sí, Rawlins! —gritó el pistolero—. El mismo que hizo amistad con Luke Laramie y lo emborrachó hasta que reveló todo acerca de este escondite y los senderos a través del desierto. Más tarde provoqué una pelea con él cuando estaba demasiado ebrio para responder, y lo maté para que mantuviera la boca cerrada. Dime, ¿qué piensas hacer al respecto?
—¡Voy a matarte, buitre del infierno! —aulló Laramie apartándose trabajosamente de la pared, mientras Rawlins traspasaba el umbral lanzando espumarajos por la boca con sus dos revólveres al rojo.
Laramie disparó una vez con su arma a la altura de la cadera. Su última bala atravesó el cerebro enfermo de Killer Rawlins. Laramie lo miró mientras moría, con los talones de sus botas tamborileando una marcha fúnebre sobre el sucio entarimado.
Pasos frenéticos a su espalda lo obligaron a volverse para enfrentarse a un rostro lívido y convulsionado por el miedo y el odio; un brazo moreno armado con un afilado cuchillo empezaba a elevarse. Se había olvidado de los mexicanos. Levantó su pistola vacía para resguardarse del barrido descendente de la afilada hoja, y una vez más la detonación de un revólver sacudió la estancia. José Martínez de Chihuahua articuló una blasfema invocación a algún olvidado y sanguinario dios azteca, mientras su alma se apresuraba camino del infierno.
Laramie se volvió y se quedó mirando como embobado a través de la neblina pulverulenta y crepuscular una figura alta y delgada que empuñaba un Colt humeante. Otros hombres se precipitaron en el interior de la cocina. Tan breve había sido la desesperada lucha, que solo entonces los vaqueros que habían corrido alrededor de la casa al oír el estallido de las armas, irrumpieron en la escena. Laramie sacudió la cabeza aturdido.
—¡Slim! —rugió—. ¡Mira si Bob si está herido!
—¡No soy Slim! —respondió el sheriff tratando de apoyarse en la pared para no caer—. Me tiré de la silla y rodé fuera de la línea de fuego cuando el plomo empezó a silbar. Que alguien me quite estas ligaduras.
—Libéralo, Slim —murmuró Laramie—. Estoy un poco mareado.
Un espeso silencio siguió al rugido de las armas de fuego: un silencio que hería los oídos de Buck Laramie como un furioso batir tambores. Como en un sueño narcótico se tambaleó hasta una silla y se dejó caer pesadamente sobre ella. Sin saber apenas lo que hacía se encontró murmurando la estrofa de una canción que odiaba con todas sus fuerzas:
«Cuando la gente supo que Brady había muerto,
todos se volvieron, y todos vestidos de rojo
marcharon por la calle cantando una canción:
“¡Brady se ha ido al infierno con su Stetson calado!”».
Apenas estaba consciente cuando llegó Bob Anders y desgarró su camisa empapada de sangre, para limpiar sus heridas con el whisky de una botella que encontró sobre una mesa y vendarlas luego lo mejor que pudo con tiras arrancadas de su propia ropa. La mordedura del alcohol despertó a Laramie del aturdimiento que lo envolvía, y un largo trago de la misma medicina despejó su embotado cerebro.
Laramie se incorporó como un resorte; contempló los cadáveres de miradas vidriosas y vacías tendidos a su alrededor bajo luz de la lámpara y se estremeció de repente; el hedor de la sangre que ennegrecía las tablas del suelo le hizo vomitar.
—¡Salgamos al aire libre!
Conforme se sumergían en el gélido crepúsculo se percataron de que la batalla en el barranco había terminado. Un hombre gritaba a voz en cuello desde lo alto del cañón, aunque la distancia hacía ininteligibles las palabras.
Slim se acercaba corriendo a través de la oscuridad.
—¡Quieren parlamentar con nosotros, Bob! —les informó—. Desean saber si tendrán un juicio justo si se entregan.
—Hablaré con ellos. Que los hombres se mantengan a cubierto.
El de la estrella de plata se aproximó a la entrada del cañón, de modo que sus palabras pudieran ser escuchadas por los forajidos dentro y sobre el túnel, y gritó:
—¿Estáis dispuestos a rendiros?
—¿Cuáles son tus términos? —vociferó en respuesta el portavoz de los forajidos al reconocer la voz del sheriff.
—He aquí mis condiciones: todos vosotros recibiréis un juicio justo en un tribunal legalmente reconocido. Será mejor que toméis una buena decisión. Sé que no sois muchos los que habéis sobrevivido. Harrison ha muerto, y también Rawley. Tengo cuarenta hombres fuera de este cañón y los suficientes en su interior, detrás de vosotros, para borraros del mapa. Arrojad vuestras armas aquí fuera donde yo pueda verlas y salid con las manos en alto. Tenéis tiempo hasta que cuente diez.
Y apenas había iniciado la cuenta, los rifles y pistolas empezaron a resonar metálicamente sobre la tierra desnuda y ojerosos, salpicados de sangre y tiznados de pólvora, los hombres surgieron de detrás de las rocas con las manos alzadas, y salieron los del túnel de la misma manera.
—¡Nos rendimos! —anunció el portavoz de los supervivientes—. Cuatro de los muchachos yacen entre las rocas de ahí atrás con demasiados agujeros de bala en el cuerpo como para poder moverse. Uno tiene la pierna quebrada por donde su caballo cayó sobre él. Algunos de nosotros necesitamos limpiar y vendar nuestras heridas.
Laramie, Slim y los vaqueros salieron a campo abierto apuntando con sus armas a los cansados forajidos y, a un grito de Anders, los hombres que aguardaban en el exterior atravesaron el túnel, corriendo y clamando venganza.
—No toleraré linchamientos —advirtió Anders mientras los hombres agarraban a los forajidos y les ataban las manos, con no demasiada suavidad—. Traed a los cuatro hombres heridos de detrás de las rocas y veremos qué podemos hacer por ellos.
Al punto, una curiosa comitiva desfiló a través del túnel hacia el valle exterior donde aún persistía la última claridad del crepúsculo. Y cuando Laramie emergió del lóbrego pasadizo, sintió que al fin se había desprendido, como si de un abrigo sucio y gastado se tratara, de su oscuro y siniestro pasado.
Uno de los cuatro hombres heridos traídos a través del túnel en improvisadas camillas aparejadas con rifles y gabanes, disfrutaba de un locuaz estado de ánimo.
El miedo y el dolor producido por su herida habían deshecho por completo sus nervios y rebosaba de información y ganas de soltar la lengua.
—¡Le contaré todo lo que quiera saber! ¡Diga algo bueno de mí durante el juicio y cantaré ópera si es preciso! —declaró entusiasmado, ignorando las hoscas miradas de sus más recalcitrantes camaradas.
—¿Cómo se vio envuelto Harrison en esta conspiración? —preguntó el sheriff Anders.
—¿Envuelto? Por todos los diablos: ¡él lo planeó todo! Era cajero en el banco cuando hace seis años lo asaltaron los Laramies; los auténticos, se entiende. De no haber sido por aquel asalto, el viejo Brown habría acabado por descubrir que Harrison lo estaba robando poco a poco. Pero los Laramies asesinaron a Brown y sirvieron en bandeja a Harrison la oportunidad de ocultar sus huellas. El pueblo les cargó a ellos el mochuelo del dinero robado por él además del que realmente se habían llevado.
—Eso le dio a Harrison la idea de cómo convertirse en el «rey de San León». Los Laramies habían actuado una vez como chivos expiatorios para él, y aspiraba a usarlos de nuevo como tales. Pero tuvo que aguardar a convertirse en director del banco y mientras tanto se afanó en reunir una banda de forajidos.
—De esa forma arruinaría a todos los rancheros del Condado —terció Laramie—, les concedería hipotecas y, finalmente, las resolvería quedándose con sus propiedades; luego enviaría a sus coyotes fuera de la región y se convertiría en dueño absoluto de San León. Sabemos cuál es su parte en el asunto; ¿cuándo entro Rawlins en la rueda?
—Harrison lo conoció hace unos años en Río Grande. Cuando se decidió a organizar su propia partida de forajidos, fue a México y allí encontró a Rawlins. Harrison sabía que los verdaderos Laramies tenía un escondite secreto, así que Rawlins se hizo amigo de Luke Laramie para sonsacarle y…
—Ya conocemos esa parte —lo interrumpió Anders después de echar un rápido vistazo a Buck.
—¿Sí? Bueno… todo marchaba bien hasta que de México nos llegó el rumor de que Buck Laramie cabalgaba hacia aquí. Harrison se asustó. Pensó que Laramie venía a vengar la muerte de su hermano. De modo que envió a Rawlins para acechar a, Laramie. El pistolero fracasó, pero más tarde marchó a San León para intentarlo de nuevo… pero falló otra vez y disparó a Anders por error. De todos modos consiguió difundir el rumor de tu presencia y culparte del atentado. Habías estado merodeando demasiado cerca de nuestro escondite y eso intranquilizó a Harrison.
»Harrison pareció enloquecer al enterarse de que Laramie se dirigía hacia aquí —continuó el herido parlanchín—. Nos hizo representar esa absurda comedia del atraco al banco para echar arena a los ojos de los honrados ciudadanos de San León. ¡Diablos, nadie sospechaba de él de todos modos! Pero entonces se arriesgó viniendo aquí. Estaba lleno de pánico y nos ordenó que estuviéramos dispuestos para dar un gran golpe en la ciudad esta noche y huir lejos. Cuando Laramie escapó de aquí esta mañana, Harrison decidió que iría a México con nosotros.
»Bueno, cuando la pelea comenzó, Harrison y Rawley se mantuvieron alejados del espectáculo. Nada podían hacer ellos y esperaban que fuéramos capaces de escapar del cañón. No querían ser vistos ni reconocidos. Si Harrison lograba asegurarse de que Laramie no le había revelado a nadie que él era el jefe de la banda, no se vería obligado a abandonar la ciudad.
Se ultimaban los preparativos para regresar a San León con la cuerda de prisioneros, cuando una delegación de ciudadanos encabezada por el alcalde Jim Watkins se acercó tímidamente a Laramie. Watkins tartamudeaba algo avergonzado y, finalmente, habló con la franqueza típica del Oeste:
—Mira, Laramie, ahora nosotros también te debemos algo y estamos tan ansiosos como tú por pagar nuestra deuda. Harrison poseía un pequeño rancho a las afueras de la ciudad que ya no va a necesitar, y como no tiene herederos, creo que podremos disponer de él fácilmente. Pensábamos que si por un casual quisieras establecerte en San León o sus alrededores, nos agradaría mucho regalarte ese rancho y toda la ayuda que puedas necesitar para introducirte en el negocio ganadero. Además no queremos los cincuenta mil dólares que Waters dice que pretendes darnos. Ya has pagado con creces tu deuda.
Una inexplicable emoción se había apoderado de Laramie; una leve sensación de tristeza y resentimiento y un amargo anhelo que era incapaz de interpretar.
De pronto se sintió viejo y cansado; deseó que lo dejaran solo y cabalgar hasta el borde del mundo y olvidar… Ni siquiera sabía exactamente qué era lo que pretendía olvidar.
—Gracias —murmuró—. Devolveré esos cincuenta de los grandes a sus legítimos dueños y mañana mismo me iré.
—¿Adónde?
Buck hizo un gesto de incertidumbre.
—Piénsalo bien —insistió Watkins dándole la espalda. Los hombres, ya jinetes en sus monturas, trotaban por el camino. Anders agarró a Laramie de una manga.
—Vamos, Buck. Necesitas que alguien le eche un vistazo a esas heridas.
—Déjalo Bob. Estaré bien. Solo necesito permanecer aquí un rato y descansar.
Anders lo miró atentamente, luego hizo un gesto oculto a Slim Jones y se volvió. La columna desapareció por el camino tragada por la creciente oscuridad: jinetes armados cabalgando hacia una nueva era de paz y prosperidad; hombres amarrados, ojerosos y macilentos, cabalgando hacia la penitenciaría y, posiblemente, el cadalso.
Laramie permaneció sentado e inmóvil con las manos vacías colgando sobre sus rodillas. Un capítulo fundamental de su vida se había cerrado, dejándolo sin un objetivo concreto. Había cumplido su promesa y ahora no tenía ningún plan o propósito para llenar ese hueco.
De pie junto a Laramie, Slim Jones, sin comprender su estado de ánimo pero sin tratar de inmiscuirse en él, empezó a hablar. Pero se vio de pronto interrumpido por el inconfundible traqueteo de un carruaje; ambos hombres alzaron la cabeza.
—¡Un carro! —exclamó Slim.
—Ningún carro podría recorrer ese camino —resopló Laramie con convicción.
—Pues uno lo está haciendo ahora, ¿y a quién dirías que pertenece? ¡Al viejo Joel, caramba! ¡Y mira quién lo conduce!
El corazón de Laramie dio un salto y al punto empezó a latir fuertemente al reconocer la figura delgada y flexible junto al viejo ranchero. La muchacha detuvo el carruaje junto a ellos entregándole las riendas a Slim, quien se apresuró a ayudarla a bajar.
—¡La trifulca más grande jamás vista en el Condado de San de León! —rugió Waters—, ¡y yo no he podido disparar ni un solo tiro porque tengo una pierna rota, por todos los diablos!
—De eso nada, Joel, tú has hecho lo más importante —le aseguró Laramie, y entonces se olvidó por completo del viejo ganadero al contemplar la figura angelical de Judy Anders parada frente a él, sonriendo suavemente con la mano extendida y la luna creciente inflamando su suave cabellera con un fuego mágico y dorado.
—Siento mucho la forma en que te hablé hoy —dijo en voz baja—. Estaba tremendamente dolida por cosas que no eran culpa tuya.
—No, no te disculpes por favor —balbuceó, maldiciéndose interiormente por su confusión. El tacto de su mano firme y delgada envió escalofríos a través de su cuerpo, y comprendió de repente qué era ese anhelo que lo roía internamente… más profundamente incluso, porque entonces se le antojó inalcanzable.
—Judy, tú me salvaste el pellejo. Nadie que haya hecho algo así tiene por qué pedir disculpas; de todos modos hiciste lo correcto. Bob se ha puesto en camino con los demás y debes echarlo mucho de menos.
—Lo vi y hablé con él —repuso en voz baja—. Me dijo que tú estabas aquí todavía. Vine porque esperaba encontrarte.
Buck se sobresaltó momentáneamente.
—¿Has venido a buscarme? Oh, naturalmente, Joel deseaba ver lo mal tirador que soy —buscaba una excusa para arrancarle una sonrisa.
—El señor Waters quería verte, por supuesto. Pero yo… deseaba verte a ti, Buck.
Estaba inclinada muy cerca de él, mirándolo, y el joven Laramie se sentía mareado por su fragancia y belleza y, en ese estado, dijo la cosa más estúpida e idiota que podría haber dicho.
—¿Para verme… a mí? —tartamudeó—. ¿Y para… para qué querías verme?
La muchacha pareció alejarse de él y su voz le resultó demasiado precisa.
—Quería disculparme por mi grosería de esta mañana —dijo ella, un poco distante.
—Ya te he dicho que no tienes por qué disculparte —casi jadeó—. Tú me has salvado la vida y yo… yo… Judy, maldición, ¡yo te quiero!
Ya estaba dicho; había dejado escapar involuntariamente la sorprendente declaración. Quedó helado por su propia audacia, aturdido y paralizado. Pero a ella no pareció importarle. Encontró que, de alguna manera, ella se había acurrucado entre sus brazos y se sorprendió al oírla decir:
—Yo también te amo Buck. Te he amado desde que era solo una niña e íbamos juntos a la escuela. Me esforcé para no pensar en ti durante los últimos seis años. Pero yo atesoraba tu recuerdo; por eso me dolió tanto pensar que te habías vuelto malo… como creí que había ocurrido. Ese caballo que traje para ti… no lo hice solo porque hubieras ayudado a Bob, se debió en parte a mis propios sentimientos. Oh, Buck, descubrir que eras un hombre recto y honorable fue como si la sombra negra y espesa que se levantaba entre nosotros se disolviera. ¡No me dejes nunca Buck!
—¿Dejarte? —casi sollozó Laramie—. Solo el tiempo necesario para encontrar a Watkins y decirle que acepto la proposición que me hizo, y entonces mi único objetivo será hacerte feliz durante el resto de mi vida… —el resto se perdió envuelto en un sonido muy natural.
—¡Están besándose! —exclamó Joel Waters sentado en su carro y manipulando cuidadosamente su pierna herida—. Supongo que muy pronto habrá una boda por estos lares, Slim.
—¿No me digas que estás pensando en dejarte enganchar? —preguntó Slim fingiendo no entender, pero sonriendo disimuladamente detrás de su mano.
—No comprendo a qué viene ese tono sarcástico. Soy perfectamente capaz de casarme en cualquier momento. Es solo una mera cuestión de tiempo, hasta que decida qué tipo de mujer me conviene como esposa.