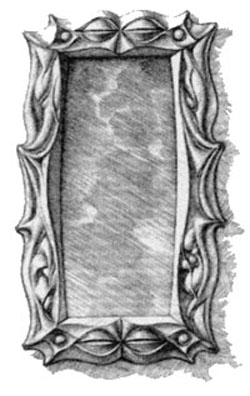
El espejo
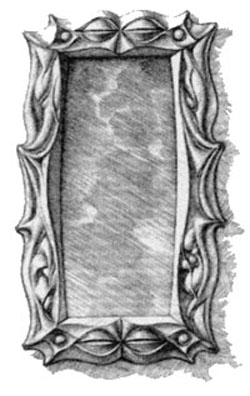
D e pie ante el espejo, Septimus lo evitaba con mucha prudencia, mirándose las botas. Recordaba que Alther le había contado que una vez se había mirado en un espejo y había visto un espectro esperando. Temía que a él pudiera pasarle lo mismo.
—¿Cómo sabrá si he mirado el espejo? —preguntó Septimus.
—No lo sé —dijo Jenna, retorciendo inquieta el ribete de piel roja de su nueva capa—. No se lo pregunté. Tenía tanto miedo de que invirtiera el reclamo que sólo le dije que me aseguraría de que lo miraras.
—¿Te dijo por qué tengo que mirarlo?
—No, no lo dijo. Ella estaba tan… amenazadora. Fue horrible. ¿De verdad puede hacer lo que dice, Sep? ¿En serio que puede invertir el reclamo?
Septimus apretaba enfadado las suelas de las botas contra el mármol.
—Sí puede, Jen. En un plazo de veinticuatro horas, si es experta en ello, y apuesto a que lo es. Apuesto a que lo ha hecho un montón de veces antes. Rescatar a algún pobre infeliz y luego chantajearlo.
—Es horrible —murmuró Jenna—. La odio.
—Marcia dice que no se debe odiar a nadie —dijo Septimus—. Dice que primero te has de poner en su lugar antes de juzgarlo.
—Marcia no se pondría en el lugar de nadie —dijo Jenna con una picara sonrisa—, a menos que llevara zapatos puntiagudos de piel de pitón púrpura con lindos botoncitos de oro.
Septimus se rió y luego se quedó en silencio. Jenna también. Ambos notaron que el espejo atraía sus miradas, pero se resistieron. De repente, Septimus estalló.
—Voy a mirarlo ya, Jen.
—¿Ya? —La voz de Jenna hizo un gallo.
—Sí. Acabemos con esto. Al fin y al cabo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Podría ver un espectro horrible y viejo o una cosa, pero nada más. Lo que ves no puede hacerte daño, ¿no?
—No, supongo que no… —Jenna no parecía convencida.
—Pues voy a hacerlo ya. Tú vuelve al armario y yo subiré en un momento, ¿de acuerdo?
—No, no voy a dejarte aquí solo —protestó Jenna.
—Pero si hay un espectro esperando, Jen, no deberías verlo. Te hechizará a ti también. Yo sé qué hay que hacer con los espectros y tú no.
—Pero… —vaciló Jenna.
—Vete, Jen. Por favor. —Septimus le dirigió una sonrisa a Jenna—. Vete.
Jenna empezó a subir a regañadientes los peldaños de plata que iban al armario de las pociones. Una vez estuvo a salvo, fuera del vestidor, Septimus respiró hondo para controlar sus nervios.
Entonces miró el espejo.
Al principio no pudo ver nada. El espejo estaba oscuro, como las aguas de un pantano hondo. Septimus se acercó, preguntándose por qué no veía su propio reflejo y, por mucho que se esforzó, no pudo impedir imaginarse todo tipo de espectros horribles junto a su hombro, esperando.
—¿Estás bien? ¿Has mirado ya el espejo? —La voz de Jenna procedía del armario.
—Hummm… sí. Ahora estoy mirando…
—¿Qué ves?
—Nada… nada… simplemente está oscuro… ¡ah!, espera… ahora veo algo… es… es raro… un viejo… me está mirando. Parece algo sorprendido.
—¿Un viejo? —preguntó Jenna.
—¡Oh!, es extraño…
—¿Qué? —Jenna parecía preocupada.
—Bueno, si levanto la mano derecha, él también lo hace. Y si hago una mueca, él también.
—¿Cómo haría tu reflejo?
—Bueno, sí. ¡Oh!, ya sé lo que es… es uno de esos espejos de porvenir. Eran muy populares en los viejos tiempos. Las ferias ambulantes solían llevarlos. Te mostraban el aspecto que tendrías justo antes de morir.
—Esto es horrible, Sep —gritó Jenna.
—Sí. No quiero ni verlo. ¡Arg! ¡Oh!, mira, si saco la lengua, él… ¡hey!
—¿Qué? —Jenna no pudo resistirlo más.
Bajó corriendo las escaleras y llegó al vestidor justo a tiempo para ver cómo Septimus se alejaba del espejo, resbalaba en el pulido mármol del suelo y se caía. Mientras se esforzaba en ponerse en pie y alejarse, Jenna gritó. Del espejo habían salido dos viejas y arrugadas manos. Con largos dedos huesudos y curvadas uñas amarillas, asieron la túnica de Septimus, la sujetaron bien, luego se abrazaron al cinturón de aprendiz y lo arrastraron hacia el espejo. Septimus intentaba alejarse desesperadamente, dando patadas a las garras que lo apresaban.
—¡Jen! Ayúdame, Je… —gritó, y luego hubo un silencio.
La cabeza de Septimus había desaparecido dentro del espejo como si se hubiera hundido en un charco de tinta.
Jenna bajó corriendo los escalones y se acercó patinando sobre el suelo, viendo horrorizada cómo los hombros de Septimus desaparecían rápidamente dentro del espejo. Saltó hacia delante, lo cogió de los pies y tiró de él con todas sus fuerzas. Poco a poco, Septimus empezó a salir del espejo. Jenna colgaba de él como un perro de su hueso, decidida a no soltar a Septimus por ningún motivo. Gradualmente, como si emergiera de uno de los negros estanques de los marjales Marram, la cabeza de Septimus quedó libre. Se dio media vuelta y gritó:
—¡Cuidado, Jen! ¡No dejes que te coja!
Jenna levantó la mirada y vio un rostro que no olvidaría durante el resto de su vida. Era la cara de un viejo —un hombre anciano— con nariz larga, ojos hundidos y mirada perdida, que parecía sorprendido de ver a Jenna, como si la conociera. Largos mechones de cabellos blancos amarillentos colgaban por encima de sus enormes y viejas orejas. La boca, que encerraba tres grandes dientes, estaba fija en una amplia mueca de concentración mientras intentaba arrebatarle a Septimus. Luego, de repente, de un tremendo tirón, lo consiguió. Septimus atravesó el espejo y Jenna se quedó sola en el vestidor contemplando incrédula lo único que quedaba de Septimus: sus viejas botas marrones que agarraba, vacías, con ambas manos.
Con los dedos doloridos de dar patadas al espejo y la garganta irritada de gritarle que le devolviera a Septimus, Jenna subió corriendo la escalera, con las botas de Septimus apretadas en las manos. Cuando estuvo a salvo en el Armario de Pociones Inestables y Venenos Particulares, cerró la trampilla de un portazo y abrió el cajón del fondo, debajo de las estanterías vacías. Oyó el familiar sonido metálico, y luego, intentando recuperar el aliento, esperó impacientemente hasta que algo en el armario se movió y olió el aroma familiar de las coles en la cocina.
Jenna empujó la puerta para abrirla y fue a parar a la casa de tía Zelda.
—¡Ay! —dijo una voz sorprendida desde una alfombra cerca del fuego.
Un muchacho con largos cabellos enmarañados y una sencilla túnica marrón abrochada con un viejo cinturón de cuero se puso en pie de un salto con cara de susto. Al ver a Jenna, el Chico Lobo se relajó.
—Hola, eres tú otra vez. No puedes estar lejos de aquí, ¿eh? —dijo, y luego, al notar la expresión de Jenna, añadió—: Jenna, ¿qué pasa?
—¡Oh… Cuatrocientos Nueve! —exclamó Jenna, que había adquirido la costumbre de Septimus de llamar al Chico Lobo por su antiguo número del ejército joven—. ¿Dónde está tía Zelda…? Tengo que ver a tía Zelda ahora mismo.
El Chico Lobo no necesitó más excusa para dejar junto al fuego su libro de pociones para principiantes y acercarse a Jenna. Nunca había dominado el arte de la lectura, pues le aterrorizaba su instructor de lectura y escritura del ejército joven. Y ahora, por mucho que lo intentara y por mucha paciencia que tía Zelda tuviera con él, el modo en que las letras se juntaban para hacer palabras —o no—, aún tenía poco sentido para el Chico Lobo.
—No está aquí, Jenna —explicó—. Ha salido a buscar hierbas del pantano y esas cosas. Oye, ¿ésas no son las botas de Cuatrocientos Doce?
Jenna asintió tristemente con la cabeza. Estaba segura de que tía Zelda sabría qué hacer, pero ahora… Se recostó contra la puerta del armario, de repente se sentía agotada.
—¿Puedo ayudarte yo? —preguntó el Chico Lobo tranquilamente, con una expresión de preocupación en sus ojos oscuros.
—No sé… —dijo Jenna emitiendo un gemido, y se calló.
Se dijo a sí misma que debía conservar la calma. Debía pensar qué hacer. Debía hacerlo.
—Cuatrocientos Doce se ha metido en problemas, ¿verdad? —preguntó el Chico Lobo.
Jenna volvió a asentir, no tenía fuerzas para decir nada. El Chico Lobo la abrazó sujetándola por los hombros.
—Entonces es mejor que le ayudemos a salir de ellos… ¿no te parece?
Jenna asintió.
—Iré contigo. Espera, será mejor que le deje una nota a tía Zelda diciendo adónde vamos.
El Chico Lobo corrió hasta el escritorio de tía Zelda, que tenía un aspecto algo ridículo con unas plumas de pato al final de las patas y un par de brazos para ayudar con los papeles, ambos cortesía de Marcia Overstrand. Tía Zelda odiaba aquellos pegotes, pero el Chico Lobo había aprendido a usarlos para su provecho.
—Trozo de papel, por favor —pidió a los brazos.
Las manos, desde los extremos de los brazos, buscaron en el cajón del escritorio con bastante torpeza, sacaron un trozo de papel arrugado, lo alisaron y lo pusieron pulcramente sobre la mesa.
—Pluma, por favor —pidió el Chico Lobo.
La mano derecha cogió una pluma de ganso de una bandeja que estaba sobre el escritorio y la sostuvo con sorprendente delicadeza encima del papel.
—Ahora escribe: «Querida tía Zelda…». ¿Qué ocurre? —La mano izquierda tamborileaba los dedos con impaciencia en el papel—. ¡Ah, lo siento! Tinta, por favor. Ahora escribe: «Querida tía Zelda, Jenna y yo hemos ido a rescatar a Cuatrocientos Doce. Besos de Cuatrocientos Nueve. ¡Ah, y de Jenna! Besos de Jenna también». Ya está, sí, gracias. Gracias, ya puedes parar. Deja la pluma. No, no es necesario que uses el secante, déjala encima del escritorio y asegúrate de que la vea.
Las manos se llevaron nerviosas la pluma y luego los brazos se cruzaron, algo contrariados por haber tenido que escribir tan poco.
—Vamos —dijo Jenna, saliendo por la puerta del Armario de Pociones Inestables y Venenos Particulares.
—Voy —dijo el Chico Lobo, y luego recordó algo, volvió corriendo hasta el fuego y cogió un bocadillo de col que no se había comido.
Jenna miró el bocadillo con aprehensión.
—¿En serio te gustan? —preguntó.
—No. No los soporto, pero a Cuatrocientos Doce sí. Pensé que le gustaría éste.
—Necesitará mucho más que un bocadillo de col, Cuatrocientos Nueve —suspiró Jenna.
—Sí, bueno. Mira, te sigo y me lo vas contando, ¿vale?
El Chico Lobo y Jenna salieron del armario a la Habitación de la Reina. El Chico Lobo tenía un aspecto triste. Jenna le había contado lo sucedido. Pasaron junto a la silla sin ser conscientes de la impresión que a la reina le estaba causando la súbita transformación de Septimus, de un aprendiz pulcramente vestido a un muchacho con aspecto medio salvaje. Cuando el Chico Lobo pasó junto al fantasma, notó que se le erizaban los pelos de la nuca; miró a su alrededor como un animal cauteloso y emitió un gruñido desde lo más hondo de la garganta.
—Aquí pasa algo raro, Jen —susurró.
Jenna se estremeció, turbada por el gruñido salvaje del Chico Lobo.
—Vamos —dijo ella—. Salgamos de aquí.
Cogió al Chico Lobo de la mano y lo arrastró por la puerta.
Jillie Djinn, recientemente elegida jefa de los Escribas Herméticos, les estaba esperando.