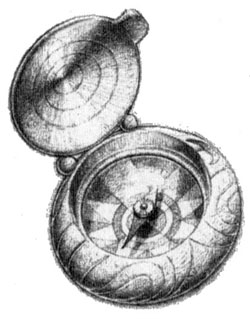
El borde del abismo
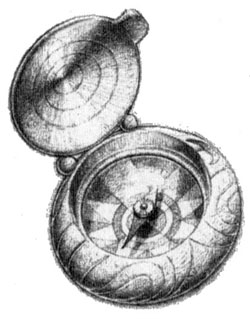
S iguieron las largas huellas que se alejaban de la cabaña. Las huellas llevaban hasta un pequeño puente de piedra que Snorri había señalado en el mapa, luego subían una pronunciada cuesta y bajaban a otro valle más allá. Mientras caminaban a través de los altos árboles en la entrada del amplio valle, todo a su alrededor era silencio y nieve; ni la más leve brisa agitaba las ramas. Una o dos veces atisbaron brevemente a la cosa muy lejos, bajando deprisa la cuesta con su curioso y tambaleante paso, pero sus ropas blancas hacían difícil distinguirla en la nieve y se distanció cada vez más hasta que la perdieron de vista.
Siguiendo aún el rastro, la aguja de la brújula les condujo hasta un pantano congelado sobre el lecho del valle. Hacía mucho más frío allí. La mezcla de hielo y barro del pantano crujía bajo sus pies y las altas y negras espigas de los carrizos que sobresalían a través de la nieve se les pegaban en las capas de zorro. Mientras seguían cuesta abajo, el pantano dio lugar a un ancho río congelado, por el que había viajado la cosa dando grandes y resbaladizas zancadas. Jenna cogió a Ullr y lo colocó sobre su mochila. El gato se aguantaba con precariedad y supervisaba la escena con evidente desaprobación. Resbalando y patinando caminaron por el hielo, inclinándose hacia delante para equilibrar el peso de las mochilas. Pronto patinaron a buen ritmo y cogieron velocidad sobre el liso hielo del río.
El río se ensanchaba y los llevó hasta la parte más baja del valle. De repente, Septimus, que iba delante, vio un enorme banco de espesa niebla blanca que se levantaba delante de ellos. Derrapó hasta detenerse y Beetle chocó contra él, seguido de cerca por Jenna y Ullr, que aterrizó en el suelo con un fuerte maullido.
—¡Aaay! —se quejó Beetle, sacudiéndose el polvillo de hielo de encima y poniéndose en pie—. Debiste advertirnos de que ibas a frenar.
—No me dio tiempo —dijo Septimus—. Mirad. —Señaló hacia la niebla.
Beetle silbó entre dientes.
—¿De dónde sale?
—Ya la veía —dijo Jenna—, pero creía que era nieve.
Era cierto, la niebla era exactamente del mismo color que la nieve. Se extendía de izquierda a derecha tanto como alcanzaba la vista y se mezclaba a la perfección con el cielo grisáceo y níveo. A Jenna no le gustaba la nieve, le recordaba la ocasión en que tuvo que sentarse aislada y envuelta por una niebla mágica, cerca de los marjales Marram, escuchando cómo a unos pocos pasos de ella amartillaban una pistola que le apuntaba al corazón.
—¿Creéis que la cosa está allí esperándonos? —susurró.
—No —dijo Beetle—. Mirad…, la cosa la ha visto antes que nosotros. Estas son las huellas.
Las torcidas huellas habían salido del río helado, giraban en redondo y subían la colina hasta perderse entre los árboles.
Mientras examinaban las huellas, un largo y grave rumor empezó a sacudir la tierra. Algo se acercaba procedente de lo más recóndito de la niebla.
—¿Lo oís? —preguntó Jenna, pálida y con los ojos abiertos de par en par.
Septimus y Beetle asintieron.
—¿Corremos? —propuso Beetle mientras la tierra vibraba a través de las suelas de sus botas—. ¿Ya?
—¿Hacia dónde? —preguntó Jenna, mirando a su alrededor. Ningún lugar le parecía seguro.
Septimus negó con la cabeza.
—No… no. Ahora se aleja. Escuchad. Ya ha pasado. Fuese lo que fuese.
—Fuese lo que fuese —murmuró Beetle—, no me habría gustado estar en su camino.
No muy lejos de allí, en la cima de la colina, la cosa se detuvo y miró hacia abajo, a las tres figuras que estaban allí de pie con aire inseguro en el borde del banco de niebla. Hizo una mueca que torció la boca de rata de Ephaniah en un malicioso gruñido. Unos pocos pasos descuidados más, pensó, y el trabajo estaría hecho. Pero no importaba, ya tendrían su oportunidad con los Foryx en el sendero del precipicio. Y si se libraban de los Foryx entonces haría exactamente lo que su nuevo amo le había ordenado. La cosa respetaba a su nuevo amo. Lenta y torpemente se volvió y, cada vez más cansado a causa del pesado cuerpo en el que se había metido, se alejó torpemente por la nieve.
En el río helado, Septimus miraba la brújula, sacudiéndola con enojo.
—¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Para! —Pero la aguja hacía caso omiso de sus palabras y seguía girando locamente—. Jen, será mejor que miremos el mapa. Creo que hemos llegado al borde del agujero.
—Literalmente —dijo Beetle tragando saliva—. Mirad.
La niebla era una mezcla de remolinos y espirales que se elevaban en el aire. Cambiaba constantemente, en algunos lugares era densa, en otros casi transparente, y en uno de esos tramos transparentes era donde Beetle había visto a solo unos pasos de donde se encontraban que el río helado se convertía en una cascada de hielo, que se abría a un abismo.
—¡Oh…! —Septimus se mareó y cerró los ojos. Una horrible sensación de vértigo le subía desde las plantas de los pies y le hacía girar la cabeza.
Beetle y Jenna se acercaron y echaron un vistazo con mucho cuidado. La niebla subía, se arremolinaba alrededor de los pies de los muchachos y se los helaba hasta la médula. Beetle se acercó más al borde; cogió una piedra de un montón de rocas que había junto a la cascada y la tiró al vacío. Contaron los segundos que la piedra tardaba en golpear el fondo, pero al cabo de un minuto entero aún no se oía nada. Una repentina ráfaga de viento hizo volar la capa de Beetle y empezó a ondear ruidosamente.
—¡Beetle! —exclamó Jenna cogiéndolo de la manga—. Estás demasiado cerca. Vuelve.
Aquel era el tipo de cosa que habría hecho la madre de Beetle. De haber sido su madre, Beetle habría sido muy maleducado y se habría acercado aún más al borde, pero con Jenna no era así. Beetle, decididamente obediente, dejó que lo apartara del abismo.
Entretanto, Septimus no tenía la menor intención de acercarse al borde. Había encontrado un sólido árbol a una distancia segura y se reclinaba contra él, mientras aún le daba vueltas la cabeza. Hacía mucho tiempo que no sentía ese vértigo, ciertamente no desde que tuvo el amuleto de volar. Cómo desearía tener ahora el amuleto de volar.
Típico de Marcia, pensó, confiscarle lo único que habría hecho esa expedición realmente fácil. Respiró hondo. A pocos pasos estaba el abismo más profundo que había visto en su vida. Septimus no necesitaba acercarse al borde a mirar para saberlo, lo notaba todo el camino hasta sus pies, y lo sabía.
Recordó el dicho del ejército joven: «En la orilla, para y medita». Ahora que era algo mayor, las rimas que había aprendido como un loro parecían cobrar un sentido que entonces no tenían. Y de ese modo, apoyado contra el árbol, tan cerca de la orilla como era capaz, Septimus empezó a meditar. Pensó en la Búsqueda. Pensó que realmente debería contarles a Jenna y a Beetle lo de la piedra de la Búsqueda. Debería decirles que siguieran sin él y le dejaran hacer la Búsqueda, le costara lo que le costase. Pero en cuanto se planteó alejarse de Jenna y Beetle y dejar que buscaran a Nicko solos, supo que no podía hacerlo; simplemente, no podía.
La voz de Jenna interrumpió sus pensamientos.
—Mira, Sep —dijo extendiendo el mapa sobre la nieve debajo del árbol. Y añadió—: No, Ullr, ve a sentarte a otra parte. —Y empujó con cuidado al gato fuera del papel.
Ullr no parecía impresionado. Se sentó en la nieve y empezó a lamerse las patas. Jenna se arrodilló y pasó el dedo por el borde del agujero donde debería estar el fragmento perdido.
—Es curioso —dijo Jenna— que el borde del agujero del mapa coincida con el borde del abismo. Es casi como si fuera un agujero de verdad, no sé si captáis lo que quiero decir. Imagino que la Casa de los Foryx está por aquí. —Señaló hacia la niebla—. Ahora todo tenía sentido. Aquello debía de ser lo que tía Ells llamaba «el gran abismo».
—¡Mirad! —exclamó de repente Beetle—. Allí está el puente. —Y silbó—. ¡Vaya pedazo de puente!
A lo lejos, a su izquierda, apenas podía distinguir el perfil alargado de una estructura que se levantaba muy arriba en el aire y desaparecía en la niebla. Parecía hermoso, una delicada obra de tracería, de líneas delicadas, como una tela de araña suspendida en el espacio. Y entonces la niebla se cerró y una vez más desapareció.
—¡Eso es! —dijo Jenna emocionada. Solo tenemos que cruzar ese puente y ya estamos. ¡Es fantástico!
—Fantástico —dijo Septimus con una sensación de abatimiento que empezaba en el estómago y seguía hasta sus pies—. Realmente fantástico.
Se pusieron en marcha hacia el puente, siguiendo el borde del abismo, pero manteniéndose, a insistencia de Septimus, a una distancia prudencial. Al cabo de un rato parecía que estaban por primera vez en aquel extraño lugar, siguiendo un sendero. La nieve parecía hollada por animales más que por humanos y Septimus solo podía preguntarse qué tipo de animales. Fueran los que fuesen, hacían el tipo de caca que Septimus prefería no pisar.
A medida que avanzaba la mañana, el sol se levantó por encima de la niebla y empezaron a despejarse las pesadas nubes de nieve. Pero la niebla persistía, moviéndose y cambiando como una fabulosa e inquietante criatura junto a ellos. A veces, Septimus creía oír voces a lo lejos, en algún lugar en la profundidad de la niebla. En una ocasión, Jenna se detuvo, convencida de que había oído gritar a alguien.
La idea de que pronto tendría que cruzar un puente y caminar en medio de aquel cambiante y turbador banco de niebla preocupaba a los tres muchachos, y a Septimus en particular. Se quedó rezagado y dejó que Jenna y Beetle se adelantasen. Mientras caminaba con dificultad tras dos figuras envueltas en una capa de zorro con sus mochilas del bosque y un pequeño gato anaranjado de pelo erizado, algo empezó a preocupar a Septimus. Con muchas reservas, pero incapaz de resistirse, introdujo la mano en el bolsillo de la túnica y sacó la piedra de la Búsqueda. Apenas se atrevía a mirar, cerró los ojos y entonces, recordando lo cerca que estaban del borde del precipicio, los volvió a abrir rápidamente. La piedra estaba amarilla. «Amarillo para guiarte a través de la nieve», pensó Septimus con una sensación de desaliento.
Jenna se volvió de repente.
—Oye, Sep. ¿Estás bien?
Septimus volvió a meter la mano en el bolsillo a toda prisa.
—Sí —dijo con dificultad—. Bien.
Durante todo el recorrido junto al abismo, el sendero se curvaba persistentemente hacia la derecha, como si los condujera alrededor de un gran círculo, y la niebla siempre había tapado el puente. Pero ahora, mientras se acercaban a un grueso árbol cubierto de nieve que se erguía cerca del camino, dos altas columnas de hierro aparecieron en la niebla. Altas, delgadas y extrañamente hermosas, las dos columnas se inclinaban ligeramente hacia atrás, brillando con la humedad de la niebla, mientras la parte superior se estrechaba y desaparecía en los remolinos de niebla que se elevaban desde el abismo. Con una sensación de horror, Septimus sabía que habían llegado.
—Uau… —exclamó Beetle—. Mirad eso.
Septimus pensó que prefería no hacerlo.
El puente era una precaria estructura de planchas de madera tendidas sobre dos gruesos cables que se levantaban en una curva y desaparecían en la niebla. ¿Cómo sería de largo?, se preguntó. ¿Se extendería unos pocos metros más o serían kilómetros? Septimus tenía la horrible sensación de que era más probable lo último. Había algo en la curva que le hacía parecer un largo trecho. Era una estructura curiosa; desde la parte superior de las columnas descendían en picado cuatro cables. Dos se extendían muy por debajo de ellos y se enterraban en la nieve, y los otros dos seguían la curvatura del puente y desaparecían en la niebla. Septimus buscó algo a lo que poder considerar «laterales» o «barandillas», pero lo único que podía ver era lo que le pareció un par de trozos de cuerda. Había tenido pesadillas sobre puentes como aquel, pero ninguno era tan malo.
Septimus miró a Jenna y a Beetle, extrañamente aliviado de que ellos tampoco pareciesen precisamente entusiasmados ante la perspectiva de tener que atravesar el puente. Estaba a punto de sugerirles que tomaran un poco de pescado de Sam, cualquier cosa que retrasara el horrible momento en que tendría que caminar por lo que parecía el tejido de un principiante, cuando oyó algo que se movía a sus espaldas en un árbol.
—Tendréis que pagar —dijo una voz ronca desde arriba.
Dieron un brinco al oír la primera voz que les llegaba desde que Sam les dijera adiós.
—Tendréis que pagar —repitió la voz.
Septimus miró hacia arriba.
—¿Dónde estás? —preguntó.
—Arriba, en el árbol. Ahora bajo.