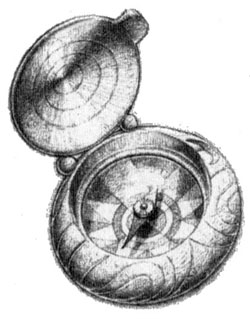
Nieve
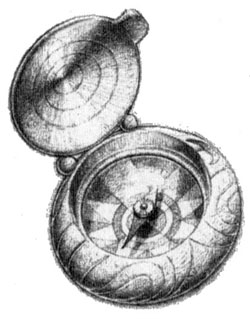
J enna, Ullr, Septimus y Beetle salieron en mitad de un bosque nevado y silencioso. Septimus hundió el bastón de Sam en la nieve para señalar por dónde habían entrado; Sam tenía razón, no había nada que señalase el lugar. El pañuelo rojo colgaba lánguidamente. No soplaba ni una leve brisa; todo estaba quieto. Los tres se miraron pero no dijeron nada, ninguno quería romper el pesado silencio que los cubría como un manto. Lo único que veían era nieve y árboles, tan densamente agrupados que sus troncos negros parecían los grandes barrotes de una jaula que los rodeaba.
La nieve caía constantemente, resbalaba desde las altas ramas y aterrizaba con ligereza sobre sus cabellos y sus caras. Jenna se quitó los copos de las pestañas y levantó la vista. Los troncos de los árboles eran finos y lisos y no se bifurcaban hasta la misma copa, donde se extendían anchos y planos como un paraguas nevado.
Jenna cayó en la cuenta de que todos esperaban encontrarse en un camino, pero allí no había nada, solo una extensión virgen, monótona y llana de árboles que se desparramaban en todas direcciones. No había pisadas que condujeran hasta donde ellos estaban y no había modo de saber qué dirección debían tomar. Pensó que era como si un enorme pájaro los hubiera dejado caer en mitad del bosque.
—Miremos el mapa, Jen —susurró Septimus.
Jenna se quitó la mochila, sacó el libro de Nicko y extrajo el mapa pulcramente doblado. Septimus sostuvo el mapa en sus manos por primera vez. Crujía debido a los efectos del líquido restaurador, pero aún estaba flexible y fuerte. A Septimus le gustaban los mapas; estaba acostumbrado a usarlos desde su etapa en el ejército joven, cuando había sido un buen intérprete de mapas. Pero al mirar las líneas finamente detalladas de Snorri, se dio cuenta de que siempre había dado una cosa por sentado: había empezado sabiendo dónde estaba.
—¿Dónde estamos? —preguntó Beetle, mirando por encima de su hombro.
—Buena pregunta —respondió Septimus—. Podríamos estar en cualquier parte. No hay ningún punto de referencia… nada. —Movió el dedo a través del agujero del centro del mapa—. Podríamos estar incluso aquí.
—No, no podríamos —dijo Jenna—. Esa es la Casa de los Foryx.
—Eso es lo que creemos nosotros —dijo Septimus—. Pero no estamos seguros de lo que contenía el fragmento perdido, ¿verdad?
Jenna no respondió. Incluso se negaba a pensar que no estaban dirigiéndose hacia Nicko y a la Casa de los Foryx. Hurgó en los dos hondos bolsillos ribeteados de seda de su túnica de lana roja, con la esperanza de encontrar algo útil por una vez en su vida. Jenna intentó recordar si la había rescatado del suelo después de haberla tirado en un arranque de mal genio, cuando su verdadero padre, Milo, le dijo que volvía a zarpar para emprender uno de sus viajes a través del mar. Su mano se cerró alrededor de un frío disco metálico y sonrió.
—Tengo una brújula —dijo.
—¿Tienes una brújula? —preguntó Septimus.
—Sí. No hace falta que te hagas el sorprendido.
—Pero tú nunca llevas nada encima, Jen.
Jenna se encogió de hombros, algo enojada. Era cierto, ella nunca llevaba nada encima. Cuando su tutor comentó con aprobación que las princesas y las reinas eran famosas por eso, Jenna se había sentido azorada. No quería actuar de un modo demasiado principesco, y la idea de ser reina aún se le hacía bastante rara. Pero después del comentario de su tutor, Jenna había intentado guardar deliberadamente algunas cosas en el bolsillo, incluso aunque no tuvieran ninguna utilidad, solo para demostrar a su tutor que se equivocaba. Y ahora la brújula de Milo, que no habría servido ni para pagar un paquete de tortugas de arco iris masticables en Ma Custard, estaba en su poder. Jenna sacó la pequeña brújula de bronce y observó la aguja girar… y girar… y girar, como un reloj avanzando rápido.
—No debería de hacer eso, ¿verdad? —preguntó Jenna.
—No —dijeron Beetle y Septimus a la vez.
—¡Esto es tan típico de Milo! —dijo Jenna de mal humor—. Todas sus cosas son inútiles… y raras.
—Yo diría que es este bosque el que es raro —intervino Beetle mirando a su alrededor con cierta incomodidad.
—¿Puedo echarle un vistazo, Jen? —preguntó Septimus. Jenna se la dio, preguntándose si empezaría a comportarse como es debido cuando Septimus la cogiera. No fue así. Septimus se arrodilló y puso el mapa sobre la helada corteza de la nieve, apartando los copos de nieve blandos y abultados que caían sobre ella—. No sé dónde estamos, pero pondré la brújula… hummm… —Septimus movió la mano sobre el mapa como si esperase alguna especie de señal. No obtuvo ninguna—. Aquí —dijo, y colocó la brújula sobre la esquina inferior izquierda.
—¿Vas a hacer un navegar? —preguntó Beetle.
Septimus asintió.
—Pero ¿cómo vas a hacerlo sin la parte a la que vamos? —preguntó Beetle señalando el agujero en medio del mapa.
—He pensado que tal vez consigamos que nos lleve hasta el límite del agujero —dijo Septimus. Y luego, quién sabe, tal vez podamos ver la Casa de los Foryx desde allí.
—Sí. Bueno, vale la pena intentar… cualquier cosa que haga que esa aguja deje de girar como loca. Me da escalofríos.
Septimus sacó una fina cruz de alambre de su cinturón de aprendiz, enderezó un trozo que se había doblado y la colocó encima de la brújula. Jenna y Beetle miraban por encima de su hombro. La brújula siguió dando vueltas.
—No funciona —dijo Jenna con nerviosismo.
—Danos un segundo —murmuró Septimus—. Tengo que recordar cómo es este rollo.
—¿Rollo? —preguntó Jenna.
—El término técnico, Jen.
—¡Ah, ja, ja!
Septimus colocó el dedo sobre la cruz, cerró los ojos y murmuró:
—Una X marcará el lugar.
Luego levantó la fina cruz de alambre de la brújula y la puso en el extremo del agujero, en mitad del mapa.
—¿Más o menos aquí? —indagó—. Jenna y Beetle asintieron. Con un dedo en el centro de la cruz de alambre, Septimus añadió:
Llévanos hasta allí por valles y llanos.
Oriéntanos bien y guíanos sanos y salvos.
—¡Se ha parado! —exclamó Jenna. La aguja de la brújula ahora estaba quieta, su único movimiento era el ligero temblor que suele tener una aguja de brújula—. Eres sorprendente —le dijo a Septimus.
—No, no lo soy —respondió—. Cualquiera puede hacerlo.
—No seas ridículo —dijo Jenna—. Yo no puedo hacerlo y Beetle tampoco. ¿Tú podrías hacerlo, Beetle?
Beetle sacudió la cabeza, pero Septimus hizo una mueca.
—No es nada especial.
Se pusieron en marcha, Septimus llevaba la brújula, y siguieron la dirección en la que la aguja apuntaba. Jenna llevaba el mapa y buscaba algún punto de referencia mientras caminaban, con la esperanza de reconocer algo.
En el mapa había un montón de cosas para elegir: senderos que se cruzaban, un riachuelo serpenteante con diversos puentes, piedras erguidas, un pozo y un sinfín de pequeñas cabañas dispersas al azar por todo el mapa, pulcramente dibujadas con pequeños tejados apuntados y chimeneas. Snorri había escrito debajo: «Refugio». «¿Refugio de qué?», se preguntó Jenna. Pero lo único que se veía delante de ellos era el amplio y plano suelo del Bosque cubierto de un indiferente manto de nieve.
Caminaban a paso ligero, siguiendo la aguja que no dejaba de señalar en la misma dirección y manteniendo los ojos abiertos en busca de algún tipo de rasgo del paisaje que les sirviera de referencia, deteniéndose brevemente a tomar algo de pescado seco y agua que Septimus había encontrado en el fondo de su mochila. Después continuaron con determinación, tres pequeñas figuras con sus capas de zorro y un gato anaranjado que avanzaban a través de los árboles, sobre la nieve que crujía bajo sus botas cuando a cada paso rompían la delicada corteza de hielo.
Cada veinte pasos, Septimus miraba a su espalda. Aquello era algo que había practicado durante horas interminables en el ejército joven durante las largas caminatas a través del Bosque, y que ahora volvían a él como una vieja y familiar costumbre: «Observar y proteger», la llamaban. La mayoría de las miradas no le revelaron nada salvo la gran masa de árboles que se alineaban detrás de él y a Jenna y Beetle luchando contra la nieve con un pequeño destello de pelo anaranjado cuando Ullr saltaba entre ellos. Con todo, de vez en cuando, Septimus creía ver algo, un movimiento justo en los límites de su visión. Pero Septimus no dijo nada. No quería asustar a los demás y pensó que tal vez estaba imaginando cosas. Los árboles creaban formas extrañas en los límites de su visión, se dijo a sí mismo, como una de esas ilusiones ópticas que a Foxy le gustaba dibujar.
Subían una colina donde los árboles eran tan densos que tenían que avanzar en fila india, cuando Jenna notó que la blancura inmaculada del bosque se hacía más oscura. Miró el mapa, pero le costaba ver las delicadas marcas de lápiz de Snorri en la tenue luz.
—Oye, Beetle, ¿qué hora es? —le preguntó.
Beetle miró el reloj. Era difícil verlo en la penumbra.
—Son las dos y media —respondió.
—Entonces, ¿por qué está tan oscuro? —preguntó Jenna.
Beetle miró a su alrededor, perplejo. Jenna tenía razón, estaba oscureciendo. Era el crepúsculo.
—Tal vez se te haya estropeado el reloj —sugirió Septimus por encima de su hombro, acelerando el paso. Quería llegar rápido a la cima de la colina.
—Mi reloj no es lo que hace que oscurezca —resopló Beetle de mal humor, intentando seguir el ritmo—. El sol se está poniendo, eso es lo que pasa.
—Debe de estar aproximándose una tormenta —respondió Septimus—. Una tormenta de nieve. Hace bastante frío.
Jenna se detuvo al notar que Ullr ya no estaba a su lado.
—No es una tormenta de nieve —dijo tajante—. Es que se está poniendo el sol. En realidad, ya se ha puesto. Mirad.
Allí, avanzando hacia ellos en medio de los árboles, estaba el Ullr nocturno, mezclándose con los negros troncos de los árboles, con sus grandes patas de pantera sobre la nieve blanca.
—¡Oh! —exclamó Beetle—. ¡Qué fastidio!
—Vamos, Beetle —dijo Jenna cogiéndolo de la mano—. Vamos a alcanzar a Sep.
Beetle sonrió. De repente, la noche en el bosque no le parecía tan mal.
En la cima de la colina, Septimus se detuvo y esperó a que lo alcanzaran Beetle y Jenna. Casi no podía soportar mirar abajo. Murmuró un mantra de buena suerte de las brujas, de esos que Marcia desaprobaría profundamente, y se obligó a mirar. Delante de él tenía una amplia y suave pendiente poblada por árboles más dispersos. Y a lo lejos, brillando en la oscuridad, había una luz. Sonrió, a veces las cosas de brujas funcionaban. Mientras miraba, y mientras todo a su alrededor se oscurecía cada vez más, el punto de luz parecía hacerse más brillante. Cuando Jenna y Beetle llegaron hasta él en la cima de la colina, brillaba como un faro.
Descendieron la colina, saltando a través de la nieve. La pequeña manada de zorros, perseguidos por una pantera, rápidamente cubrió el suelo y mientras se acercaban al valle oyeron el ruido de un curso de agua.
—Es el arroyo del mapa —susurró Jenna, temerosa de hablar demasiado alto en la oscuridad—. ¿Qué significa esa luz…? Debe de ser una cabaña para refugiarse, ¿no?
Su voz era casi suplicante.
—Tiene que serlo —dijo Septimus.
Su salmodia de bruja aún le rondaba la cabeza y se sentía muy esperanzado, más esperanzado de lo que había estado todo el día. Se cogió del brazo de Jenna y de Beetle y juntos caminaron por la nieve, que era más honda en el valle y les llegaba casi hasta la rodilla. Ullr brincaba en ella, ya no podía patinar sobre la corteza helada, y tenía el pelaje negro salpicado de blanco, la nieve estaba convirtiendo los bigotes de su hocico en una barba de viejo.
Jenna y Beetle captaron el buen humor de Septimus. El arroyo borboteante rompía el opresivo silencio del bosque, y el fulgor amarillo del farol iluminaba la nieve helada delante de ellos. La combinación de nieve y faroles hacía que los tres se sintieran felices. A Jenna y a Septimus les recordaba la temporada que tuvieron que pasar juntos en casa de tía Zelda durante la gran helada, una época que los dos recordaban con felicidad. A Beetle le recordaba los días de nieve, cuando no tenían que ir al colegio, días llenos de posibilidades, en los que se despertaba para descubrir que la nieve había cubierto por completo las ventanas y su madre había encendido el farol y estaba cocinando huevos con beicon encima del fuego.
Al acercarse pudieron ver que la luz procedía de una pequeña cabaña de madera con una chimenea igual a las que Snorri había dibujado. El brillo procedía de un farol colocado en la minúscula ventanita junto a la puerta, que proyectaba las largas sombras de los pocos árboles que se alzaban entre ellos y la cabaña. Al cabo de unos momentos empujaban la puerta de la cabaña. Y, cuando entraron, oyeron un extraño aullido de otro mundo ululando en la distancia. Beetle cerró la puerta de un portazo y Jenna corrió los pestillos, los tres pestillos.
—¡Qué pestillos tan grandes! —dijo Septimus—. Me pregunto por qué serán tan grandes.
—No quieras saberlo —dijo Beetle—. No quieras.