

—¡Zip! ¡Zip! ¡Mira ahí! ¡Ten cuidado! —gritaron las niñas.
—Cuidado, no haga daño al perro —pedía Ricky, con grandes alaridos, al timonel de la gasolinera.
Todos los niños levantaban los brazos y hacían ondear sus manos frenéticamente, esforzándose por llamar la atención del hombre de la gasolinera. El perro llevaba ya la pelota en la boca y, sin apartarse del camino de la velocísima embarcación, nadaba hacia tierra. Seguro. ¡Seguro que, si Zip no la veía a tiempo, la gasolinera le alcanzaría!
Y, de repente, Sue prorrumpió en un alarido tan estridente como sólo los chiquitines de cuatro años son capaces de lanzar. Y el timonel la oyó. Miró a los niños que le hacían señas, mostrándole a Zip, e inmediatamente desvió la ruta de su gasolinera.
¡Zip estaba salvado!
—¡Gracias, Dios mío! —exclamó Pam.
Todos dejaron escapar un suspiro de alivio.
Joey Brill, que no había demostrado ninguna preocupación por el perro, sonrió burlón al ver que Zip le llevaba la pelota.
—¡Por poco haces que maten al pobrecito! —le reprochó Holly a voces.
—Yo no le hecho nada —gruñó Joey—. Vuestro perro no tenía por qué ir a buscar mi pelota.
—Tú sabías que iría a buscarla, si la tirabas al agua —le gritó Pete, lleno de ira.
—¡Y a mí qué me importa! Tu perrucho debería ser lo bastante listo para evitar atravesarse en el camino de una embarcación.
—¿Quién es ese chico? —preguntó tío Russ, con el ceño fruncido—. Me parece un camorrista.
—Pues claro que lo es —se apresuró a declarar Ricky.
Y contó a su tío que Joey Brill siempre estaba molestando a los Hollister, y a todo el mundo, en la ciudad.
—Y quita los bollos a Bobby Reed —hizo saber Sue.
Zip, con la pelota todavía en la boca, había llegado ya a tierra. Se acercó a Joey, dejó caer la pelota a los pies del chico. Luego, mientras Joey se agachaba a recoger la pelota, el perro se sacudió vigorosamente. Y el agua fangosa que manchaba su espléndida cola fue a parar a la cara y a la blanca camisa de Joey.
—¡Eh, vete de aquí! —chilló el camorrista—. Me estás poniendo perdido.
Pero, en lugar de obedecerle, Zip siguió sacudiéndose con más brío y los pantalones de color claro de Joey aparecieron inmediatamente cubiertos de grandes manchones oscuros. Los niños Hollister no pudieron evitar el soltar unas risillas mal contenidas.
—Le está bien empleado —declaró Ricky.
—Me vengaré de vosotros, de vosotros y de vuestro perrucho por lo que ha hecho —anunció Joey, hecho una furia.
Luego, se alejó unos pasos para agacharse a coger un palo. Al ver aquello, Pam gritó:
—¡No te atreverás a pegar a mi perro!
Y Pam echó a correr y salió del barco, para ir a proteger a Zip.
También el señor Hollister intervino, ordenando con firmeza:
—Es preferible que no hagas eso, Joey.
Pero el muchacho no le hizo el menor caso. Estaba a punto de levantar el palo, cuando en el desembarcadero entró un coche de la policía.
—¡Joey, la policía te va a detener! —amenazó Ricky.
En el coche oficial iba Cal, y antes de que éste hubiera salido del vehículo, Joey ya había soltado el palo y desapareció, corriendo.
Entonces, el oficial Cal se apeó del coche, saludó a los Hollister con la mano y entró en la oficina del muelle municipal. Pete decidió desembarcar para preguntar al policía si tenía noticias de Bobby Reed.
—No. No hay nada nuevo —le dijo el oficial.
Y, cuando Pete le habló del chiquillo que su tío había visto y que parecía ser Bobby, el oficial repuso:
—Entonces, indudablemente, sabremos algo de Bobby antes de un par de días. Ya os lo notificaré, en cuanto tenga noticias.
Pete contó a su amigo, el agente Cal, los planes que tenía la familia Hollister de hacer un viaje por el río Muskong en la embarcación del tío Russ.
—Así que también nosotros vamos a buscar a Bobby —concluyó diciendo el muchacho.
—Entonces, es como si hiciéramos una competición. A ver quién lo consigue…
—Es verdad —repuso Pete al despedirse de Cal, que volvía a meterse en el coche—. Pero usted nos lleva mucha ventaja.
—Lo que quiere decir que, si ganáis vosotros, mereceréis una corona de laurel mucho más grande —rió el policía.
Después, los niños estuvieron jugando en la cubierta del «Dulce Pastel», y mientras tanto, tío Russ fue a la cabina para volver con un mapa y una carta de navegación del río.
—Conviene que te estudies esto, John —aconsejó tío Russ a su hermano—. En este mapa verás los canales del río y las zonas donde hay escollos.
Tras haber mirado durante unos minutos el mapa, el señor Hollister opinó:
—Creo que lo mejor sería que me llevase esto a casa y lo estudiase esta noche. Así podría enseñar a Pete para que ya mañana fuese el piloto del barco.
—Me parece muy bien —asintió la señora Hollister—. Pero creo que lo más importante, ahora, es comprar los comestibles para el viaje, antes de que sea más tarde.
—Hay un supermercado abierto esta noche, mamá —recordó Pam—. Podríamos ir allí antes de que cierren.
Tío Russ aseguró todas las puertas de la embarcación y los Hollister corrieron a la furgoneta. No tardaron en llegar al supermercado. ¡Cuánto se divirtieron los niños, comprando allí!
—Necesitamos mucha comida. Más vale que cojáis dos cestas —dijo la madre.
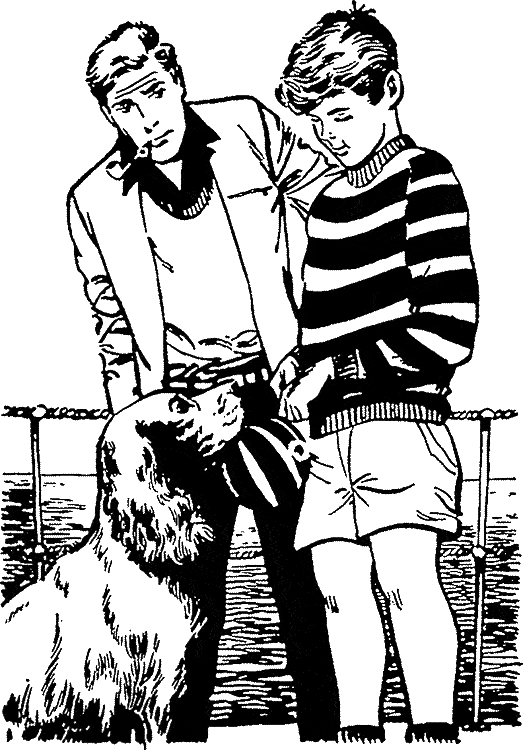
En seguida, los niños se apoderaron de dos bonitos carritos de rejilla, de los que se encontraban apilados en un rincón.
Sue levantó la carita hacia Pete, para pedirle:
—¿Quieres llevarme ahí encima un poquito? Estoy cansada.
—Claro que sí.
Y Pete se agachó, tomó en brazos a la pequeñita y la sentó en el carrito destinado a ir poniendo los comestibles que se deseaba comprar.
El señor Hollister cogió unos paquetes de magnesia efervescente, mientras su esposa y los niños iban comprando carne, hortalizas congeladas y grandes cantidades de fruta y otros alimentos, en conserva.
—Va a ser un viaje maravilloso —opinó Holly con gran alegría—. Mamá, ¿no podemos comprar unos caramelos?
La señora Hollister les dio permiso para que cogieran dos cilindros de caramelos cada uno. ¡Cómo disfrutaban todos eligiendo los caramelos, envueltos en papeles de alegre color!
Mientras se efectuaban las compras, Ricky acabó por sentirse aburrido y pidió al tío Russ que le acompañase hasta la sección en que se vendían juguetes y libros infantiles. Fueron allí y estuvieron mirando algunas cosas, hasta que el tío propuso:
—Vamos a ver si entre tú y yo preparamos una pequeña sorpresa. Compraremos unas cuantas menudencias y tú las escondes por el barco.
—¿Qué quieres decir? ¿Que así podremos jugar luego a la caza del tesoro? ¡Estupendo!
Eligieron dos muñequitas muy pequeñas, un pito y un coche de bomberos en miniatura.
—Lo malo es que no podré esconder una cosa para encontrarla yo mismo —murmuró Ricky, pensativo.
—Claro que no. Pero ¿por qué no eliges tu regalito ahora mismo?
Cerca de los juguetes Ricky vio una máquina automática de chicles y, como le gustaban mucho, consideró que lo mejor era decidirse por un puñado de aquellas bolitas de goma de mascar.
Así que el tío Russ le dio diez peniques, Ricky introdujo en la máquina una de las monedas, apretó la palanca y, en el recipiente de salida, cayó una oscura bolita.
Ricky se la metió en la boca e introdujo otra moneda en la máquina. Pero esta vez, al apretar la palanca, no cayó chicle alguno.
—Debe de estar obstruida —opinó Ricky y metió un dedo en la ranura.
Un momento más tarde, la pecosa carita de Ricky tenía una expresión de terrible miedo.
—¡Tío Russ…, tío, no puedo sacar el dedo! —lloriqueó.
Su tío corrió con la intención de ayudarle, pero el dedo estaba fuertemente encajado en la máquina y, cada vez que Ricky tiraba hacia fuera queriendo sacarlo, daba un grito de dolor.
—Pero ¿qué haré? —preguntó el chiquillo, con los ojos llenos de lágrimas.
Alrededor de Ricky y su tío se habían reunido varias personas y cada uno daba un consejo:
—Póngale un poco de aceite.
—Sacudan fuertemente la máquina. Debe de haber algo obstruyéndola.
Tío Russ pensaba hacer otra cosa, de modo que pidió ver al encargado del establecimiento.
—Ahora viene hacia aquí —le contestaron. Cuando llegó el encargado, tío Russ le dijo que era preciso desmontar aquella máquina para que Ricky pudiera sacar el dedo.
—¿Tiene usted un destornillador? —preguntó tío Russ.
—Sí. Sí tengo.
Y el hombre se agachó detrás de un mostrador para sacar de allí un destornillador y una cuña, que entregó a tío Russ. Entre los dos desmontaron la parte delantera de la máquina, y de pronto Ricky se echó a reír. Había estado sujetando la reluciente pieza metálica con la mano izquierda y, en aquel momento, vio que un dedo de su mano derecha asomaba por la parte interior de la máquina. Una voz dijo a su espalda:
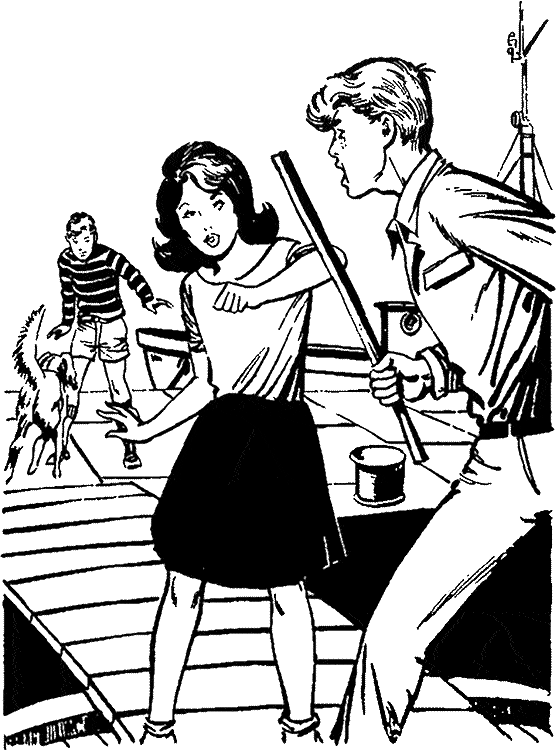
—Qué aspecto tan raro tienes. —Era Holly, que había visto la aglomeración y se había acercado a ellos—. ¿Qué te ha pasado, Ricky?
Él se lo contó, mientras el tío Russ desatornillaba una cerradura de muelle y dejaba en libertad el dedo de Ricky.
—Ahora sí que estoy cómodo —exclamó Ricky—. Gracias, tío Russ.
El encargado del establecimiento estaba recomponiendo la máquina. Cuando hubo concluido, ofreció a Ricky dos puñados de bolitas de chicle, diciendo:
—Para ti, pequeño. Y lamento que te hayas cogido el dedo en la máquina.
Mirando la gran cantidad de chicle que ahora tenía, el pecoso declaró:
—Pues valía la pena cogérselo.
El resto de la familia ya había llevado al coche los paquetes de sus compras. Cuando Ricky les dijo lo que había pasado, Pete aseguró que sentía no haber visto a su hermano prisionero de la máquina tragaperras.
—Pues yo me alegro de que no hayamos tenido que marcharnos dejándote aferrado a una máquina automática de chicles —bromeó el padre.
Poco tiempo después, volvieron a encontrarse en el muelle. Los alimentos se trasladaron a la cocina y todo fue colocado en el lugar más conveniente.
—Ahora sí que lo tenemos todo dispuesto para el viaje —dijo el señor Hollister—. Esta noche me estudiaré el mapa y mañana temprano vendremos aquí para zarpar en seguida.
A la mañana siguiente, todos se levantaron muy pronto. Inmediatamente después de desayunar, tío Russ se despidió de ellos y les deseó que tuvieran un buen viaje.
—Espero que encontréis a Bobby. Comunicádmelo en seguida.
—Lo haremos —le aseguraron.
El señor Hunter, el padre de Ann y de Jeff, se ofreció a ir con los Hollister hasta el barco para llevarse luego la furgoneta y encerrarla en el garaje.
¡Qué nerviosismo tenían todos! Incluso Morro Blanco maullaba continuamente, mientras Holly la sostenía con cuidado para transportarla al «Dulce Pastel».
—¿Es que no quieres ir? —preguntó cariñosamente Holly.
—Se está acordando de sus niños —declaró Sue, acariciando a la gata—. No llores, que volveremos pronto.
—¿Quiere ir alguien a ver si está bien lleno el tanque de la gasolina? —preguntó el señor Hollister.
—Iré yo —se ofreció Pete.
Y Pete se acercó a la parte delantera del barco para comprobar lo que le habían dicho.
—El tanque está lleno, patrón —dijo Pete a su padre.
—Muy bien, marinero Pete —le repuso alegremente el señor Hollister.
Estaban a punto de soltar las amarras, cuando apareció por la orilla el agente Cal, quien les dijo que aún no se sabía nada de Bobby Reed.
—Que tengan buena suerte —deseó a los Hollister, antes de marchar en su coche.
—¿Toda mi tripulación ocupa sus puestos correspondientes? —indagó el señor Hollister.
—Sí, capitán. Sí, capitán —contestó un coro de risueñas vocecillas.
—¡Entonces, desatracamos! —anunció el padre con los ojos chispeantes.
Y oprimió la palanca de puesta en marcha Nada sucedió. Volvió a oprimirla…
Los niños se miraron unos a otros. ¿Qué ocurriría? ¡El «Dulce Pastel» no se ponía en marcha!