

Nadando a toda prisa, Pete llegó hasta el costado de la canoa y buceó por debajo de la embarcación.
¡La pobre Pam había quedado enredada en la cuerda que les había servido para ir remolcados!
Su hermano deshizo a toda prisa el enredo y dio a Pam un empujón para hacerla salir a la superficie, a donde la niña llegó con gran esfuerzo, un momento antes de haber perdido el aliento. Pete fue tras ella y la ayudó a subir a la quilla de la canoa volcada.
—¿Te encuentras ya bien? —preguntó Pete, muy preocupado.
—Sí, sí. Gracias por haberme salvado, Pete. No habría resistido ni un poco más allí debajo.
Ya tranquilo, viendo que su hermana estaba bien, Pete empezó a mirar a todas partes, buscando si había alguien que pudiera ayudarles. Cerca no había nadie, pero en la distancia podía distinguirse la motora de Henry.
—¡Está dando la vuelta! —gritó con alegría—. ¡Nos han visto!
A los pocos minutos los hombres de la motora llegaban junto a ellos y les tendían las manos para que saltasen a su embarcación.
—¿Qué os ha pasado? —preguntó Bill, mientras ayudaba a saltar a Pam.
—Se ha soltado la cuerda —contestó ella.
—¡Qué susto nos habéis dado, chicos! —dijo Bill.
Pete se ofreció para recuperar la cuerda de remolque que en seguida arrojó sobre la cubierta del «Beeline». Bill ató fuertemente la cuerda y entre él y Pete dieron la vuelta a la canoa.
—Creo que será mejor que el resto del viaje lo hagáis en la motora con nosotros —dijo Henry, sonriendo.
Y tendió la mano para ayudar a que Pete subiese a la motora, pero el muchacho dijo:
—Antes tengo que buscar una cosa muy importante.
Se sumergió en el agua para bajar al fondo. Dos o tres veces volvió a la superficie a respirar, pero de nuevo se hundió.
—¿Qué estará buscando? —preguntó Bill, con extrañeza.
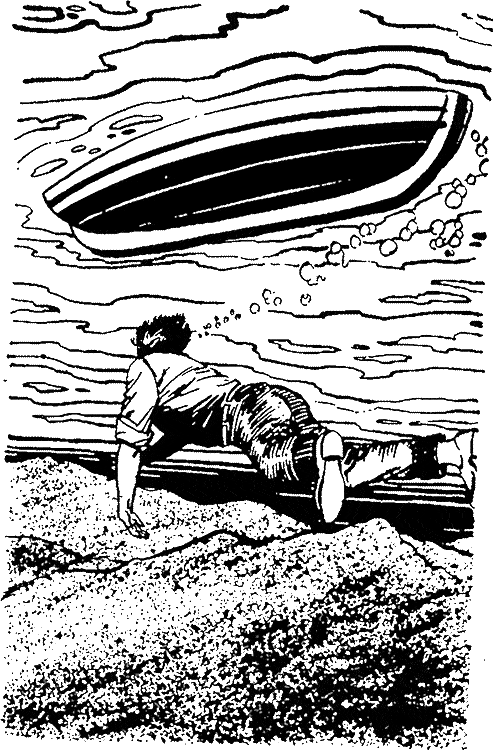
También Pam se asombró al principio de lo que hacía su hermano, pero no tardó en suponer los motivos, aunque no lo dijo a los dos hombres. Y al fin Pete emergió a la superficie, sonriendo satisfecho.
En una mano llevaba la cesta de la merienda. Los otros se echaron a reír y Bill dijo:
—Veo que te has acordado de que tengo buen apetito.
Pete le entregó la cesta y luego, apoyándose con las manos en la borda, saltó ágilmente al interior de la embarcación donde se sentó, jadeante.
—Buen trabajo —exclamó Henry con admiración. Hizo dar la vuelta a la motora y recorrieron cierta distancia corriente abajo para recoger los remos. Después tomaron nuevamente la ruta hacia Shoreham.
—Vais a coger un resfriado si seguís con esas ropas mojadas —dijo Bill a los niños, al cabo de un rato.
—Eso puedo solucionarlo yo —aseguró Henry con una risilla, mientras señalaba en dirección al pequeño camarote—. Allí hay algunas ropas secas. Escoged lo que os convenga.
Pam fue la primera en entrar en el camarote y, al salir a los pocos minutos, su vestimenta hizo estallar a todos en alegres risas. Porque el elegante equipo que Pam había escogido consistía en unos grandísimos calzones de los que tuvo que enrollar las perneras, una camisa blanca de caballero y una redonda gorra de marinero.
—Pareces un verdadero capitán de barco —rió Bill—. Ahora te toca a ti el turno, Pete.
El chico desapareció en el camarote, para regresar luego luciendo unos grandísimos pantalones color caqui, sujetos por un cinturón que le daba dos vueltas a la cintura, y una vieja chaqueta, tan grande, que Pete parecía perderse dentro de ella. Los dos hermanos iban descalzos y reían, mirándose el uno al otro con tan estrafalarios atavíos.
—Por lo menos vais secos, gracias al guardarropas de Henry —declaró Bill.
Extendieron al sol sus ropas mojadas y cuando la embarcación llegó a orillas de Shoreham, el viento ya las había secado. Y Pete y Pam pudieron librarse de sus inmensos ropajes, aunque tuvieron que llevar en la mano los zapatos mojados. Dieron las gracias a Bill y a Henry y saltaron a tierra.
Eran las cinco y media cuando llegaron a casa. Y mientras subían por el camino, Ricky y Holly corrieron a su encuentro.
—¿Habéis encontrado a Bobby? —preguntaron.
—¿Y por qué lleváis los zapatos en la mano?
—Esperad un momento y os lo contaremos —dijo Pam, corriendo a la casa.
Pete y Pam contaron las aventuras de aquel día y los demás alabaron a Pete por lo bien que se había portado, salvando a Pam, y consideraron que Pam había sido muy lista al encontrar aquel papel de la panadería, que servía de pista para buscar a Bobby.
—A papá le alegrará saber lo que habéis hecho hoy los dos —aseguró la señora Hollister.
Holly estaba muy quieta y con los ojillos resplandecientes, y Pete y Pam comprendieron que su hermanita tenía algo que contarles.
—¿Qué has estado haciendo tú, Holly? —preguntó Pam.
—He ido a ver a la señora Bindle —repuso Holly—. Me ha dado un pastel y me ha dicho que la mamá de Bobby vuelve «corriendo». Llegará dentro de muy pocos días.
—Será que la policía le ha dicho que Bobby ha desaparecido —supuso Pete.
—Seguramente —concordó la madre.
Era ya más tarde de la hora en que acostumbraban a cenar cuando el señor Hollister regresó de su trabajo. Los niños salieron corriendo a recibirle, y todos le besaron y abrazaron.
—¡Pete ha salvado a Pam y a Holly le han «relagado» un pastel! —anunció la chiquitina Sue.
—Pete y Pam han venido con los zapatos en las manos —añadió el picaruelo de Ricky.
Tantas cosas explicadas a un tiempo confundían al señor Hollister, que levantó las manos pidiendo calma, y dijo sonriente:
—A ver si habláis el uno después del otro. Cuando cada uno de sus hijos acabó de contar lo que deseaba, el señor Hollister les contestó declarando que las sorpresas del día todavía no habían acabado.
—¿Es que vamos a tener más «venturas»? —quiso saber Sue, muy alegre y entusiasmada.
—No es precisamente una aventura, pero sí una sorpresa muy especial. Algo que va a gustaros.
—¡Viva! ¡Viva! —Palmoteo Sue—. ¿Es un caramelo de palo?
Mientras todos sus hijos suplicaban que les diese algún pequeño detalle de pista para que ellos pudieran adivinar cuál era la sorpresa, el señor Hollister miró la hora en su reloj e hizo un guiño a su mujer. Al darse cuenta de aquello, Pam exclamó:
—Tú sabes cuál es el secreto. ¿A que sí, mamá? Anda, mamita, dínoslo.
Pero, antes de que la señora Hollister hubiera tenido ocasión de contestar, sonó el timbre de la puerta.
—Creo que la sorpresa está aquí —dijo la madre.
—¿Puedo ir yo a abrir la puerta? —pidió Ricky. Su padre le concedió permiso para que se levantase de la mesa y, cuando llegó a la puerta, el pecosillo dio un alarido de felicidad y luego anunció a gritos—: ¡Es tío Russ!
En el comedor entró, andando a grandes zancadas, un hombre alto, de aspecto simpático, que llevaba a Ricky debajo del brazo igual que si se tratase de un saco de patatas. Tío Russ era el hermano pequeño del señor Hollister, que vivía en Creswood con su esposa Marge y sus hijos, Teddy y Jean.
¡Qué confusión provocaron los cinco pequeños Hollister al ver a su tío! Y tío Russ sonreía muy hueco, mientras todos los chicos se abalanzaban hacia él.
Holly se apresuró a comunicarle:
—Ya sabemos que, cuando eras pequeño, metiste una vez una rana en una fiambrera.
—¿Que yo hice eso? —Rió tío Russ—. Pues lo que, seguramente, no debéis saber todavía es que una noche vuestro padre salió a buscar nuestro gatito, que se había perdido, y todo lo que trajo al volver fue una sucia comadreja.
Los niños querían mucho a tío Russ. No sólo estaba siempre gastando bromas, sino que era dibujante de historietas cómicas que se publicaban en los periódicos. Ése era el motivo de que los niños siempre quisieran ser los primeros en ver el periódico.
La señora Hollister invitó a tío Russ a cenar, pero él dijo que ya había cenado.
Sue tomó a su tío de la mano, pidiendo:
—Anda, tío Russ, hagamos el salto mortal.
Él se agachó, cogió a la pequeñita en brazos y la sentó sobre sus hombros. Mientras Sue prorrumpía en risitas de felicidad, su tío se inclinó hacia adelante e hizo saltar a Sue al suelo.
—Otra vez —rogó la pequeña.
Tío Russ repitió el salto y, luego, se pasó una mano por el revuelto cabello.
—¡Vaya! Debes de tomar mucha leche, porque pesas, lo menos, una tonelada, Sue.
Después de meterse una mano en el bolsillo, tío Russ ordenó:
—Que todo el mundo cierre los ojos.
Los niños obedecieron y, al cabo de un momento, el tío anunció:
—¡Preparados! ¡Ahora ya los podéis abrir!
Al abrir los ojos, vieron un montón de caramelos ensartados cada uno en un palo.
—¡Huy, qué bien! —Exclamó Sue—. Ya sabía yo que iba a tener un caramelo de palo.
—Los ha hecho vuestra tía Marge especialmente para vosotros. De modo que son especialmente buenos.
—¡Gracias! ¡Gracias! —dijeron todos.
—El mío es un camello encarnado —anunció Holly, desenvolviendo el que le había correspondido.
—Y yo tengo un oso verde —rió Pam.
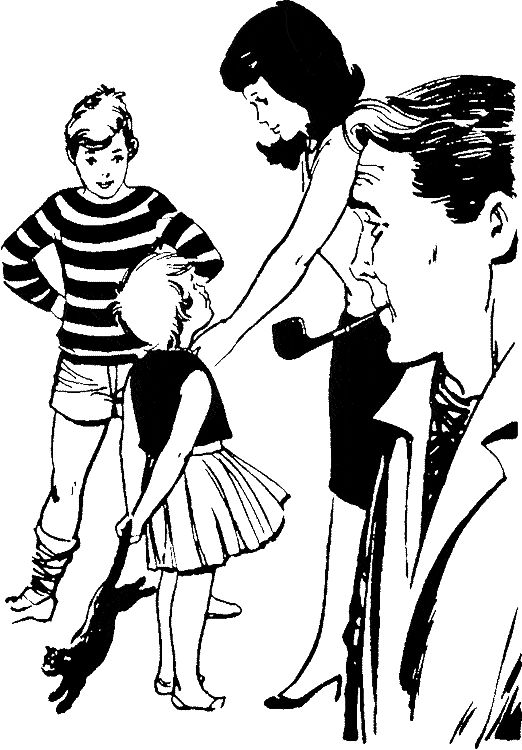
—Este mío «parese» un conejito rosa —dijo Sue. Pero la pequeña ya había dado un buen mordisco al caramelo y por eso resultaba difícil adivinar qué podía ser aquella figurita.
—Me gustaría que tía Marge nos enseñase a hacer estos dulces alguna vez —comentó la señora Hollister.
—Y así podríamos poner una tienda para vender caramelos de éstos —sugirió Ricky.
Los niños rodeaban a tío Russ y le hacían preguntas, todos a un tiempo. Querían saber qué hacían sus primos y por qué el tío había ido a visitarles.
Sentándose en una cómoda butaca, el dibujante les dijo que su familia estaba bien y que él hacía aquel viaje en lo que podía llamarse unas vacaciones de negocios. Cuando Pete preguntó qué quería decir con aquello, tío Russ les explicó:
—Ante todo, vine a comprar una embarcación nueva. La llamo el «Dulce Pastel».
—¿Una embarcación nueva? ¡Eso es fantástico! —se entusiasmó Pete—. ¿Y la tienes aquí?
—Sí. Os la enseñaré mañana por la mañana.
—¡Estupendo!
—Después de comprar la embarcación —siguió diciendo tío Russ—, he hecho un largo viaje por el río Muskong para sacar ideas y utilizarlas en mis chistes.
—¿Podemos ver algo de eso? —preguntó Pam.
—Pues claro. Están en la cartera que he dejado en la mesa del recibidor. ¿Quieres traerla, Pam?
La niña corrió a buscarla y volvió con la cartera que estaba muy abultada, pues se encontraba muy llena. Tío Russ la abrió y sacó varios apuntes. ¡Qué graciosos eran todos! Sue reía entre dientes y Holly a carcajadas. En uno se veía a un perro sostenido un aro por el cual iba a saltar un payaso. Otro presentaba a un elefante montado en el manillar de una bicicleta de niño. Ricky declaró que ellos eran los niños más afortunados del mundo, porque podían ver los dibujos aquéllos antes de que se imprimieran en los periódicos.
Y, entonces, Pam se fijó en un apunte a lápiz, hecho en un trozo más grande de cartulina, donde se veía un niño sentado a la orilla del río.
—¡Tío Russ! —Exclamó Pam, sin apartar la asombrada mirada del dibujo—. ¿Quién es?
—No lo sé. Algún chiquillo que vi a orillas del río.
—Pero ¡si parece Bobby Reed, el niño que ha desaparecido de Shoreham! —dijo Pam.
Al oír aquello, sus hermanos la rodearon y todos estuvieron de acuerdo en que aquel chico parecía Bobby.
Tío Russ les informó de que aquel niño, a quien él dibujó, estaba sentado muy quieto, en la arena de la orilla, a muchas millas de distancia de Shoreham. El pequeño tenía tal expresión de tristeza que tío Russ sintió compasión de él. Pero entonces, el pequeño se fijó en tío Russ, que estaba concluyendo el dibujo, y salió corriendo hacia los árboles de la orilla.
—¡Apostaría algo a que es Bobby Reed! —dijo Pete.
Y entonces Pam pidió a su tío.
—¿Querrás llevarnos en tu barca a buscar a Bobby Reed?