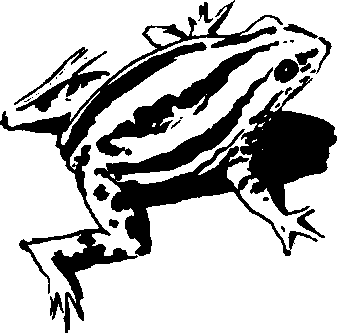
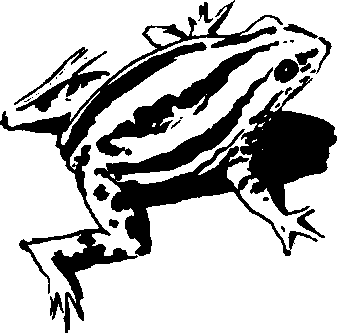
Todos los pequeños Hollister estaban tan apenados, pensando en Bobby Reed, que no tenían ya ganas de ir a la ciudad a ver los nuevos peces que había en el acuario de su padre. Pero su madre insistió en que fuesen, puesto que Tinker se lo había pedido.
—Me gustaría hacer algo por ayudar a Bobby —dijo Pam—. Pero no se me ocurre nada.
Ninguno de ellos encontraba una solución, pero, no obstante, no dejaron de pensar en el asunto. A la mañana siguiente, Pete y Ricky se marcharon a pescar, mientras hacían planes.
Cuando los chicos se hubieron marchado, Pam y Holly ayudaron a su madre a limpiar la cocina y mientras trabajaban empezaron a hablar del misterioso Viejo Moe que ponía aros metálicos en las colas de los peces.
—Éste es otro pequeño misterio que podríais resolver vosotros —dijo la señora Hollister.
—Pues sí, mamá. Voy a averiguar quién es el Viejo Moe —aseguró Pam.
Holly se puso muy seria al decir:
—Puede que el Viejo Moe esté en un apuro y por eso quiere mandar un mensaje en la cola de los peces.
—Buscaremos la pista de ese hombre —añadió Pam, ya entusiasmada.
—Pero ¿dónde buscaremos?
—Por lo que dice la gente, el Viejo Moe vivía en la ciudad —contestó Pam—. Muchas veces, la gente que desaparece está cerca de donde antes vivía, ¿verdad, mamá?
—Sí —asintió la madre—, aunque lo corriente es que se haya ido a lugares muy apartados, así que no os desaniméis si no le encontráis. De todos modos, buena suerte.
Las dos niñas salieron de su casa cogidas de la mano. En primer lugar pasaron por casa de los Hunter para averiguar lo que sus amiguitos pudieran saber. Pero Jeff y Ann les dijeron que nunca habían oído hablar de nadie que se llamase Viejo Moe, aunque fueron en seguida a preguntar a su madre. La señora Hunter contestó también que no conocía a nadie con aquel nombre.
—Pero hay una persona en la ciudad que conoce a casi todo el mundo —añadió la madre de Jeff y Ann—. A lo mejor él os puede decir algo.
—¿Y quién es? —preguntó inmediatamente Pam.
—El señor Lewis, el conductor del autobús. Siempre que alguien necesita saber dónde vive alguna persona, va a preguntárselo al señor Lewis.
—¡Qué buena idea! —se entusiasmó Holly—. Esperaremos a que ese señor pase por aquí, conduciendo el autobús. Entonces le haremos que se pare para preguntarle si conoce al Viejo Moe.
Jeff dijo a las niñas que el señor Lewis había pasado conduciendo el autobús hacía quince minutos y que ya no volvería por allí hasta pasada media hora.
Mientras esperaban a que transcurriese aquella media hora, los niños se entretuvieron con el juego del volante, en el patio de los Hunter. Pam y Holly eran muy buenas jugadoras y, como iban emparejadas, ganaron a Ann y a Jeff. Al cabo de un rato, el niño miró su reloj, diciendo:
—El señor Lewis pasará por aquí de un momento a otro. Vamos a salir a la calle para verle cuando pase.
Y Jeff estaba encaminándose a un trecho de la acera desde donde se podía ver bien toda la calzada, cuando anunció:
—Ahí viene.
Por el final de la calle apareció el autobús.
Los niños corrieron a la parada de la esquina y esperaron. Una vez que el autobús se hubo detenido, el señor Lewis abrió la puerta y preguntó con una sonrisa:
—¿Todos vosotros tenéis que subir, niños?
—No —contestó Ann—. Pero tenemos que hacerle unas preguntas, señor Lewis.
—Muy bien —repuso el conductor—. Preguntad, pero de prisa. No tengo mucho tiempo. Mirad. Es mejor que subáis. Os llevaré gratis hasta pasadas dos bocacalles y mientras, vosotros me preguntáis lo que queráis.
Holly soltó una alegre risilla. ¡Qué divertido! Los cuatro niños subieron al autobús y se sentaron cerca de la puerta.
—Vamos. ¿Qué tenéis que preguntar? —se interesó el señor Lewis, mientras ponía en marcha el autobús.
—¿Conoce usted a alguien en esta ciudad que se llame Moe? —indagó Pam.
—¿Moe? —El conductor se rascó la cabeza, mientras murmuraba—: Conozco un Joel, un Flor, pero no conozco a ningún…
Antes de concluir la frase, el señor Lewis hizo chasquear los dedos y exclamó:
—¡Pues claro que sí! Conozco a un hombre que se llama Moe.
Pam y Holly se removieron en sus asientos para acercarse más al conductor y oír mejor.
—¿Conoce a uno? —se interesó Pam—. ¿Y quién es? ¿Dónde vive?
—¿Es viejo? —añadió Holly.
—Bueno. Bueno. Vuestras preguntas se suceden más rápidamente que las señales de tráfico —bromeó el señor Lewis, riendo—. El Moe que yo conozco tiene una peluquería. Si seguís en el autobús os dejaré a la puerta.
—Pero no llevamos dinero —objetó Pam.
—Yo os pago el billete —ofreció el señor Lewis, haciéndoles un guiño, mientras dejaba caer cuatro monedas en el estuche del cobrador.
Varias personas más bajaron y subieron al autobús, antes de que el señor Lewis se detuviera casi en el centro de la ciudad, diciendo a los cuatro niños:
—En la acera de enfrente está la tienda del Moe que yo conozco. Os deseo que sea el mismo hombre a quien buscáis.
Los niños dieron las gracias al conductor del autobús y se apearon. Cruzaron a la otra acera y, en el escaparate de la peluquería, vieron un letrero que decía:
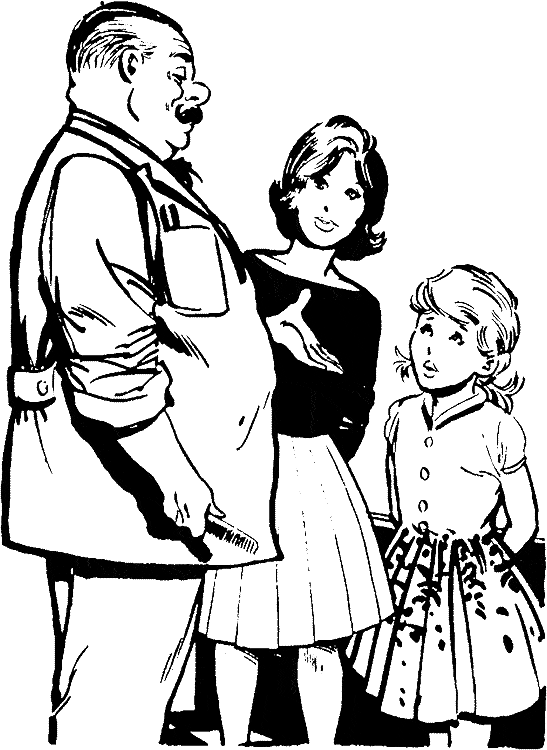
«Casa de Moe». Cuando entraron, los niños fueron recibidos por un hombrecito bajo y sonriente. Tenía unos enormes bigotes negros, pero sólo unos cuantos cabellos en la parte más alta de la cabeza.
—Es usted el Viejo Moe —preguntó Pam.
—Yo soy —respondió el hombrecito con voz cascada—. Supongo que querréis que le corte el pelo a vuestra hermana.
Y, al decir esto, se acercó directamente a las dos largas trenzas de Holly.
—¡No! ¡No! —se apresuró a decir la niña, sujetándose sus brillantes coletas—. No quiero que me las corte.
El hombre arrugó la frente y preguntó:
—Entonces, ¿quién necesita un corte de cabellos?
—Ninguno de nosotros —le contestó Pam—. Lo que queríamos saber, señor Moe, es si usted pesca.
Los ojos del peluquero se iluminaron.
—De modo que habéis oído hablar de mis peces, ¿eh? ¿Os gustaría verlos? Pues venid conmigo.
Mientras todos seguían al hombre a la trastienda, Holly, muy excitada, dijo a Pam en un susurro:
—¡Le hemos encontrado! ¿Verdad que es maravilloso haber encontrado al Viejo Moe?
El peluquero señalo un pequeño acuario que tenía en un rincón del cuartito.
—Ahí están mis peces. ¿No os parecen una monería?
Los jóvenes visitantes del señor Moe contemplaron el recipiente de cristal que estaba lleno de peces, ninguno de ellos más grande que una mosca.
—Son peces enanos —dijo el viejecito.
Los niños aseguraron que eran muy lindos, pero que no era eso lo que a ellos les interesaba, sino un gran pez como los que había en el acuario de la tienda de los Hollister.
—Son un millón de veces más grandes que éstos —aseguró Holly.
—Me parece que no es usted el Viejo Moe a quien estamos buscando —dijo Pam—. Nosotros buscamos a un señor que pone anillos en la cola de los peces, de peces grandes de los que se pescan en el río Muskong.
El peluquero les contestó que él no se dedicaba a semejante cosa y que nunca había oído hablar de nadie que lo hiciera. Como Pam le explicó que estaban intentando encontrar a la persona que ponía los aritos a los peces y querían saber por qué lo hacía, el peluquero les aconsejó que fuesen a ver al editor de la sección «Vida Silvestre» en el periódico, «El Águila de Shoreham». Las oficinas de periódico estaban en aquella misma calle, un poco más abajo. Los niños le dieron las gracias y se marcharon.
Jeff y Ann dijeron que ellos tenían que volver a casa.
—A ver si tenéis suerte y encontráis al verdadero Viejo Moe —les deseó Jeff—. Y decídnoslo en seguida.
—Sí. Os lo diremos.
Apenas habían andado unos pasos cuando las dos niñas se encontraron con Pete y Ricky, que habían pescado dos bellas truchas plateadas e iban a llevarlas al acuario del «Centro Comercial».
—Ya sabemos que no son bastante grandes para que ganen el premio —dijo Ricky—, pero nos hemos divertido mucho pescándolas.
Cuando los dos chicos se enteraron de que sus hermanas habían encontrado a un «falso» Viejo Moe se rieron de buena gana. Ya era mediodía, de modo que regresaron a casa a comer, dejando para después el acudir a la oficina del periódico.
Una vez dentro de la oficina de «Él Águila de Shoreham», Pam se dirigió a una señorita que estaba sentada en un escritorio próximo a la puerta.
—¿Deseáis algo? —les preguntó la joven.
—Sí —repuso Pam y a continuación le explicó que le gustaría hablar con el redactor de la sección «Vida Silvestre».
—En tal caso tenéis que dirigiros al señor Kent. ¿Queréis subir?
—Muy bien —contestó Pam.
La recepcionista, sonriente, les mostró dónde estaban las escaleras, y los niños estaban subiendo por ellas, cuando se produjo un ruido tremendo. Holly se llevó tal susto que quiso escapar de allí a toda prisa, pero un hombre que pasaba cerca la tranquilizó, asegurando que no ocurría nada. Explicó que aquel ruido lo producían las rotativas que imprimían los periódicos, las cuales acababan de ser puestas en marcha.
Cuando los Hollister llegaron al segundo piso vieron una oficina en cuya puerta se leía el nombre del señor Kent. Pete empujó la puerta y todos entraron. El señor Kent no estaba allí, pero en su mesa escritorio había una nota que decía: «Vuelvo en seguida».
Los niños se sentaron a esperarle. Pam comentó que, en todo el edificio del periódico, se notaba un olor extraño; Pete repuso que aquel olor era, probablemente el de la tinta que se utilizaba para imprimir el periódico.
—Esta misma oficina es muy rara —declaró Holly, que estaba mirándolo todo con sumo interés.
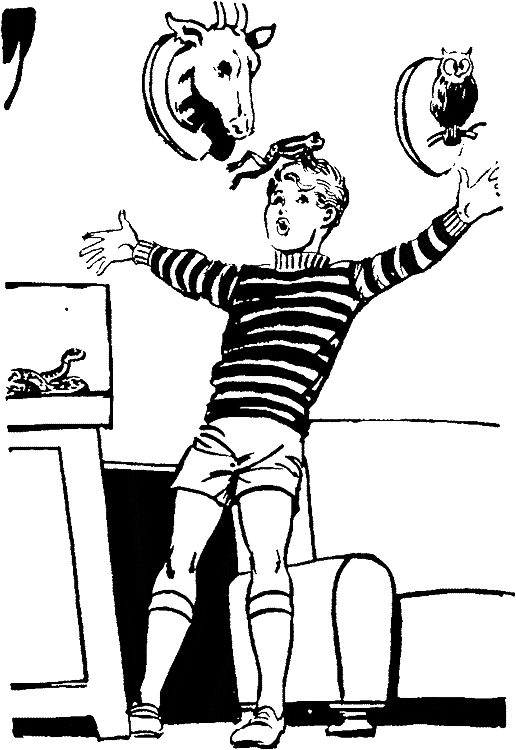
Las paredes estaban cubiertas de cabezas de ciervo, figurillas representando peces y cuadros de escenas de caza. En una esquina del escritorio del señor Kent había un búho disecado.
—Parece un parque zoológico, aunque a mi me gusta más el zoo que esto —reflexionó Ricky, que en seguida gritó—: ¡Vaya! ¿Qué es aquello?
Y el pecosillo señaló hacia una especie de jaula, colocada sobre una mesita baja, detrás del escritorio del señor Kent.
—¡Una colección de animales! Pero ¡no son disecados! ¡Están vivos! —gritó Ricky, contemplando a dos adormiladas zarigüeyas que entreabrían los ojos.
Sobre una librería había una vitrina. Estaba construida totalmente de cristal y la tapa era de tela metálica. Dentro había unos grupitos de helechos que crecían entre piedras de vivos colores. Sobre una de aquellas piedras estaba sentada la rana más grande que los Hollister vieran nunca.
—¡Huy! Lo menos debe de ser una rana bisabuelo, como el Viejo Moses Twigg —reflexionó Holly.
Además de aquella rana gigante, en el recipiente de cristal había dos camaleones y una serpiente, de las que no son venenosas, que culebreaban junto a los cristales de su encierro.
—Esto es precioso. Tengo que mirar mejor esta rana —dijo Ricky.
El chiquillo aplastó la cara contra el cristal del acuario y en seguida aseguró:
—La ranita me sonríe.
—No debes hacer tanto ruido —le advirtió Pete—. Ésta es la oficina del señor Kent y ni siquiera le conocemos.
Pam dio la razón a Pete, asegurando que debían estarse quietos y callados hasta que volviera el periodista.
Estuvieron un rato sentados, pero Ricky no tardó en empezar a inquietarse. Se levantó a mirar por la ventana. Luego, volvió a acercarse a la vitrina.
—Me gustaría dar un beso a esta rana.
Y antes de que Pam hubiera podido decirle que se estuviera quieto, él había levantado la tapa de la vitrina y metió la mano para tocar a la rana.
—¡No! —se aterró Pam.
Pero ya era demasiado tarde. La rana dio un salto, pasó sobre la cabeza de Ricky y fue a parar al escritorio.
Mientras Ricky y los otros se volvían para ver a dónde había ido la rana, los camaleones treparon por los tallos de los helechos y salieron. ¡Y, al momento, la serpiente se arrastró por la tapa y se dejó caer al suelo!