

Ricky Hollister corría de puntillas a través del prado, hacia una de las fachadas laterales de su casa. En la mano izquierda llevaba un frasco y en la derecha la tapadera, llena de agujeros.
Detrás de Ricky corría su hermana Holly.
—¿Lo atraparás esta vez? —preguntó la niña, muy nerviosa.
—¡Chist! No hagas tanto ruido —pidió su hermano—. No podré atraparlo si no te estás muy quieta, muy callada…
Los ojos azules del niño de siete años quedaron fijos en un gran abejorro que se había posado en la hoja de un arbolillo. Ricky iba avanzando lentamente hacia el insecto, como un gato que se dispone a saltar sobre un ratón.
De pronto, con un manotazo, hizo entrar al abejorro en el tarro y ajustó inmediatamente la tapadera.
—¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! —gritó Ricky. Aplastó su pecosa naricilla contra el tarro y añadió entusiasmado—: ¡Mira cómo zumba ahí dentro!
—¿Y qué vas a hacer con él? —se interesó Holly. La niña, de seis años, tenía el cabello rubio y lo llevaba peinado en dos trencitas. Sus ojos eran castaños y parecían despedir alegres chispitas, sobre todo cuando Holly reía las graciosas ocurrencias de su hermano.
Ricky tenía unas piernas muy largas que casi siempre estaban en movimiento. Su cabello rojizo nunca se conservaba un momento bien peinado. Tenía la nariz respingona y la sonrisa traviesa. En aquel momento, contestando a la pregunta de Holly, dijo:
—Pues voy a estar un rato mirándolo. —Se inclinó a recoger un puñado de hierba, murmurando—: Con esto tendrá una cama.
De repente, los dos niños levantaron la cabeza; por el camino del jardín acababa de aparecer un coche muy raro.
—¡Huy! —Exclamó Holly—. ¡Si es Patty Eldridge, de Crestwood, donde vivíamos antes!
Ricky dejó el tarro en el suelo, junto al bordillo y, acompañado de Holly, corrió a saludar a Patty y a sus padres. Los Hollister no les habían visto desde que se habían trasladado a vivir a esta población.
La puerta del coche se abrió de par en par y la rubita Patty, que tenía la edad de Holly, bajó de un salto.
—Hola —dijeron a la vez los dos Hollister.
—Hemos venido a daros una sorpresa —explicó Patty, en cuyas mejillas se formaron dos hoyuelos al sonreír—. Volvíamos de vacaciones y les pedí a papá y mamá que pasásemos por aquí, a veros, como pedías en tu carta, Holly.
—¡Qué contenta estoy de que hayas venido! —contestó Holly, abrazándola.
—¡Qué lugar tan magnífico es éste! —Dijo el señor Eldridge, saliendo del coche y mirando admirativo la gran casa, rodeada de árboles y amplios prados—. Y el lago os queda justamente en frente. ¿No tenéis una barca?
—Sí. Claro. Y pescamos mucho —explicó Ricky a gritos—. ¿Quiere usted pescar algo?
El señor Eldridge se echó a reír y dio un suave tirón a los cabellos de Ricky.
—Todavía no, mocito. Mi mujer y yo queremos ver primero a tus padres.
Al oír el alboroto del exterior, la señora Hollister, joven y bonita, salió al porche de la gran casa blanca para saludar a los Eldridge. En aquel momento, otros dos niños aparecieron en el patio, montados en bicicleta. Una era Pam Hollister, de diez años. Su cabello oscuro y lleno de rizos flotaba al aire, mientras la niña detenía su bicicleta, con expresión risueña. Junto a ella estaba Pete, de doce años. También Pete tenía el cabello oscuro; lo llevaba muy corto, y sus ojos eran muy dulces.
—¡Buenos días, señores Eldridge! —Saludó el muchachito—. Me alegro de volver a verles. ¿Cómo está todo el mundo en Crestwood?
El señor estrechó a Pete la mano y repuso:
—Mira, hijo, la ciudad sigue estando donde estaba, pero no parece la misma desde que los felices Hollister se marcharon. ¡Pero, Pete, me parece que lo menos has crecido varios centímetros desde la última vez que te vi!
—Y Pam también —opinó la señora Eldridge, besando a la niña.
Entonces, tras ellos se oyó una vocecita chillona que preguntaba:
—¿Y yo? ¿Y yo? ¿También he crecido?
Era Sue Hollister, con sus graciosos cuatro añitos y el cabello dorado; la chiquitína de la familia estaba entusiasmada porque su padre le había dicho la noche anterior que crecía tanto como las cizañas.
—¡Pero si es Sue! —Exclamó la señora Eldridge cogiéndola en brazos—. Pues claro que has crecido. Pronto serás tan alta como tu mamá.
Todos reían cuando entraron en casa. Después de que las niñas hubieron enseñado a Patty todos sus dormitorios, pintados de alegres colores, los niños salieron a jugar.
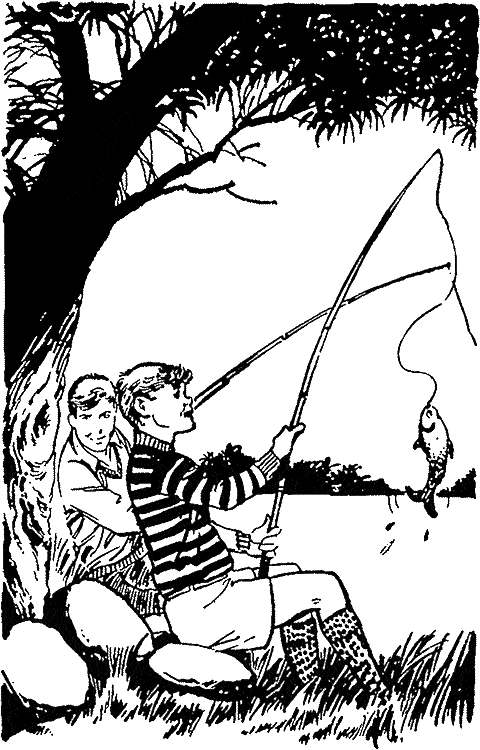
Pete estaba a punto de meterse en la barca, que se encontraba amarrada en el desembarcadero de la parte trasera del prado, cuando su madre le llamó.
—He invitado a los Eldridge a que se queden a cenar con nosotros —explicó la señora Hollister—. Teníamos pescado para la cena, pero me preocupa que no sea bastante. Como hoy es miércoles, las tiendas están cerradas, Pete.
La madre sonrió al preguntar:
—¿Querrás hacerme un favor, Pete?
El muchachito comprendió inmediatamente lo que su madre iba a pedirle.
—¿Quieres que pesque algo?
La señora Hollister le hizo un guiño.
—Un par de peces, bien gorditos. Como los que conseguiste la semana pasada.
Pete corrió hacia el garaje para coger la caña de pescar, al mismo tiempo que llamaba a su hermano. En cuanto supo lo que había que hacer, Ricky dijo alegremente:
—¡Sí, chico! ¡Vamos! ¿Iremos en la barca, o llevamos las bicicletas?
—Las bicicletas. Iremos a aquel sitio del río Muskong, cerca del viejo árbol seco. Me parece que por allí hay muchos peces y tendremos más suerte.
Los dos hermanos pedalearon en sus bicicletas y quince minutos más tarde llegaban a la orilla del río Muskong, cuyas aguas iban a parar al hermoso lago de los Pinos. Los muchachitos prepararon los cebos y echaron los anzuelos a las agitadas aguas del río. Fue en la caña de Ricky donde primero picó un pez.
—¡Una perca! —dijo Pete—. ¡Es un pez estupendo!
De pronto, se notó un fuerte tirón en la caña de Pete, que gritó:
—¡Yo también he debido de conseguir un pez gordo!
Pete levantó la caña del agua y asomó el pez, aleteando, ansioso de soltarse del anzuelo. Pete atrajo hacia sí la caña con toda precaución hasta dejar el pez en la orilla.
—¡Es un róbalo del Muskong! Lo menos pesa un kilo y cuarto —calculó Pete.
Aquel pez era una rara variedad del róbalo, que sólo se encontraba en el río Muskong. Alrededor de los ojos, tenía unas circunferencias blancas, y a ello se debía el que se le apodara el «pez payaso».
—¡Oh, mira! ¿Qué es esto?
Pete acababa de ver que rodeando la cola del pez había una arandela metálica en la que se leía la inscripción: Viejo Moe 122.
—¡Un pez con un aro en la cola! —se asombró Ricky—. ¿Para qué será?
—Ese aro se lo habrá puesto alguien —reflexionó Pete—. Pero lo que me gustaría saber es qué significa eso de Viejo Moe 122.
—A lo mejor tiene un novio de 122 años —se rió Ricky—. A ver si le sacamos ese aro.
Pete ya había quitado el anzuelo de la boca del pez, pero, cuando Ricky intentó quitarle el aro, el róbalo dio un tremendo coletazo, se desprendió de sus manos y fue a parar otra vez al río.
—¡Cógele en seguida! —chilló Ricky.
Pete hundió las manos en el agua, pero ya era demasiado tarde. El pez se había sumergido en las aguas más profundas. Pete, de muy mal humor, rezongó:
—Buenas noches, hombre. Y Ricky suspiró, diciendo:
—Bueno. Tendremos que pescar otro.
Las esperanzas de Ricky no se realizaron en seguida, pero, por fin, unos diez minutos más tarde cada uno de los hermanos pescó una hermosa trucha. Cuando se volvieron para alejarse de la orilla y regresar a casa, quedaron sorprendidos al ver que, arriba, sentado en el suelo, había un niño que les miraba.
Era un muchachito delgado, de unos diez años, con ojos castaños de mirada triste. Sus pantalones estaban harapientos y en una mano sostenía una cesta llena de bollos y hortalizas.
—¡Hola! —le saludó Pete, alegremente—. ¿Vienes a pescar?
Antes de que el niño hubiera tenido tiempo de contestar, apareció un hombre mal vestido que empezó a reñir al chico, dando gritos.
—¿Por qué no has vendido los bollos y las hortalizas? Estoy dispuesto a mantenerte, sólo si trabajas. ¡Vuelve a la ciudad!
El chico contestó con un murmullo y, ayudándose con manos y pies, se puso en pie. Mientras aquellas dos extrañas personas desaparecían camino abajo, Ricky exclamó:
—¡Qué hombre tan sucio!
—Sí. Debe de ser horrible que le traten a uno así. Mejor será que volvamos en seguida a casa.
Cuando los dos niños llegaron, la señora Hollister sonrió, complacida.
—¡Qué magnífica pesca!
La cena no tardó en estar preparada. Mientras Pete y Ricky estuvieron pescando, había llegado el señor Hollister. Era un hombre alto, de aspecto deportivo, con el cabello ondulado, de color castaño y los ojos risueños. Hacía poco que había comprado la popular tienda llamada el «Centro Comercial», de Shoreham. Este establecimiento, grande y bien surtido, era una combinación de ferretería, almacén de artículos deportivos y juguetería.
Mientras cenaban, los dos muchachitos hablaron del gran pez que había conseguido Pete y que se les había escapado, y el señor Hollister empezó a gastarles bromas, como si creyera que aquel pez no era más que un róbalo pequeñito.
—No, papá, te lo digo en serio —aseguró Pete—. Era un pez payaso grandísimo.
—Pero ¿y el aro que llevaba en la cola? —Insistió el padre, haciendo un guiño al señor Eldridge—. ¿Estáis seguros de que lo llevaba?
Pete y Ricky respondieron que estaban segurísimos, y que incluso tenían intención de averiguar quién era la persona que había puesto al pez aquel extraño adorno en la cola.
—Confío en que podáis encontrarlo —deseó el señor Hollister.
Entonces Pam tuvo una idea.
—Podíamos aprovechar eso del pez para hacer otro concurso publicitario para el «Centro Comercial».
Hacía poco tiempo que los Hollister habían dejado caer una gran cantidad de globos desde la alta torre de una iglesia, en el centro de la ciudad. Algunos de aquellos globos contenían un papelito premiado. Los niños que consiguieron globos acudieron al «Centro Comercial» para comprobar si tenían premio.
—¿Así que tienes otra idea? —Preguntó sonriente a su hija, la señora Hollister—. ¿Y qué es, Pam?
La niña dejó la cucharilla de postre y dijo:
—Si papá pone un acuario muy grande en el escaparate de la tienda, podría hacerse un concurso de pesca. Ganaría el que pescase el pez más gordo.
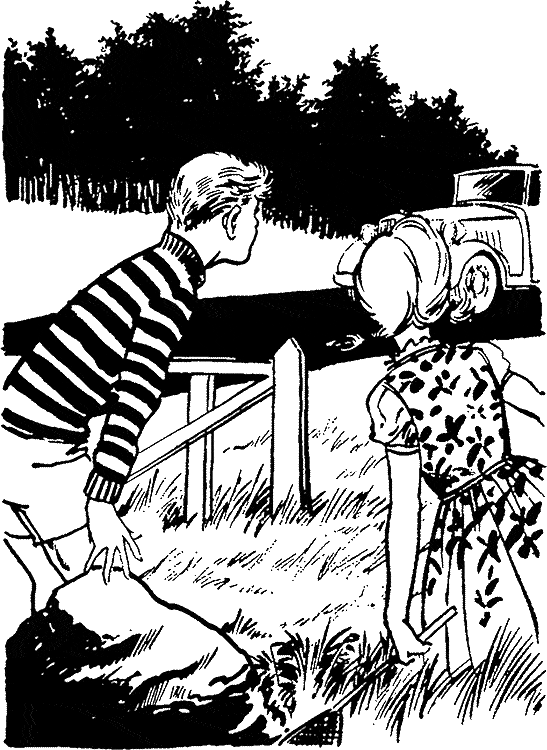
—¡Qué estupendo! —exclamó Pete.
—Yo pescaré el pez más grandote —hizo saber Ricky.
Pero Pam protestó en seguida:
—No. Eso sólo será para los clientes de papá. La persona que, durante dos semanas, haya pescado el pez más grande en el río Muskong ganará un premio. ¿Qué te parece, papá?
—Muy buena idea —aplaudió el señor Hollister—. Hay un gran acuario de cristal en el sótano de la tienda. Lo utilizaremos para eso y ofreceremos un premio de veinticinco dólares en género para quien presente el pez más grande.
Todos los niños se mostraron muy nerviosos y contentos mientras se hacían los planes para el gran concurso del pez más grande. Los Eldridge dijeron que lamentaban no poder quedarse hasta que empezara el concurso. La idea les parecía divertidísima, pero tenían que volver a su casa. Sin embargo, se quedarían aquella noche, y Patty dormiría con Holly.
A la mañana siguiente, después de que los Eldridge se hubieron marchado, Pete y Ricky estuvieron hablando del pez payaso que se les había escapado. Estaban decididos a averiguar todo lo posible sobre aquel misterioso «Viejo Moe», cuyo nombre estaba inscrito en el aro de la cola del pez; por lo tanto decidieron preguntar a los vecinos. El señor Smith, que estaba trabajando en su jardín, cerca del lago, sonrió y repuso:
—¿Otro pez con un aro del Viejo Moe? ¡Yo qué sé lo que esto puede ser! Ya he oído varios casos como el vuestro. Mi mismo hermano, el año pasado, pescó un pez payaso con un aro que decía: «Viejo Moe 36».
—¡Vaya! ¡Pues sí que se ha hecho viejo en un año ese Viejo Moe! ¿Verdad? —dijo el picaruelo Ricky, haciendo reír a los otros dos.
—¿Y nadie ha podido resolver este misterio, señor Smith? —preguntó Pete.
—Que yo sepa, no.
—Me gustaría encontrar al Viejo Moe —declaró Ricky—. A lo mejor nos daría uno de esos peces payasos tan grandotes.
—Lo tendremos que pescar nosotros mismos para ponerlo en el acuario de la tienda —le contestó Pete—. Así la gente tendrá más interés por participar en el concurso.
Los niños pidieron permiso a su madre y volvieron al río Muskong. Esta vez Pete volvió a pescar un gran pez payaso, pero sin aro en la cola.
—De todos modos es un pe/ estupendo —se consoló el mayor de los Hollister—. Vamos a llevárselo a papá.
Habían ido a pescar con un cubo donde ahora Pete metió al pez. Los dos hermanos montaron en sus bicicletas. Llevando cuidadosamente el cubo en una mano y sujetando el manillar de la bicicleta con la otra, Pete pedaleó hacia el «Centro Comercial», al lado de su hermano.
Cuando llegaron allí, el señor Hollister ya tenía dispuesto en el escaparate el acuario lleno de agua. Pete y Ricky estacionaron sus bicicletas junto a la pared del edificio, y estaban a punto de meter el pez en la tienda cuando un muchacho se aproximó a ellos. Era Joey Brill, un chico que había estado molestando a los Hollister desde que la familia se trasladó a Shoreham. Joey tenía la edad de Pete, pero era más alto y robusto. Con una risa burlona, el chico preguntó:
—¿Qué lleváis en ese cubo?
—Un pez —contestó Pete.
—Dejádmelo ver.
—Bueno. Míralo —accedió Pete, dejando el cubo en el suelo.
Joey echó una ojeada al interior del cubo y dijo con desprecio.
—¿Y eso os parece un pez grande? ¡Yo puedo pescar uno mucho mayor en mi pecera dorada!
—Bueno. Pues péscalo. No te lo hemos prohibido —gruñó Ricky.
Y el pecosillo se inclinó para coger el cubo, pero Joey le apoyó una mano en el brazo, diciendo:
—Anda, deja que lo lleve yo. Soy más fuerte que vosotros.
—No eres más fuerte que mi hermano —declaró Ricky, furioso.
—¿Cómo que no? Toca mis bíceps, verás si soy fuerte.
Joey flexionó un brazo y, cuando Ricky intentó comprobar lo duros que tenía los músculos, el malísimo Joey le dio un fuerte empujón.
—¡Deja en paz a mi hermano! —advirtió Pete.
Pero Joey no tenía intención de marcharse pacíficamente, sino que se lanzó a atacar a Pete. Al hacer esto, dio al mismo tiempo un puntapié al cubo. El cubo rodó a la calzada, ¡precisamente delante de un coche que se acercaba!