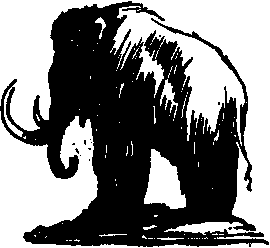
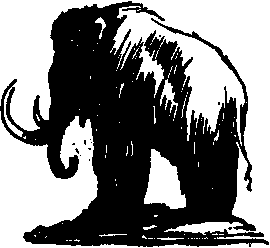
Al resbalar, Ricky se aferró con los dedos al borde de la torreta. Pete se abalanzó hacia su hermano, logrando alcanzarle por el cinturón. Inmediatamente pidió auxilio, llamando:
—¡Señor Pogue! ¡Ayúdenos!
El hombre del tiempo corrió velozmente por las escaleras en espiral, con Hootnanny pisándole los talones. En seguida pusieron a salvo al bamboleante Ricky.
—¡Caramba! —fue todo cuanto dijo el señor Pogue, mientras Hootnanny se enjugaba el sudor de la frente.
Muy cabizbajos, los dos muchachitos descendieron las escaleras y salieron al exterior.
—Lo siento mucho —se excusó Ricky, muy apurado, cuando estuvieron acomodados en el coche perteneciente al Departamento Meteorológico.
—No hay la menor seguridad en los lugares altos —dijo solemnemente Hootnanny, moviendo rítmicamente un dedo—. En cambio los túneles… Ésos son los lugares más seguros.
De regreso por Central Park el señor Pogue detuvo el coche ante el cochecito de un vendedor y compró cuatro helados.
—Creo que a todos nos sentará bien esta golosina —opinó.
Cuando llegaron al hotel, los niños y Hootnanny dieron las gracias al señor Pogue, despidiéndose de él.
—Buena suerte en vuestras labores detectivescas —les deseó el hombre del tiempo—. Y adelante. Necesitamos vuestra ayuda.
Las niñas y la señora Hollister habían regresado ya de su salida de compras, después de haber adquirido varios vestidos de última moda. Todas escucharon entusiasmadas la información de los muchachos sobre el radar y luego hicieron planes para el día siguiente.
—Necesito ver al perito en minerales del museo, para hacerle unas preguntas sobre el titanio —comunicó Pam.
—Bueno —asintió la señora Hollister—. Pues iremos todos al museo. ¿Le veremos después, Hootnanny?
—Naturalmente —repuso Hootnanny, con las cejas arqueadas por lo mucho que le había sorprendido la pregunta—. Tienen ustedes que venir a cenar a mi casa.
Sue soltó una risilla divertida:
—Tú no puedes saber guisar, Hootnanny. Sólo sabes hacer túneles.
—Nada de eso. Os sorprenderá ver lo bien que cocino. Y no se trata sólo de eso. Además, tengo una sorpresa para vosotros.
—¿Qué es? ¿Qué es? —preguntó Holly, en tono suplicante.
—Un pájaro. No pienso deciros más. Bueno. Adiós. La cena será a las siete.
—¿Qué sorpresa nos preparará ahora el viejo Hootnanny? —se preguntó Pete, hablando con los otros, cuando el buen hombre se hubo marchado.
—Ya nos enteraremos mañana —repuso Pam—. No seas impaciente, Pete.
Al día siguiente, los Hollister llegaron al Museo Americano de Historia Natural antes del mediodía. Se detuvieron en la acera para contemplar el gran edificio que abarcaba varias manzanas. Cuando subían las amplias escalinatas de la puerta principal, Sue preguntó:
—¿Qué hay aquí dentro?
—Animales en urnas de cristal —le explicó Ricky que subía los escalones de dos en dos.
Penetraron en el museo, encontrándose en un inmenso vestíbulo de mármol que acababa en una elevada cúpula.
—¡Qué grande es, zambomba! —murmuró Pete.
—Sí —asintió la señora Hollister—. Conviene que no nos separemos, no vaya a ser que nos perdamos.
Mientras su madre hablaba, Sue señaló una estancia con luz mortecina, situada a la izquierda. En el centro aparecían tres enormes elefantes.
—¿Son de verdad? —quiso saber Sue.
—Estos animales estuvieron vivos antes, pero ahora están disecados —explicó la señora Hollister.
—Todo lo que hay aquí está disecado —notificó Ricky, dándose mucha importancia—. ¿Ves?
Y señaló las resplandecientes urnas colocadas a ambos lados del departamento de los elefantes, dentro de las cuales había animales que parecían vivos, colocados entre productos originarios de sus respectivos países.
—¡Mirad! ¡Ahí hay uno muy feroz! —anunció Holly, desde el fondo del corredor.
Los demás se unieron a ella para contemplar, tras unos cristales, a un orgulloso tigre, situado en un bosque nevado.
—Creí que los tigres vivían en las junglas calurosas —comentó Ricky.
—Todos no —replicó Pete, leyendo el letrero que había junto a la jaula—. Éste es un tigre siberiano.
—¡Mirad! —dijo Pam—. Oigo pájaros.
Se oían gorjeos y gritos agudos, que parecían llegar de algún lugar muy próximo.
—Vamos a buscarlos —dijo Holly.
La niña empezó a moverse nerviosamente de un lado a otro hasta que, de pronto, distinguió a un hombre de piel rojiza, situado junto a una espesa jungla. Sostenía un gran arco y la flecha apuntaba al cielo. Enredaderas, que parecían de verdad, descendían de los árboles y la luz del sol se filtraba entre el espeso follaje. Los extraños gritos de pájaros parecían provenir de la jungla en la que se encontraba el cazador del arco.
—Deben de ser cosas grabadas en un disco —opinó Pete.
—Figura una montaña india de América del Sur —aclaró Pam, que había leído el letrero.
Los demás niños se acercaron y la señora Hollister cogió a Sue de la mano. La pequeñita miraba fijamente la estatua del indio y fruncía el ceño. Mientras caminaba con su madre volvió la vista atrás.
Pete llevó a los demás hasta unas grandes escaleras, y volviendo a la derecha se encontraron en un vestíbulo muy iluminado. En el centro aparecía una gran canoa india. Entusiasmados, los niños corrieron a ver la extraña embarcación.
—Es mil veces más grande que cualquier canoa de las que he visto nunca —dijo Pete.
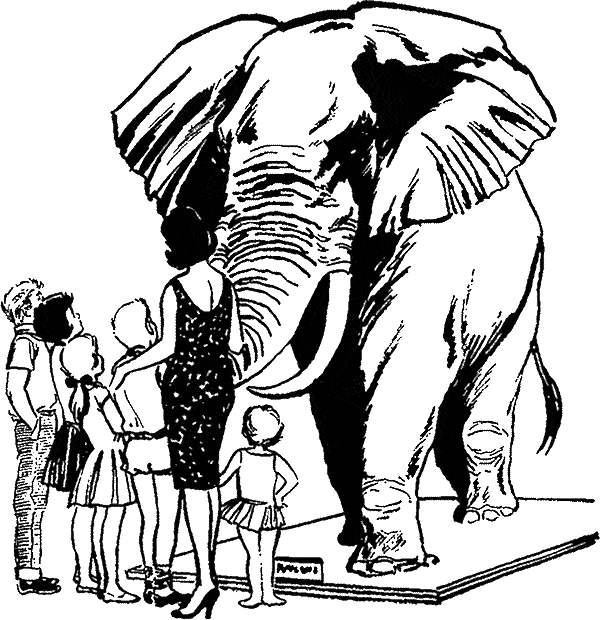
En la embarcación se sentaban remeros de piel oscura, de tamaño natural, ataviados con trozos de cuero. En cada uno de los extremos se veía un hombre de pie, vestido con pieles y con grotesco tótem en la cabeza.
Nuevamente, Sue pareció muy preocupada y con voz chillona preguntó:
—Mamaíta, ¿de dónde han venido estos hombres disecados?
—No son hombres de verdad —aclaró la madre—. Son como muñecas muy grandes.
—Pero no se parecen a Maddie-Poo.
—Eso es porque representan indios antiguos —intervino Holly.
La gigantesca canoa fascinaba a Holly, quien no sabía cómo apartarse de ella y dejar de contemplar los torvos rostros de las figuras. Mientras lo observaba todo se apoyó en uno de los bordes de la embarcación e inmediatamente el guardián se aproximó para advertirle que no debía tocar nada.
—Ven —dijo Ricky, tomando a Holly de la mano—. Hay más cosas que ver.
Llevó a su hermana hasta un pasillo y de improviso se encontraron frente a dos lobos que, iluminados por la luna, corrían sobre la nieve. Parecían ir a abalanzarse sobre los niños y sus ojos relucían, avivados por el hambre.
—¡Canastos! —musitó el chico—. Me alegro de que sean disecados.
Holly se echó a reír cuando dijo:
—Pero yo no estoy disecada y tengo el estómago vacío.
—Yo también tengo apetito.
Y, cuando su madre se acercó, Ricky le propuso que fueran a comer.
—Yo sería capaz de comerme un león —dijo la señora Hollister, haciéndole un guiño—, pero creo que será preferible que tome un bocadillo.
Entonces fueron a la cafetería del museo y tomaron una comida ligera, muy apetitosa. Después del postre, que consistió en un granizado de color blanco y rosa, Pete dijo:
—Ahora iremos a la sala de minerales. A lo mejor encontramos una buena pista para el misterio de la cantera.
Los Hollister fueron hasta un pasillo donde, en compañía de otras muchas personas, esperaron el ascensor. Cuando entraron en él, Pete preguntó cuál era el piso de la sala de mineral.
—El tercero —repuso el ascensorista, cuando ponía en marcha el ascensor.
—Ya estamos —dijo la señora Hollister a sus hijos—. Venid todos, sin separaros.
Los Hollister entraron en la sala de minerales y mientras los demás iban a contemplar las urnas de cristal en las que se encerraban trozos de roca de vistosos colores, Pam preguntó a un guarda dónde podría encontrar al presidente del Departamento de Mineralogía.
—Hoy no está aquí, pero puedes hablar con su ayudante —le informó el guarda—. Está en su oficina.
Y, al decir esto, el hombre señaló un pasillo. Pam le dio las gracias y volvió junto a los demás.
—Sue y yo os esperaremos en el banco que hay junto a los ascensores —dijo la madre.
Los cuatro hermanos se acercaron a la puerta de la oficina, llamando discretamente.
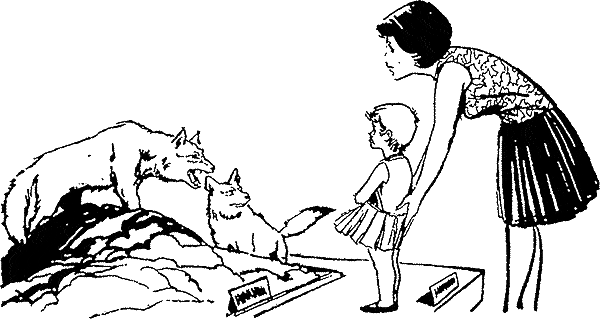
—Adelante —dijo una voz.
Cuando entraron, un hombre joven, en mangas de camisa, se volvió, mirándoles sorprendido.
—¿Qué deseáis de mí? —indagó, mientras se quitaba los lentes de montura oscura.
Sin perder tiempo, Pete le mostró el trocito de piedra con vetas doradas.
—¡Hum! Titanio —murmuró el ayudante.
—Nos gustaría saber si puede haber mucha cantidad de este mineral en una cantera que hay cerca de donde vivimos.
El joven les llevó hasta un gran mapa, diciendo:
—Bueno, Enseñadme dónde vivís.
Tras buscar un momento, Pete señaló Shoreham.
—En ese caso mi respuesta es afirmativa —dijo el joven minerólogo—. Puede encontrarse titanio en la parte del país en que habitáis vosotros. No es imposible que haya un yacimiento en esa cantera de que habláis.
Los niños prorrumpieron en exclamaciones de entusiasmo. El joven ayudante preguntó con sonrisa:
—Y, si encontráis titanio, ¿qué haréis con él? ¿Diamantes?
Los niños le miraron asombrados.
—¿Qué quiere decir con eso? —inquirió Pam.
—Los científicos saben hacer diamantes artificiales con este mineral. Son muy bonitos, aunque, desde luego, no resultan tan duros ni tan costosos como los verdaderos.
Pete sonrió.
—Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el yacimiento en la cantera.
—Pues os deseo mucha suerte.
Los niños dieron las gracias al amable minerólogo y salieron de la oficina, rebosando entusiasmo. Cuando llegaron a donde su madre les esperaba, todos empezaron a explicarse a un tiempo.
—Esperad… Esperad —protestó la señora Hollister, pasando la vista sobre sus hijos—. ¿Dónde está Holly?
Todos miraron a su alrededor y luego unos a otros. Nadie sabía dónde estaba su hermanita.
—¡Canastos! —murmuró Ricky, pensando en los millares de negros pasillos que había en el museo.
Los ojos de Sue se llenaron de lágrimas.
—Holly se ha perdido —dijo, estremeciéndose.