

—¡Venid aquí inmediatamente y cerrad la puerta! —bramó el señor Moody.
Los niños penetraron en la habitación tras él y Ricky exclamó:
—¡Canastos!
Los monos lo habían invadido todo. Al verse fuera de las jaulas se columpiaban, daban saltos y charloteaban incesantemente.
De todos los animales, el que más parecía divertirse era Sombrero Rojo que estaba abriendo otra nueva jaula, de donde salieron seis monos más dando brincos.
—¡Tú eres el culpable! —Gruñó el señor Moody, apresando a Sombrero Rojo—. Tú serás el primero en entrar en la jaula, granuja.
Pero el mono se escabulló de las manos del hombre, se llevó la peluda manecita al sombrero e hizo una mueca, dejando al descubierto todos los dientes.
Holly dio un tirón de la mano del guardián, al que miró con expresión de pesadumbre.
—Métame a mí en la jaula, señor Moody. Yo soy la verdadera granuja y no el pobre Sombrero Rojo —confesó.
—¡Holly! ¿Qué estás diciendo? —indagó Pam a gritos, para hacerse oír por encima del alboroto reinante.
La pequeña, más avergonzada que nunca, les dijo lo ocurrido con el pasador de la puerta de la jaula.
—Lo hecho, hecho está —razonó el señor Moody—. Lo que hay que hacer es actuar rápidamente, antes de que Sombrero Rojo deje libres a más congéneres suyos.
Inmediatamente, el señor Moody se acercó a un armario, sacó tres caza-mariposas de largo mango y entregó uno a Pete y otro a Pam.
—¡De prisa! —ordenó—. Primero Sombrero Rojo. Las tres redes se abalanzaron veloces a uno y otro lado, pero el ágil mono circense lograba eludirlas siempre.
—No podremos atraparle nunca —se lamentó Ricky—. Es demasiado rápido.
—Esperad —dijo el señor Moody.
Se metió en un cuartito de donde salió con un plátano que puso en manos de Pete.
—Ahora veréis cómo puede la curiosidad perjudicar a un mono.
El guardián sacó de su bolsillo un pañuelo, el cual desdobló con un rápido giro de la muñeca para cubrir con él la pieza de fruta.
—Estaos quietos y esperad.
Los Hollister obedecieron al señor Moody.

A los pocos segundos Sombrero Rojo descendió de las jaulas más altas hasta colocarse sobre una inmediata a Pete, Después, el animalito alargó una mano para levantar el pañuelo.
—Cógele, Pam —murmuró el señor Moody a la niña.
Pam lanzó su red sobre la cabeza del mono.
—¡Viva! ¡Le has atrapado! —chilló Holly, jubilosa.
Apresando firmemente al prisionero, el señor Moody le sacó de la red para trasladarle a su jaula, la cual cerró debidamente.
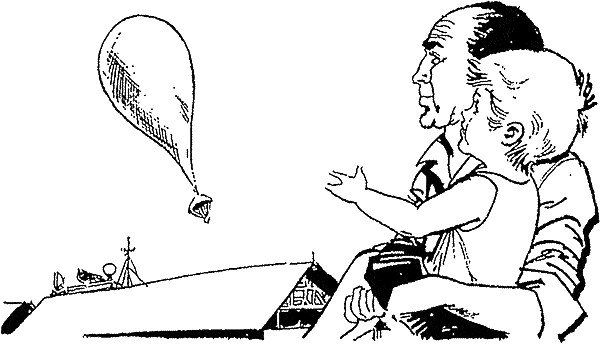
—Ahora que hemos cogido al cabecilla de estas diabluras moneriles, los demás serán más fáciles de cazar —dijo el señor Moody—. Así que podré arreglarme solo.
Dio las gracias a los niños por su ayuda y, cuando los hermanos Hollister salían del cobertizo, dirigió a Holly un alegre guiño.
Pete guió a sus hermanos hasta el centro meteorológico donde tenían que encontrar a Hootnanny.
El edificio, situado a corta distancia, era fácil de identificar. Estaba construido con hormigón y no tenía ventanas. Uno de los lados de la construcción quedaba al descubierto y en el interior se veían tres hombres manipulando un gran globo para que saliera al espacio, mientras otro hombre alto observaba.
—¡Hootnanny! —gritó Holly, echando a correr hacia su viejo, con las trencitas flotando al viento.
En aquel instante los otros soltaron el globo que se elevó hacia los cielos. Hootnanny tomó a Holly en brazos, mientras exclamaba:
—¡Ahí va el globo! ¡Un despegue perfecto!
Cuando el globo se remontó, bajo él empezó a oscilar un paracaídas color naranja. Los Hollister y Hootnanny contemplaron el gran cuerpo esférico, cuyo tamaño parecía disminuir a medida que ascendía por el inmenso cielo.
—Me alegro de que hayáis llegado a tiempo de ver salir a este tren —dijo Hootnanny, mientras saludaba a cada uno de los niños.
—¿Qué tren? —preguntó Pete.
—Ése es el nombre que los meteorólogos damos al conjunto del paracaídas, el globo y el estuche —explicó el viejo—. Es una especie de tren de pruebas.
—¿Con quién hablas, Hootnanny? —preguntó uno de los hombres que tenía el cabello oscuro y rizado—. ¿No serán los detectives de que nos hablaste?
—Ni más, ni menos —replicó Hootnanny con orgullo, mientras su amigo se aproximaba—. Harry Freeman, quiero que conozcas a los felices Hollister.
Cuando estrecharon la mano a Freeman, Hootnanny les explicó:
—El señor Freeman es el encargado de lanzar los globos aerostáticos.
—Enseña a los niños lo que encontraste —le dijo el joven.
Hootnanny se metió la mano en el bolsillo de donde sacó un pequeño objeto.
—Pero ¡si es una parte de un paracaídas parlante! —exclamó Pam con asombro.
—Desde luego hablaba —asintió Hootnanny—. ¿Cómo lo sabéis?
—Porque nosotros encontramos uno igual —explicó Pete, excitadísimo—. ¿Qué es lo que decía éste?
—El disco estaba arañado y todo lo que pudimos entender fueron las palabras: «Enviadme a Shoreham».
—Apartado de correos número 48 —dijeron los niños, completando a coro la dirección.
Pete explicó en seguida a los dos hombres cómo Pam y él habían hallado el paracaídas parlante, llevándolo a correos.
—Ahora tenemos allí de vigilancia a los muchachos de nuestro Club de Detectives —agregó Pam—. Estamos casi seguros de poder encontrar a la persona que los envía.
Los dos hombres cambiaron una sonrisa y Hootnanny movió la cabeza, comentando con el otro:
—¿Qué te parece? Les pedí que vinieran a ayudarnos y resulta que ya tenían el caso medio solucionado antes de llegar.
—El paracaídas parlante es una invención muy útil —dijo el señor Freeman—. En el Departamento Meteorológico desean que los aparatos que envían les sean devueltos una vez recogidos del suelo. Por lo general los reparan y vuelven a utilizarlos.
—Y las luces del paracaídas, unidas a la voz del estuche, facilitan su encuentro —añadió Hootnanny—. Es una magnífica idea.
—Quisiéramos ponernos en contacto con su inventor por si accediera a vender sus derechos —agregó el señor Freeman.
Los niños prometieron encontrar al inventor.
—¿Dónde está vuestra madre? —exclamó de pronto el vozarrón de Hootnanny—. No habréis venido solos, ¿verdad?
Pam le informó de que la señora Hollister les estaba esperando acompañada de Sue.
—Es casi mediodía —advirtió el más joven de los meteorólogos—. Os llevaré en el coche.
Poco después Hootnanny y los cuatro niños se reunían con la señora Hollister y Sue en la estación terminal, donde comieron juntos. Luego tomaron un autobús que les llevó al centro de Nueva York, yendo directamente a un gran hotel próximo a Central Park.
Una vez que la señora Hollister hubo firmado en el libro de registro, anunció:
—Esta tarde tenemos que ir de compras, hijos. Las niñas necesitan vestidos nuevos.
Pam y Holly se abrazaron alegremente y Sue empezó a palmotear. En cambio, Pete y Ricky se mostraron desencantados.
—A los hombres les gusta poco ir de tiendas —dijo su viejo amigo—. ¿Qué tal si los muchachos y yo vamos juntos a dar una vuelta? Creo que tengo algo especial que enseñarles.
—Pues que se diviertan mucho —dijo, sonriente, la señora Hollister—. Hasta luego.
Pete llamó a un taxi y pronto se encontraron en el Centro Rockefeller. Hootnanny les condujo hasta un elevado edificio, por el que ascendieron unas escaleras hasta el entresuelo.
—Aquí está el Departamento Meteorológico —les dijo, abriendo una puerta—. Aquí todos me conocen.
Los muchachitos entraron, encontrándose en una estancia llena de mesas de oficina, mapas y «hombres del tiempo», enfrascados en su trabajo.
—Hola, señor Pogue —saludó Hootnanny, aproximándose a uno de ellos—. Aquí le traigo unos visitantes que tienen noticias para usted.
El señor Pogue era un hombre bajo y ancho, de movimientos vivos y unos enormes bigotes. El antiguo «horadador» de minas le presentó a los chicos, informándole que estaban siguiendo el rastro del hombre de los paracaídas parlantes.
—Muy bien, muchachos —dijo el señor Pogue—. Verdaderamente nos gustaría encontrar al hombre que lanza esos artefactos.
—A propósito de inventos, quisiera enseñar a mis amigos el radarescopio —dijo Hootnanny.
El señor Pogue sonrió.
—Vengan conmigo.
Les condujo hasta una puerta que abrió silenciosamente. Tras la puerta reinaba una gran oscuridad, sin más excepción que la mortecina claridad de una bombilla situada en un cuadro de mandos.
Cuando sus ojos se acostumbraron a aquellas tinieblas, Pete y Ricky vieron a un hombre sentado ante una serie de instrumentos, en medio de los cuales se veía un radarescopio. Un largo rayo de luz flotaba, describiendo círculos.
—El perito nos dirá cómo funciona —anunció el señor Pogue.
El operador señaló entonces las finas líneas negras que aparecían en el radarescopio.
—Aquí están los cúmulos —explicó—. Por su situación podemos saber que está lloviendo en Connecticut y en el occidente de Nueva Jersey.
—¿Pueden ustedes ver aviones y otras cosas? —preguntó Ricky.
—Sí. Y también los barcos que entran en el puerto.
—¿Y también los globos aerostáticos? —quiso saber Pete.
Y a continuación habló del paracaídas que había descubierto en Shoreham.
—Hay ocasiones en que por el radarescopio se registran objetivos extraños, existentes en nuestra área. Suponemos que son globos aerostáticos, aunque no nuestros.
—Apostaría a que son los que dejan caer los estuches parlantes —afirmó Pete.
El señor Pogue opinó lo mismo y animó a los muchachos para que consiguieran su tarea detectivesca. Después les preguntó:
—¿Os gustaría ver nuestro observatorio meteorológico de Central Park?
—¡Zambomba! ¡Ya lo creo! —repuso Pete.
Los hermanos Hollister dieron las gracias al operador de radar y salieron del Departamento Meteorológico en compañía de Hootnanny y del señor Pogue.
Ante el edificio se hallaba un coche del gobierno. El señor Pogue se puso al volante del mismo y condujo en dirección norte, en medio del inmenso tráfico de Central Park. Después de recorrido un trecho de carretera, el señor Pogue embocó un sendero que les llevó hasta un pequeño lago a cuyas orillas se levantaba una rocosa montaña. En la cima de ésta se veía un castillo de pequeñas dimensiones.
—Ésta es la Torre Belvedere —informó Hootnanny, cuando descendieron del coche. Señaló la torre donde aparecían dos veletas con unos recipientes colocados en los extremos de sus cruzados brazos—. Son anemómetros. Uno indica la velocidad del viento, el otro la fuerza con que sopla.
El señor Pogue sacó una llave del bolsillo, abrió la puerta y condujo a los muchachitos por una angosta escalera de caracol, al final de la cual estaba el observatorio meteorológico.
—¡Qué bien se ve desde aquí Central Park! —exclamó Pete.
—Podéis subir todavía más —dijo el señor Pogue mostrando a los dos hermanos una escalera en forma de espiral.
Pete y Ricky treparon a lo alto de la torre, se situaron sobre la torreta y miraron a su alrededor.
—¡Canastos! Puedo ver todo Manhattan.
—Y pensar que los indios lo vendieron por un puñado de chucherías —meditó Pete, mientras observaba los altos edificios, recortándose sobre el cielo.
Saltando como una cabra montés, Ricky se colocó, atrevidamente, en la misma punta de la torre.
—Será mejor que te quites de ahí —le advirtió Pete.
Pero, cuando Ricky fue a bajar, le resbaló un pie sobre el deslizante granito.