

—¡Señor! ¡Señor! —llamó Pete—. Si no le molesta, quisiera hacerle unas preguntas.
En aquel momento, Joey y Will aprovecharon la oportunidad que estaban esperando. Will arrebató las postales a Holly y su compañero dio a Pete un empujón que le hizo caer al suelo.
Luego los camorristas se alejaron y, cuando Pete se puso en pie, el hombre alto había desaparecido.
Pete y Holly salieron corriendo, pero todo lo que pudieron encontrar fueron las postales desparramadas por la acera.
—¡Qué maldad tan grande! —dijo Holly, indignada.
Pete se sentía muy abatido por haber perdido la oportunidad de hablar con el desconocido del apartado de correos 48; pero no pensaba darse por vencido. Mientras corrían en sus bicicletas, Pete y Holly resolvieron que debía reanudarse la vigilancia en la oficina de correos.
—Pero no seremos bastantes para estar vigilando todo el tiempo —calculó la niña.
—Reuniremos a nuestro Club de Detectives. Todo el mundo hará turnos de vigilancia en correos.
—¿Daffy también? —preguntó Holly.
—Claro. También puede ayudarnos. Vamos a ir un momento a su casa para preguntárselo.
Pete y Holly encontraron a Daffy y su madre cosiendo un vestido nuevo. La señora Hawks invitó a los recién llegados a tomar leche con bollos. Mientras la hija servía el refrigerio, Pete contó lo ocurrido en correos.
Cuando Holly pidió la ayuda de su amiguita, los ojos de Daffy despidieron chispitas de entusiasmo.
—Me gustará mucho ser uno de vuestros detectives —aseguró.
—Resolveríamos el misterio mucho más de prisa si fuéramos a Nueva York a visitar a Hootnanny —dijo Pete—; pero no es posible.
Y, entonces, explicó lo relativo al viejo horadador de minas y a la carta que los Hollister habían recibido de él.
Daffy y su madre intercambiaron significativas miradas.
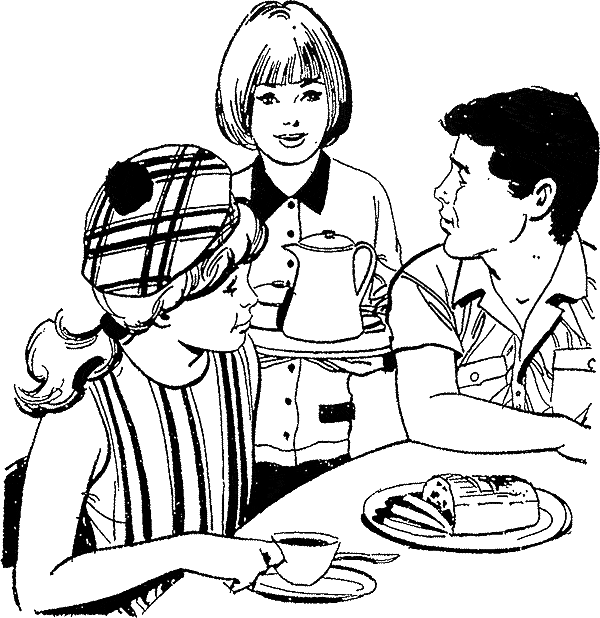
—A lo mejor podría arreglarse lo de ese viaje —dijo la señora Hawks—. Papá tiene que ir a Boston con el avión de la compañía para recoger a unos cuantos hombres de negocios. Tal vez pudiera él llevaros hasta Nueva York.
Pete y Holly se entusiasmaron al oír aquello. La señora Hawks telefoneó al aeropuerto y habló con su esposo. Jet Hawks le dijo que salía de viaje a la mañana siguiente, y que le complacería mucho llevar a los Hollister en un viaje gratuito hasta el aeropuerto Idlewild de Nueva York. Podría recogerlos al otro día para devolverlos a Shoreham.
—¡Viva! —exclamó Pete, explosivo, al enterarse de la gran noticia.
Holly empezó a dar saltos y a retorcerse una trencita.
—¡Mamá puede venir con nosotros! —chilló nerviosamente—. Sería estupendo.
Después de dar las gracias a sus amigas, los dos Hollister se marcharon, pedaleando con toda la rapidez de sus piernas.
—¡Nos vamos a Nueva York! —anunció Pete, entrando como un terremoto en la casa, seguido de Holly.
La señora Hollister le detuvo, diciendo:
—Cálmate, Pete, y dinos qué es lo que ocurre.
El rostro de la señora Hollister se iluminó con una inmensa sonrisa cuando estuvo al corriente de las noticias que traía su hijo.
—¡Cielo santo! Me parece demasiado bonito para ser cierto. Voy a llamar a papá para ver si puede pasar un par de días sin nosotros.
La llamada telefónica al Centro Comercial dio como resultado una alegre respuesta del señor Hollister.
—Pues claro que podéis ir todos, Elaine. Un viaje a Nueva York te sentará muy bien.
La casa de los felices Hollister rezumaba actividad por todas partes, cuando por la noche, los niños y su madre hacían las maletas, preparándose para salir de viaje a Nueva York a la mañana siguiente.
Pam telefoneó a Hootnanny Gandy y, al decirle que aterrizarían en el aeropuerto de Idlewild, la voz del hombre retumbó por el teléfono, diciendo:
—Allí será, precisamente, donde esté yo mañana por la mañana. Tengo que ir a visitar el centro meteorológico y veré elevarse los globos aerostáticos.
Pam citó un lugar para encontrarse con su viejo amigo.
Cuando los niños se fueron a la cama, todo había quedado guardado y dispuesto para el inmediato viaje en avión. Asimismo, Pete había informado a sus amigos sobre la guardia que había que ejercer en la central de correos.
Poco después de amanecer, la señora Hollister despertó a su familia. Cuando terminaron el desayuno los niños fueron a despedirse de Domingo, Zip y Morro-Blanco. Y, de pronto, se oyeron unos sonoros maullidos en la puerta trasera. Allí estaba Casey solicitando comida.
—El señor Kinder debe de estar todavía fuera —opinó Pam, llevándose al gato a la cocina—. ¿Qué le habrá sucedido a ese señor?
Preparó una buena ración de comida que Casey agotó rápidamente, marchándose luego hacia la puerta con el rabo levantado como única despedida.
—Todos preparados para el vuelo especial con Jet Hawks a Nueva York —gritó Ricky, mientras él y Pete ayudaban a llevar los equipajes a la furgoneta.
El señor Hollister les acompañó hasta el aeropuerto, donde el piloto Hawks tenía ya preparado el avión comercial. Después de dar muchos besos y abrazos de despedida la familia subió al aparato. Cuando se colocaron en los asientos, junto a la ventanilla, saludaron nuevamente desde allí a su padre.
Jet hizo correr el avión hasta un extremo del campo y en seguida lo hizo remontarse en el aire, dando toda la marcha a los dos motores. El aparato se elevó, ligero como un pájaro, dirigiéndose hacia el aeropuerto de Idlewild.
Durante el trayecto, Pete y Pam estuvieron haciendo comentarios sobre los misterios en que se veían mezclados. La desaparición del señor Kinder tenía a ambos muy preocupados. ¿Habría ido a alguna parte para vender la cantera Castillo de Roca por aquel precio tan bajo de que había hablado? ¿O quizá el viejo minerólogo se habría perdido en un viaje al Oeste?
¿Y el paracaídas parlante? ¿Sería el hombre misterioso de Shoreham quien lo había fabricado?
—Y aún hay otro misterio —recordó Pam—. El monstruo de la Cantera Castillo de Roca. Me dan escalofríos cuando pienso en aquella cosa resbaladiza.
—Si pudiéramos encontrar al señor Kinder, a lo mejor él nos diría qué era eso —opinó Pete.
Al cabo de un rato Pam dijo:
—Espero que el aparato que ha encontrado Hootnanny sea un paracaídas parlante. Puede que él o los hombres del centro meteorológico sepan para qué sirve.
Entretanto, Sue, Holly y Ricky habían estado mirando hacia abajo, a lo que parecía una alfombra a cuadritos y que no era otra cosa que las tierras cultivadas que iban quedando atrás bajo el avión. Pasado un tiempo que les pareció muy corto, Jet Hawks anunció que iba a iniciar el descenso y unos minutos más tarde el aparato tomó tierra en Idlewild.
El piloto colocó una rampa en la parte posterior del avión y la familia Hollister salió de él, cargada con sus equipajes.
—Tengo que reanudar en seguida el vuelo hacia Boston —les dijo el aviador—. Les espero mañana a las diez de la noche.
Inmediatamente volvió al aparato y se preparó a despegar.
Cuando los Hollister se dirigían hacia el edificio de la estación terminal, junto a ellos pasó una carretilla llena de cajas.
—Mirad. Ahí dentro deben ir animales —dijo Pete—. Fijaos en las rejas de la parte delantera.
El vehículo pasó rozando una vagoneta de equipajes y un cajón se vino abajo. Los tablones de madera se rompieron y del interior surgió un pequeño canguro.
El animalito quedó parpadeando bajo la luz del sol, mientras la carretilla seguía alejándose sin él.
Momentáneamente, los Hollister no supieron decir más que:
—¡Oh!
Pero, luego, empezaron a hablar todos a la vez.
—¡Vuelva! —gritó Ricky al inadvertido conductor de la carretilla—. Ha perdido usted algo.
—¡Espere! ¡Espere! —llamaba Pam.
Los niños tuvieron la precaución de rodear al canguro y luego Pete cogió al animal fuertemente entre sus brazos.
—¡Buen trabajo, hijo! —dijo un piloto al pasar. Al mismo tiempo, estalló una salva de aplausos de varios ayudantes del aeropuerto que habían presenciado la captura.
—¿Qué hago con este animal? —preguntó Pete.
—Llévalo al cobertizo del fondo del aeropuerto —sugirió un empleado—. Está junto al centro meteorológico.
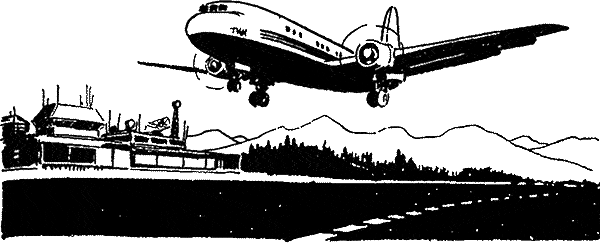
—Precisamente es allí a dónde íbamos —sonrió Pam.
—Hay mucha distancia —añadió el hombre, también sonriente—. Pero esperad. Por allí pasa un coche de viajeros. ¿Por qué no os metéis en él?
El empleado hizo detenerse al conductor del vehículo. Mirando al canguro, el conductor dijo, con una sonrisa burlona:
—No tengo sitio para todos.
La señora Hollister prefirió esperar, en compañía de Sue, en el edificio de la estación terminal. Indicó a sus hijos donde debían reunirse con ella y añadió:
—No tardéis más de una hora.
Holly y Ricky treparon a la parte delantera del vehículo, en tanto que Pete y Pam se acomodaban detrás. El canguro empezó a retorcerse y a propinar patadas.
—¡Vaya! Espero que no tardemos mucho en llegar —dijo Pete.
El cobertizo para animales era un edificio de ladrillos situado a varias millas de distancia desde el edificio en donde se había quedado su madre. Cuando se detuvieron frente al cobertizo, un hombre macizo, con una alegre sonrisa salió a su encuentro.
—Tim —dijo al conductor—, ya veo que has encontrado al canguro.
—Todo ha sido cosa de estos jovencitos —repuso el llamado Tim—. Ellos le han atrapado.
Pete entregó el animal al otro, quien les dijo:
—Venid conmigo, niños.
Les hizo entrar en el edificio y atravesar un largo corredor que llegaba hasta una estancia llena de hileras de jaulas, en una de las cuales metió al canguro.
—Bueno —dijo, volviéndose a los Hollister—. Me llamo Moody y soy el encargado de este lugar. Es una especie de hotel para los animales que esperan que venga a recogerles o que tienen que salir de viaje.
Pete se presentó y dio también los nombres de sus hermanos, explicando a continuación cómo habían encontrado al canguro. Mientras Pete hablaba, los demás escuchaban una especie de parloteo.
—Son los monos —aclaró el señor Moody, riendo—. Hay unas cien jaulas de monos.
Luego les hizo saber que aquellos animales procedían de ultramar e iban destinados a laboratorios y parques zoológicos.
—En una de las jaulas hay un mono circense. Se llama Sombrero Rojo y es el más inteligente de todos.
—¿Podríamos verle? —preguntó Ricky.
—Naturalmente.
El señor Moody les llevó nuevamente al corredor para atravesar después otra puerta.
¡Qué algarabía produjeron los monos cuando los niños entraron en la estancia! Las jaulas estaban colocadas unas sobre otras, hasta tocar casi el techo.
—Aquí atendemos toda clase de animales, desde osos hormigueros hasta elefantes.
—¿Leones también? —preguntó Holly, con los ojos inmensamente abiertos.
—También leones y cachorros de gorila —aseguró el señor Moody.
Luego se excusó un momento para ir a llevar un plato de comida y agua fresca al canguro. Mientras estaba ausente, los niños se aproximaron a las jaulas de los monos.
—Me parece que éste es el mono del circo —dijo Ricky, mirando al interior de una jaula, cuya puerta estaba cerrada con un simple pasador.
—¡Huy, qué gracioso! —exclamó Pam—. ¿Y no veis el traje y el sombrerito rojo tan bonito que lleva?
—Hola, Sombrerito Rojo —saludó Holly.
El mono empezó a pronunciar sonidos incongruentes, se quitó el diminuto sombrero e inclinó la cabeza en dirección a los niños.
Mientras Pete, Pam y Ricky se acercaban a otras jaulas, Holly quedó inmóvil fascinada frente a Sombrero Rojo. Tuvo la ocurrencia de quitar el pasador que cerraba la puerta y empezar a juguetear con él ante los barrotes de la pequeña jaula. Rápido como una centella, la oscura mano del monito arrebató el pasador que sostenía Holly.
—Haz el favor de devolvérmelo —rogó Holly.
Pero el minúsculo mono no hizo otra cosa que mascullar sonidos misteriosos y quitarse y ponerse el sombrerito.
—Vamos —llamó Pete desde la puerta—. Tenemos que irnos ya.
—Pero… pero… —objetó la pequeña, sin querer apartarse de la jaula.
—Tenemos que darnos prisa, Hootnanny nos está esperando —apremió Pam, al tiempo que tomaba a su hermana de la mano.
El señor Moody les encontró en el corredor y, cuando los niños se despidieron de él, la incomprensible charla de los monos había adquirido tonos elevadísimos.
—Algo pasa ahí —se extrañó el guardián, frunciendo el ceño.
Se acercó a la puerta y, al entrar en la estancia, lanzó un grito de desaliento. Los monos habían salido de sus jaulas y trepaban por todas partes.