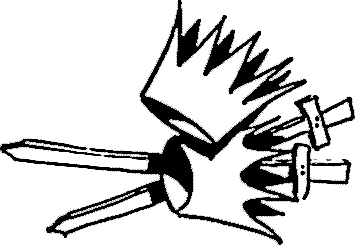
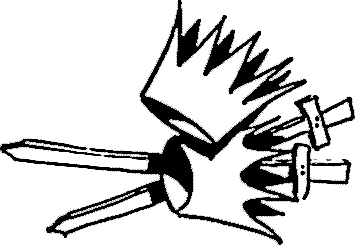
Moviendo furiosamente las piernas, Pam nadó hasta la superficie. Cuando su cabeza salió del agua, la niña aspiró profundamente una prolongada bocanada de aire fresco y luego subió hasta el rocoso borde del estanque.
Ricky, que ya había recogido el paracaídas, advirtió la expresión aterrada de Pam.
—¿Qué te pasa? —preguntó—. Total, lo único que te ha pasado es que te has mojado un poco.
—He tocado con el pie una cosa dura y que serpenteaba.
—¡El monstruo! —exclamó Ricky.
—Por un momento he creído que lo era —admitió Pam—. Ya sé que no puede haber sido un monstruo, pero, de todos modos, no tengo ganas de volver a nadar ahí dentro.
—¡Canastos! ¡Tienes razón! —asintió Ricky.
El calor del brillante sol empezó a secar las ropas de Pam mientras ella y Ricky se dirigían hacia el camino. Pero no habían recorrido mucho trecho cuando los ojos del muchachito se fijaron en algo brillante que se encontraba al pie de la torre rocosa. Él y Pam se acercaron a investigar.
—Es una pieza vieja de maquinaria —dijo Pam.
Ricky se puso en cuclillas para examinar un artefacto circular que llevaba un motor enmohecido. Del aparato salía un tubo que iba hasta el borde del estanque; era ése el objeto que Ricky había visto brillar.
—Es una bomba —dijo Pam—. Seguramente la utilizaban hace años para llevar agua a la cantera.
Mientras los niños estaban contemplando la vieja maquinaria se produjo un ruido; ambos levantaron la vista, encontrándose a su lado a Sid Raff.
—Conque habéis vuelto, ¿eh? —Preguntó a los sorprendidos hermanos—. ¿Qué estáis haciendo con esa bomba?
—Nada más mirarla —replicó Ricky.
—Hemos venido a celebrar una merienda campestre —explicó Pam, señalando al mismo tiempo hacia el Castillo de Roca.
—Bueno. Pues la bomba está rota —dijo Raff—. No funciona y no sirve para nada. Me tiene sin cuidado que hayáis venido a merendar allí arriba, pero os aconsejo que os mantengáis apartados de aquí.
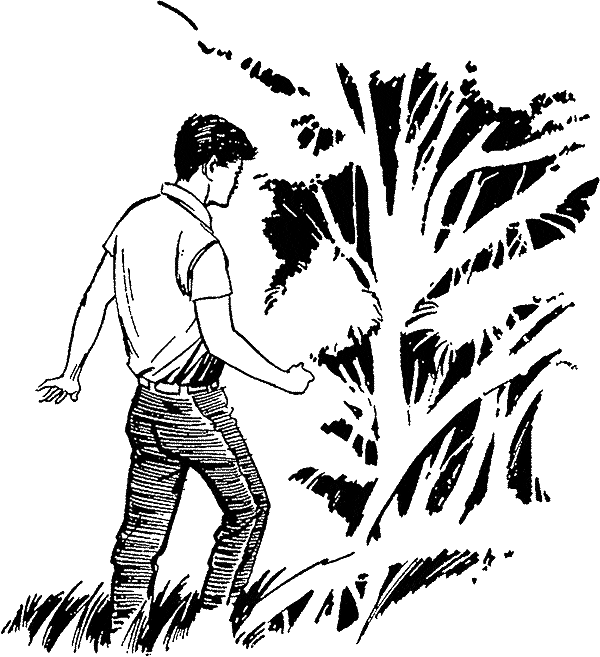
—¿Por qué? —preguntó Ricky.
—Porque tuvo lugar un desprendimiento de tierra anteanoche.
Y, al decir esto, Raff señaló un montón de rocas y tierra, situado en la base del promontorio rocoso, no lejos de donde los dos hermanos habían estado.
—Este lugar es peligroso —añadió el hombre—. De modo que no debéis jugar cerca de la cantera, niños.
—Muchas gracias por advertírnoslo —dijo Pam, muy educada.
Tomó a Ricky de una mano y ambos empezaron a subir por el sendero rocoso. A los pocos minutos volvieron la vista atrás. Sid Raff se había ido.
—Desaparece de un modo que parece un mago —dijo Ricky.
—¿Y de dónde habrá salido? —preguntó Pam. Ricky se encogió de hombros y él y su hermana reanudaron el ascenso por el escarpado sendero. Cuando bordeaban la zona de terrenos desprendidos que les había indicado Raff, Pam comentó:
—Puede que ese hombre tenga razón y lo único que quiera sea evitar que nos ocurra algo malo.
Mientras hablaban, Ricky se agachó a recoger una piedrecilla. Estaba llena de rayas doradas.
—¡Mirad lo que he encontrado! —dijo, mostrando su hallazgo, lleno de orgullo.
—¡Si parece titanio! —exclamó Pam.
—Pues Sid Raff nos dijo que por aquí no había titanio.
—Puede que el desprendimiento haya desenterrado un yacimiento —replicó Pam, excitadísima—. ¡Verás cuando se lo digamos al señor Kinder! Esto dará mucho valor a su cantera.
—Seguro que a ese geólogo también le gustaría saberlo —declaró Ricky, guardándose la piedra en el bolsillo.
Cuando los dos hermanos llegaron arriba, ya su madre y la señora Hawks, con la ayuda de las niñas, habían preparado la merienda, a la sombra de un pino inmediato al Castillo de Roca.
—¿Ya te has secado, hijita? —preguntó la señora Hollister—. Hemos visto desde aquí lo que te ha ocurrido.
—¿Y qué os ha dicho Sid Raff? —fue la pregunta de Pete.
Cuando Pam y Ricky contaron lo ocurrido, la señora Hawks comentó:
—Estoy segura de que no ha sido un monstruo lo que te ha tocado, Pam.
—Pero lo que ha encontrado Ricky sí es un trozo de titanio —intervino Pete—. Ahora el señor Kinder podrá vender su cantera a un precio muy alto.
—También puede explotarla él mismo —sugirió Daffy.
—Lo que hay que hacer es enseñarle la piedra mañana temprano —fue la opinión de Holly.
Cuando acabaron de tomar la deliciosa merienda-cena, Daffy, Pam, Holly y Sue se pusieron a jugar a la comba. Pete y Ricky se entretuvieron mirando por el ventanal del castillo, hacia el estanque.
El lugar estaba vacío y silencioso, mientras grandes sombras se iban extendiendo sobre la cantera. Pete estaba pensando muy seriamente en las aventuras del día, cuando Daffy le dio unos golpecitos en el hombro, diciéndole:
—¿Quieres jugar con nosotras a damas y caballeros?
—Está bien —aceptó Pete, riendo—, pero yo soy un caballero que acaba de llegar de la guerra.
—Yo también quiero jugar a damas y caballeros —declaró Sue—. Yo seré la reina.
Pam se conformó con ser la reina madre, y Daffy con convertirse en camarera mayor. Holly, en cambio, se empeñó en ser un caballero. Deseaba unirse a Ricky y Pete en la lucha contra el dragón que atacaba el castillo.
Mientras Pete buscaba algunas ramas apropiadas para espadas, Sue se acomodó en la roca redonda, próxima a la ventana del castillo. Pam le puso el mantel de la merienda a modo de manto. Daffy hizo rápidamente a Sue una corona, confeccionada con papel de plata retorcido, que ajustó a la cabecita de la pequeña con un cordel. Una vez concluidos los preparativos, Pam y Daffy, también adornadas con coronas, se situaron ante Sue.
Las madres presenciaron divertidas cómo Daffy se inclinaba graciosamente frente a Sue, diciendo:
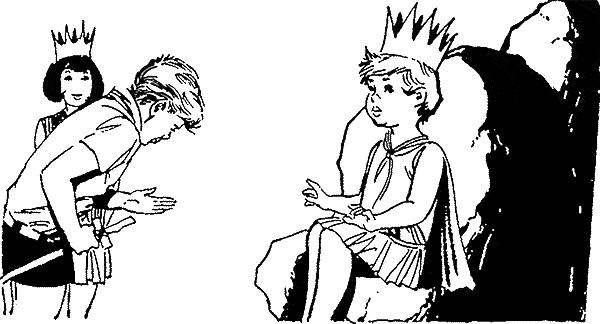
—¿Qué más desea Vuestra Majestad?
—¡Matad al dragón y traédmelo!
—Pero, Majestad, ¡eso es muy sangriento! —se lamentó Pam.
—Así es como lo dicen en los cuentos de hadas. Además, ya sabemos que es mentira —protestó Sue.
Mientras tanto, Ricky había estado observando el rocoso trono de su hermanita pequeña. Pensaba que aquella roca parecía estar tapando un agujero del suelo, pero, antes de que hubiera podido decir nada sobre todo aquello, Sue gritó:
—Ahí viene Pete con las espadas.
Pete entregó una ramita a Ricky, otra a Holly, quedándose él con una tercera.
—El dragón está acechando entre los árboles —anunció Pete, señalando un grupo de altos pinos.
Los tres se lanzaron al ataque. Sus espadas de madera se movían de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en desaforados esfuerzos por cortar la cabeza del dragón imaginario.
—¡Nos está lanzando fuego por la boca! —gritó Ricky, retrocediendo algunos pasos.
Los demás le imitaron.
—¡Nos devorará a todos! —chilló Holly.
Los tres leales defensores de la reina Sue retrocedieron paso a paso, luchando en vano por liquidar al furibundo dragón. Por fin, cuando estaba ya muy cerca del trono. Pete se lanzó al frente, empuñando la espada que clavó en el corazón del dragón imaginario. La enorme bestia rodó por tierra.
—¡Le habéis alcanzado, «Sir» Pete! —exclamó Pam.
—¡Ahora, cortadle la cabeza! —ordenó Sue.
Ricky se apresuró a obedecer, irguiéndose en seguida para mostrar la cabeza del dragón, mientras Holly, que estaba muy cansada, se apoyó en la ventana. Se había vuelto a mirar hacia abajo y, de repente, prorrumpió en un penetrante chillido.
—¡Mirad, ahí está el dragón de verdad!
Todos corrieron junto a Holly y miraron abajo, hacia el estanque. Pero no pudieron ver otra cosa que un gran remolino en la superficie de las aguas negras.
—¡Debe de ser el mismo monstruo que tocó a Pam! —gritó Ricky, estremecido.
La señora Hollister opinó que debía de tratarse de un pez muy grande que habría salido a la superficie a comer insectos.
—Seguramente tienes razón, mamá —concordó Pete—. Así que lo que tenemos que hacer es librarnos del dragón de Sue.
Entre grandes risas, Pete y Ricky se esforzaron por levantar al dragón del suelo; luego, lo llevaron hasta el borde del promontorio para arrojarlo por él.
Sue dijo, muy seria:
—Bueno. Por fin la reina está a salvo.
Poco después los excursionistas subían a la furgoneta para regresar a Shoreham.
La señora Hollister miró hacia atrás, preguntando:
—¿Todos dispuestos para pasar lista? Y Pete ordenó:
—Todos a pasar lista.
Entonces, cada uno de los niños fue diciendo su nombre.
Inesperadamente, la señora Hollister hizo un gesto y, muy seria, indagó:
—Vamos a ver, niños, ¿quién de vosotros ha cogido las llaves del coche?
—Yo no —aseguró Pete.
—Ni yo —añadió Ricky.
La madre se mostró muy extrañada.
—¡Estoy segura de haberlas dejado en el coche! —Afirmó—. ¡Y han desaparecido! ¡Tiene que haberlas cogido alguien!