

Joey enrolló el paracaídas, lo escondió bajo su chaqueta, saltó a su bicicleta y empezó a pedalear rápidamente. Pete y Dave no pudieron alcanzarle.
—Esto ha sido un verdadero robo —protestó Pete, apretando los puños.
Para entonces, Ricky ya había saltado desde el tejado del garaje.
—¡Canastos! Veremos si no se lo quito a ese Joey Brill —exclamó con la barbilla temblorosa por la ira.
—No te preocupes —le consoló Pam, pasándole un brazo por los hombros—. Seguramente podrás conseguir otro.
—Pero éste era muy bonito. ¡Un paracaídas del Departamento Meteorológico oficial!
Muy desconsolado, el pobre Ricky metió las manos en sus bolsillos y echó a andar hacia el desembarcadero a orillas del lago, perteneciente a los Hollister.
—Me gustaría ayudarle —dijo Pam—. Estaba pensando…
—¿Qué? —quiso saber Pete.
—No. Nada. Es una idea sólo para niñas. Ven conmigo, Holly.
Las dos hermanitas marcharon hacia la casa. Pete se volvió a Dave, proponiendo:
—Vamos ahora a ver a Jet Hawks.
Como Dave estuvo de acuerdo con su amigo, los dos salieron apresuradamente del jardín.
Poco después se detenían ante el porche de una casita blanca con puerta encarnada. Dave tocó el timbre y una señora alta y simpática salió a abrirles.
Pete preguntó por el piloto.
—Lo siento mucho —les contestó la señora Hawks—, pero mi marido no estará en casa hasta pasado mañana.
Contrariados, los muchachitos le dieron las gracias y se marcharon. Pasaron el resto de la tarde buscando furtivamente a Joey Brill, pero no tuvieron suerte.
Al anochecer, después de cenar, el señor Hollister se levantó de la mesa, preguntando:
—¿Tengo preparados a mis dependientes?
Pete y Pam contestaron que sí, y en seguida fueron a sentarse en el coche, marchando al Centro Comercial con su padre.
Cuando entraron en el moderno y resplandeciente establecimiento del señor Hollister, desde detrás de uno de los largos mostradores, Indy Roades salió a saludarles.
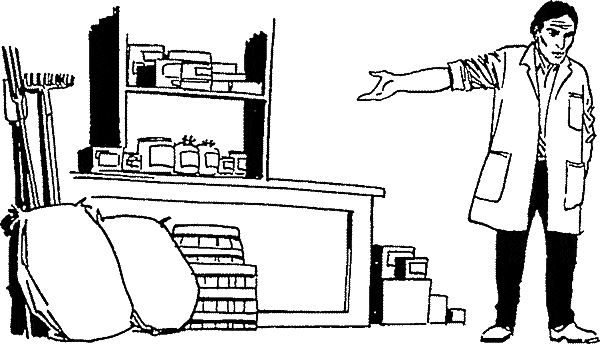
—Hola, Indy —dijo Pam.
—¿Cómo van las cosas? —preguntó Pete.
—Muy bien —repuso el hombre bajito y de cabellos negros, entornando los ojos y riendo alegremente.
Indy era un indio de verdad que había vivido en Nuevo Méjico, antes de trasladarse a Shoreham. Era el principal dependiente de la tienda del señor Hollister.
—¿Dónde tenemos que despachar nosotros? —preguntó Pete.
—En los utensilios de jardinería —dijo Indy—. Se está vendiendo mucho ahí.
Pete y Pam miraron hacia una gran mesa llena de herramientas para trabajar el jardín, abonos para plantas, paquetitos de semillas y pequeñas bolsas con piedrecillas de colores.
—¿Qué es esto? —preguntó Pam, cogiendo una de las bolsas.
—Piedras pulidas —dijo Indy—. Se usan para decorar las macetas y jardines.
Poco después empezaron a llegar clientes a la tienda. Muchos se detenían en la sección de Pete y Pam. Una señora joven con un bebé cogió una de las bolsitas de piedras.
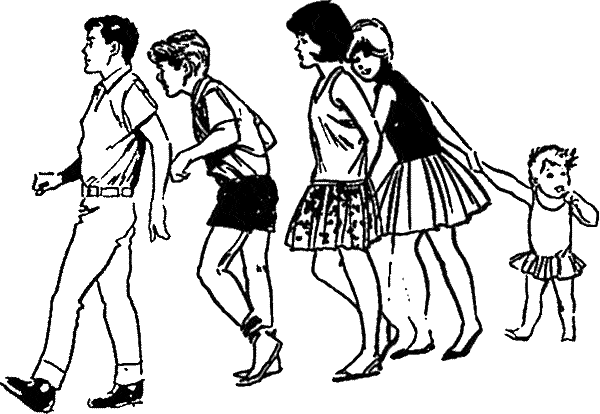
—¡Qué bonitas! Me llevaré una bolsa.
Pero, cuando tendía la bolsa a Pam, de un manotazo el pequeñito lo hizo caer al suelo. La bolsa se abrió y las piedras se dispersaron en todas direcciones.
—Vaya, nena, ¡cuánto lo siento! —dijo la señora.
—Yo lo recogeré —intervino Pete, sonriendo—. Mi hermana le dará otra bolsa.
Pete se echó al suelo y, a cuatro pies, empezó a recoger la mercancía. La cliente había salido ya de la tienda cuando el niño se puso en pie, con las manos llenas de relucientes piedrecillas.
—Hay una muy bonita —dijo Pam, cogiendo una de las piedras entre sus dedos. Era una piedra blanca, cruzada por muchas líneas doradas.
—¡Zambomba! Parece de oro —exclamó Pete—. ¿Dónde habrá conseguido esto papá?
Los niños llamaron por señas a su padre el cual acudió a responder a su pregunta.
—Pues confieso que no sé qué clase de piedra es ésta —les dijo el señor Hollister—. Se las he comprado a un viejecito de la ciudad, que se llama Kinder. Es minerólogo; colecciona piedras por afición.
—Déjanos ir a verle mañana —pidió Pam—. Puede que esa piedra sea buena y haya caído en la bolsa por equivocación.
—Eso es —añadió Pete—. Y, de camino, podemos llevar al correo la caja del globo sonda.
A la mañana siguiente, Pete y Pam se levantaron temprano, envolvieron bien el estuche blanco y montados en sus bicicletas llegaron a la oficina de correos. Allí, un empleado les dijo que no tenían que pagar nada por devolver un instrumento propiedad del gobierno.
La casa del señor Kinder estaba a pocas manzanas de distancia de Correos, en el primero piso de una casa donde se alojaban dos familias. Después de leer el nombre en la placa de la puerta los niños tocaron el timbre. Un campanilleo musical resonó en el interior. En seguida, un hombre bajito y de cabellos grises apareció tras los cristales de la puerta. Llevaba lentes con montura de oro y tenía unos blancos y rígidos bigotes. Pam pensó que aquellos bigotes se parecían al raspador que su madre empleaba para pelar las patatas. El señor tenía una expresión muy seria y hablaba manteniendo los labios juntos, como si estuviera comiendo algo sin cesar.
—¿Digan? —preguntó, mirando a los niños por encima de los lentes—. ¿Venden ustedes algo?
Pete soltó una risilla y dijo que no, y en seguida explicó al señor Kinder quiénes eran él y su hermanita.
—¡Hombre! Los niños del señor Hollister. Entrad —invitó el señor bajito, abriendo la puerta—. ¿Venís a encargarme más piedras?
—Queríamos hacerle una pregunta —explicó Pete, contemplando la salita.
Había en la sala varias sillas y un viejo aparato de televisión y, a lo largo de una pared, se veían estuches con la cara delantera de cristal, llenos de extraños pedacitos de roca de diversos colores.
Sobre uno de los estuches, se sentaba el gato más grande que Pete y Pam habían visto en su vida. Era amarillento, con una cabeza muy grande y largas y puntiagudas orejas. El largo rabo del gato empezó a agitarse de un lado a otro cuando el animal vio a los hermanitos Hollister.
—¡Ah! No tengáis miedo —dijo el señor Kinder, al notar la mirada de asombro de Pam—. Éste es Casey. El gato más fuerte de estos alrededores.
Casey bajó del estuche sobre el que se hallaba, se arrastró por el suelo y luego frotó su largo cuerpo contra la pierna de Pete. Durante toda aquella operación, el animal estuvo runruneando de la manera más ruidosa que los niños habían oído nunca.
—¡Zambomba! ¡Esto sí que es un gato! —exclamó Pete.
—Y mejor compañero que muchos perros —aseguró el señor Kinder—. Cuando hago largas excursiones, el viejo Casey viene conmigo. Es un buen amigo mío.
El señor Kinder hizo una extraña mueca, como si estuviera masticando, y sus rígidos bigotes se retorcieron. Entonces dijo:
—Veamos. ¿Qué preguntas queríais hacerme? Pete sacó la piedra y explicó al señor Kinder que había salido de una de las bolsas de plástico.
—¿Puede decirnos qué clase de piedra es?
—Esto es titanio —aseguró el señor Kinder, dando vueltas a la piedra entre sus rugosas manos—. A ver, a ver, esto he debido de cogerlo en alguna otra parte más allá del oeste. Estoy segurísimo de que no ha salido de mi cantera.
—¿Su cantera? —preguntó Pam, con los ojos muy abiertos—. ¿Tiene usted una cantera, señor Kinder?
—Pues claro. Se llama Castillo de Roca. ¿No habéis oído hablar de él?
—No —replicó Pete—. ¿Dónde está?
El señor Kinder les explicó que su cantera se encontraba en la orilla opuesta del lago de los Pinos.
—Era de mi padre y me la dejó. Pero ahora no se explota. Hay un estanque lleno de peces. Yo mismo los puse allí para que se criaran. Ahora la gente va allí de excursión y a pescar. Aunque no con frecuencia, porque es muy malo el camino.
—¿Podremos ir a verla alguna vez? —preguntó Pam.
—Cuando queráis. ¿Sois aficionados a la mineralogía?
Pam sonrió.
—Quiere usted decir que, si nos gusta buscar piedras raras, ¿verdad? Pues todavía no lo hemos probado.
—¡La tierra está llena de tesoros, hijitos! —declaró el señor Kinder, señalando sus cajas de cristal.
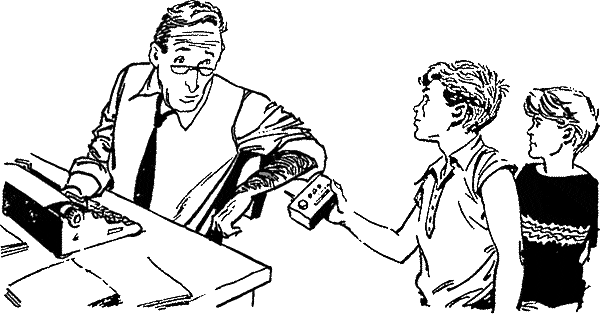
Aquellos estuches estaban llenos de puntiagudos cristales amarillos, piedras azules redondeadas, relucientes trocitos plateados, delgadas plaquitas iridiscentes y otras muchas cosas extrañas.
—Eso amarillo es azufre, lo azul cobre, las piedras de color púrpura son amatistas, las plateadas son pirita de hierro y esas plaquitas delgadas son de mica —explicó entusiasmado el señor Kinder—. ¡Sí, señor! La tierra está llena de minerales valiosos. ¡No sólo existen el oro y la plata!
El señor Kinder volvió luego a examinar atentamente la piedra que los niños le habían llevado y añadió:
—En cuanto a vuestra piedra, apuesto a que habéis creído que estas rayitas eran de oro y suponíais que podríais haceros ricos con ella.
Pete no puedo disimular una sonrisa avergonzada cuando admitió que era cierto lo que el señor Kinder preguntaba.
—¡Qué lástima! —exclamó Pam—. Entonces, ¿esta piedra tan bonita no vale nada?
—Ya lo creo —contestó el señor Kinder, mientras Casey daba un salto para ir a sentarse sobre su hombro izquierdo—. El titanio es valioso. Sirve para colorear y lo utilizan los aviadores para «dibujar en el cielo».
—Para pintar el cielo de colores, ¿verdad? —preguntó Pete.
El señor Kinder sonrió.
—Puede decirse que sí. El titanio se usa para blanquear el humo.
Con un sonoro maullido, Casey saltó al suelo, con la patita entreabrió la puerta de cristales y desapareció por ella.
—No deben gustarle mis tonterías —dijo Pete, enfadado.
—Cuéntenos más cosas de su cantera —pidió Pam.
El señor Kinder les dijo que lo que más contenía su cantera era basalto.
—Eso se usa para hacer carreteras. Pero ya os he dicho que Castillo de Roca hace mucho que no está en uso. Hace poco he recibido una oferta de compra, pero a un precio muy bajo.
—¿Y va usted a venderlo? —preguntó Pete.
—No. Todavía no. Castillo de Roca es como mi segunda casa. —De repente agitó la cabeza, preguntando—: ¿Os gustaría ver un huevo luminoso?
—¿Un huevo qué? —preguntó Pete, sorprendido.
—Un huevo luminoso. Ése es su nombre indio. Venid. Mirad.
El señor Kinder se acercó a una de las cajas, abrió la puertecita de cristal y sacó una cosa pequeña, grisácea y tosca, de la forma de un huevo.
—Parece un huevo —aseguró Pam.
—Pero, en lugar de tener dentro un pollito, hay en él una gran sorpresa para vosotros.
—¿Cómo podremos abrirlo? —preguntó Pam.
—Yo os lo cortaré.
Y, mientras hablaba, el señor Kinder se metió en otro cuarto. Volvió en seguida con una pequeña sierra y diestramente cortó la piedra. Cuando la tuvo dividida en dos mitades, los niños se quedaron asombradísimos, contemplando los regueros y remolinos de color que había dentro.
—¡Parece una película! —dijo, con asombro, Pam—. Se pueden ver las olas en las orillas de la playa, y las rocas, y el cielo…
Pete cogió la otra mitad, diciendo:
—No hay más que mirarlo un momento para ver montañas aquí dentro.
—¿Dónde lo consiguió usted? —preguntó Pam.
—En el estado de Washington, durante una de mis expediciones de mineralogía. Lo de dentro se llama pintura de ágata. ¿Os gustaría quedaros con ello?
—¡Huy, sí! Muchas gracias —repuso Pam, colocando juntas las dos mitades del huevo—. A nuestros hermanitos también les gustará verlo.
El señor Kinder miró el reloj y Pete se dio cuenta de que el señor bajito deseaba quedarse solo.
—Bueno. Muchas gracias por todo, señor Kinder —dijo el muchacho.
—Quisiera enseñaros más cosas, pero tengo una cita con un amigo y he de salir.
En aquel preciso momento, Casey asomó su enorme cabeza por la puerta posterior de la sala.
—¡Este gato mío…! —Rezongó bonachón el señor Kinder—. Sale por una puerta y entra por otra. Bueno, Casey, ahora vete afuera y busca algún ratón hasta que yo vuelva.
El gatazo rubio empujó, obediente, la puerta de cristales y salió. Pete y Pam volvieron a dar las gracias al señor Kinder y se despidieron de él.
Pedaleando rápidamente en sus bicicletas, volvieron a casa todo lo de prisa que les fue posible y encontraron a los demás niños en el jardín, con su madre. Pete les enseñó el huevo luminoso.
La pequeña Sue, entusiasmada, cogió las dos partes y miró atentamente al interior.
—Si es un huevo luminoso, ¿por qué no tiene pollitos de luz?
La ocurrencia de Sue hizo reír a todos. Luego Pete les explicó todo lo relativo a la cantera Castillo de Roca y el señor Hollister dijo que ya había oído hablar de ella.
—Me gustaría que fuéramos algún día a verla —dijo Pam.
—Puede que vayáis, y más pronto de lo que te imaginas —contestó la madre—. Papá me ha dicho que Indy tiene que ir esta tarde a entregar unos pedidos por ese camino. A lo mejor él puede llevaros.
Pete, Pam, Ricky y Holly se sintieron excitadísimos ante la posibilidad de visitar la vieja cantera. Poco después de comer Indy llegó con la furgoneta del señor Hollister. Tenía que llevar unas pinturas a un lugar situado varias millas más allá de la cantera Castillo de Roca.
—Les dejaré allí al ir señora Hollister —dijo Indy—, y les recogeré al regresar.
Ricky y Holly se sentaron delante, mientras Pete y Pam se preparaban asientos con los botes de pintura, en la parte trasera de la furgoneta. Les llevó casi una hora bordear las orillas del lago de los Pinos y atravesar la zona montañosa de detrás. Por fin llegaron a un pequeño camino en el que un despintado letrero decía: Cantera Castillo de Roca.
—¡Es aquí! —gritó Pete, muy nervioso. Indy hizo dar la vuelta a la furgoneta y la introdujo por el tortuoso camino, lleno de baches.
—¡Zambomba! ¡Qué camino tan malo! —dijo Pete casi sin respirar, cuando Pam y él empezaron a saltar sobre los botes de pintura, dándose golpes contra la portezuela trasera del coche, a causa de los vaivenes de la furgoneta.
—Ahora enti… entiendo… por… por qué no viene mucho la gente por… aquí —agregó Pam.
Habían recorrido casi una milla cuando el camino, describiendo una curva, se terminó bruscamente. Ante ellos se abría un gran agujero rocoso, practicado en una montaña llena de socavones. La furgoneta se detuvo y los niños bajaron, seguidos por Indy.
—¡Zambomba! —dijo Pete casi asustado—. Deben de haber sacado muchas rocas de aquí.
Los hermanos Hollister avanzaron hacia el gran agujero y contemplaron en silencio la cantera.
Las paredes rocosas formaban un inmenso semicírculo, terminando en una fila de árboles color verde esmeralda. Aquella abertura rocosa descendía varios cientos de pies bajo el suelo. En frente, la pared del fondo era un precipicio. En cambio, por la parte derecha, la cantera descendía suavemente desde lo alto.
Al fondo, a la izquierda, había un pequeño y reluciente estanque de aguas verdosas. El estanque llegaba casi hasta el pie de la desigual elevación rocosa.
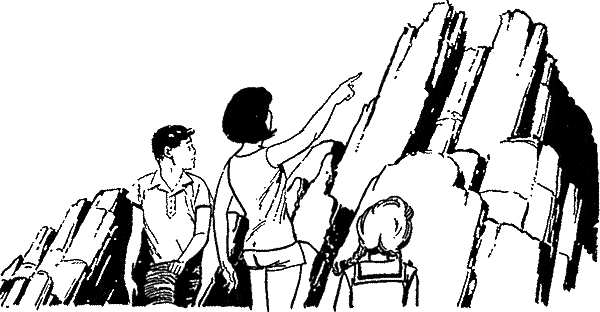
Pam gritó de pronto:
—¡Huy! ¡Allí está el Castillo de Roca!
Y señaló al borde la cantera situada sobre el estanque. Levantándose hacia el cielo, se veía una fantástica mole de roca. Parecía un parapeto con dos torretas en las que había unas ventanas.
—¡Es como un castillo! —Se entusiasmó Holly—. ¡Dejadme ir a jugar allí!
—No —se apresuró a decir Indy—. Es muy peligroso. Podrías caerte.
—Tendremos cuidado —le aseguró Ricky, muy formal.
—No —repitió con firmeza su amigo—. Voy a volver aquí dentro de una hora y quiero que todos estéis aquí, esperándome, sin que os falte ningún pedazo.
Indy miraba a Ricky muy serio y, hasta que todos los niños no le hubieron prometido portarse formalmente, el buen indio no se marchó.
—¡Zambomba! ¡Qué sitio tan misterioso! —comentó Pete.
Cogidos de la mano, avanzaron lentamente por la cantera. Habían recorrido varios metros cuando advirtieron, al fondo, a la derecha, un alto y destartalado edificio de madera.
—Allí debe de ser donde trituraban la piedra —razonó Holly.
—¡Dejadme ver! —exclamó Ricky, echando a correr.
Los otros le siguieron y pronto le vieron desaparecer por uno de los lados del edificio. Cuando se aproximaron el lugar les pareció grisáceo y temible. Dando la vuelta, encontraron una puerta sujeta por un solo gozne; Ricky estaba en el umbral, mirando hacia dentro. Sus hermanos se acercaron para mirar a las tinieblas que reinaban en el interior. Acostumbrados a la deslumbradora luz del sol, les resultaba difícil ver cosa alguna allí.
De repente, los niños dieron un salto de sorpresa cuando, en medio de aquella quietud se oyó tronar una voz de hombre, diciendo:
—¿Qué estáis haciendo aquí?