

—¡Mirad! ¡Un paracaídas! —gritó Holly Hollister, señalando al cielo—. ¡Va a bajar aquí! ¡Está sobre nosotros!
El agudo grito de la niñita de seis años que se encontraba en el prado produjo los efectos de una alarma de fuego. En el interior de la casa dio principio una barahúnda de pisadas y gritos. Se oían preguntas y exclamaciones:
—¿Dónde?
—¡Yo quiero verlo!
El primero en aparecer en la puerta fue Ricky, el niño de siete años, pelirrojo y lleno de pecas, tras el que salía, atropelladamente, Pete, un alto y guapo mocito de doce años.
Estaban ya los chicos bajando ruidosamente las escaleras, cuando asomaron las niñas. Pam, de diez años, llevaba de la mano a la pequeña Sue, que sólo tenía cuatro. Sue corría en dirección a Holly con toda la rapidez con que se lo permitían sus piernecitas regordetas.
—No veo ningún paracaídas —aseguró Ricky, que miraba al cielo con una mano sobre los ojos para proyectarles sombra.
—Está detrás de aquella nube tan grandota que parece de algodón —respondió Holly muy excitada, mientras se retorcía una de las trencitas.
—¡Está ahí! —Exclamó Pam—. Es de color naranja.
—Pero no hay ningún hombre colgando de él. ¡Pobrecito! Debe de haberse caído —reflexionó la pequeñita Sue.
—Sí, hay algo colgando —observó Pete—. ¡Anda! Parece una caja.
El paracaídas, mecido por la brisa, empezó a bajar, a bajar, aproximándose a las casas de los alrededores de Shoreham. Por un momento, pareció que el viento iba a llevárselo a las aguas del lago de los Pinos, a cuya orilla estaba situada la casa de los Hollister. Pero una nueva ráfaga de aire rectificó la dirección.
De repente, los niños quedaron sorprendidos por los gritos de otro muchacho que entraba a toda prisa por el sendero, montado en bicicleta.
—¡Huy! Ahí está Joey Brill —dijo Ricky, cuando el otro dejó a un lado su bicicleta y corrió a colocarse bajo el ondeante paracaídas color naranja.
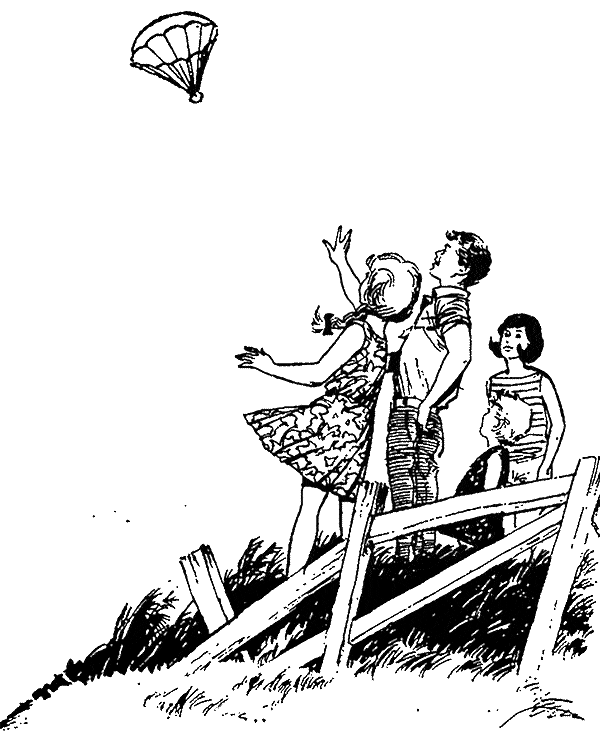
Joey tenía doce años, lo mismo que Pete, pero, a diferencia de los Hollister, tenía cara traviesa y se complacía en molestar a los demás.
—¡Es mío! ¡Lo he visto yo primero! —gritó Joey con codicia, ya a punto de alcanzar el deseado paracaídas.
Pero, mientras Joey alardeaba de sus derechos, Pete dio un salto y cogió el paracaídas antes de que hubiera tocado el suelo. Cuando apretaba los brazos alrededor del estuche blanco, Joey ya había cogido el paracaídas por el extremo superior.
—¡Dámelo! —pidió el camorrista Joey.
—¡Suelta! —exclamó Pete—. ¿No ves que está hecho de papel? Lo rasgarás.
—No es tuyo —dijo Joey, enfurecido.
—Ni tuyo —le recordó Pam.
Pete examinó el estuche que iba sujeto a los blancos cordeles del paracaídas. Adherido al centro del estuche había un tubo de plástico cuyo extremo era de forma redondeada. Mientras Pete contemplaba el raro artefacto, Pam vio algo que había escrito en uno de los lados del estuche blanco. Era una nota en letras negras que decía:
Se ruega lo devuelvan al servicio meteorológico de los Estados Unidos
—Fíjate, pertenece al gobierno —dijo Pam.
—Debe de llevar instrucciones —opinó Pete, sin cesar de mirar la blanca cajita.
Con gesto huraño, Joey se aferró al tubo de la caja y lo arrancó. Pam se quedó sin respiración. Dentro de la caja había pequeñas baterías, cables de colores y un tubo de cristal.
—Es una radio —afirmó Pete.
—¡Pero, Joey la ha roto! —se lamentó Ricky. Joey replicó:
—¿Y eso qué importa? El gobierno tiene mucho dinero. —Después, con una voz más áspera, añadió—: Necesito eso. Voy a construirme una radio para mí.
—No te harás nada —aseguró Pete, arrancando el tubo de las manos de Joey—. Nosotros lo devolveremos al servicio meteorológico como piden aquí.
La firmeza de Pete desalentó al camorrista, quien pasó la vista por cada uno de los niños.
—Sois un puñado de mujercitas —dijo luego, apretando y retorciendo la boca—. Y digo que el para-caídas es mío y me quedaré con él.
Cuando acabó de decir aquello saltó a su bicicleta y desapareció calle abajo. En aquel momento otro muchachito de la misma edad entró en el jardín.
—¡Hola, Da ve! —saludó Pete al recién llegado, el cual tenía una agradable apariencia—. Mira lo que hemos encontrado.
Dave Meade, que vivía en aquella misma calle, un poco más abajo, estaba mirando el artefacto con los ojos muy abiertos.
—Apostaría a que procede de un globo sonda. —Dijo—. ¡Qué gran cosa! Supongo que os podréis quedar con el paracaídas.
—Puede ser —replicó Pete—. Se lo preguntaremos a papá cuando venga a comer.
No habían tenido los niños tiempo de inspeccionar su hallazgo más de cinco minutos, cuando el señor Hollister entró por el camino, conduciendo su furgoneta. El padre de los muchachitos era un hombre alto, de aspecto atlético, con ondulados cabellos castaños y ojos risueños. Cuando salió del vehículo, todos los chiquillos corrieron a enseñar su tesoro.
—He oído hablar de estos paracaídas experimentales —dijo el señor Hollister, mientras daba vueltas al estuche entre sus manos—. Pero confieso que no sé mucho de ellos.
Por eso el señor Hollister propuso que Pete llevase su tesoro al señor Kent, el cual escribía en la sección meteorológica del periódico «El Águila» de Shoreham.
—Y estoy seguro de que puedes quedarte con el paracaídas, con tal de que devuelvas ese aparato —añadió el señor Hollister.
Pete sacó su navaja y cortó los cordeles para separar el estuche del paracaídas.
—¡Canastos! —gritó Ricky—. ¡Cómo nos divertiremos con esto!
Cogió los cordeles del paracaídas y corrió por el césped con el papel anaranjado flotando a su espalda.
En aquel preciso momento la señora Hollister apareció en el umbral de la puerta. Era una mujer delgada y atractiva, de cabello suave y alegre sonrisa. Después de saludar a su marido invitó a Dave a que se quedase a comer con ellos.
La casa de los Hollister era un lugar acogedor, donde se recibía cariñosamente a los niños vecinos. Había siempre allí una diversión en que participar o un misterio que resolver. Además, los animalitos de la casa interesaban mucho a los compañeros de juego de los Hollister. Con los Hollister vivía Zip, el hermoso perro pastor, y Morro-Blanco, una gatita con cinco hijitos pequeños. Y el animalito más grande de todos, que vivía en el garaje, era Domingo, un burro a cuyos lomos solían cabalgar los chiquillos.
Cuando terminaron de comer, Pete dijo:
—Si no os importa, Dave y yo iremos a ver al señor Kent.
—Antes de que os vayáis —replicó el padre—, quisiera saber si Pam y tú querréis venir esta noche a trabajar al Centro Comercial.
El Centro Comercial era una tienda en la que se vendían artículos de ferretería, de deportes y juguetes, y que dirigía el señor Hollister. La tienda estaba situada en la parte baja de Shoreham. Como los demás establecimientos, los jueves estaba abierto hasta muy tarde.
—Nos gustará mucho, papá —contestó Pam.
—Sí, claro —añadió su hermano.
Dave dio las gracias a la señora Hollister por su amabilidad al invitarle a comer y, luego, los dos niños salieron corriendo. Pete iba cargado con el estuche blanco.
Al llegar a las oficinas del periódico, Pete y Dave llamaron a la puerta en la que una placa indicaba que era la correspondiente al señor Kent. —Adelante— dijo el periodista.
Los dos compañeros entraron en la oficina, adornada con pajaritos de colores y otros animalillos pequeños, porque el señor Kent dirigía también la sección del periódico dedicada a zoología.
Tras la mesita de la máquina de escribir se sentaba un hombre con la piel tostada por el sol, que hizo girar su sillón en dirección a sus visitantes, para saludarles.
—Hola, muchachos. ¡Vaya! ¿Qué es lo que lleváis ahí?
—Ha caído del cielo —informó Pete, poniendo el estuche en manos del señor Kent.
—Si esto no procede de un globo sonda es que yo no soy más que un oso enano. No he visto ninguno desde que hice el servicio militar —exclamó el señor Kent.
—¡Zambomba! —se entusiasmó Pete—. Entonces debe de saber usted mucho de eso.
—Alguna cosilla —respondió el señor Kent con una alegre sonrisa—. A ver. Dejadme que os lo enseñe.
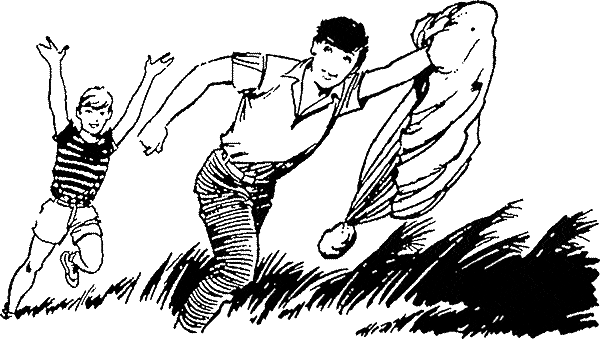
Dio un tirón en uno de los lados del estuche y lo abrió. Dentro había cables y muelles con delicados instrumentos.
—Con esto se registra la altitud, la presión del aire y la temperatura. La información se transmite por esta radio. —Levantó el tubo del centro del estuche y siguió explicando—: Cuando el globo sube a muchos pies de altura, la presión interna es más grande que la presión del exterior, y entonces arde.
—¿Y así es como queda suelto el paracaídas? —preguntó Pete.
—Exactamente. Y el departamento meteorológico procura salvar todos los instrumentos posibles.
—Es natural —consideró Dave.
El señor Kent permaneció un momento inmóvil, mirando atentamente a los dos muchachitos.
—Creo que puedo confiaros un secreto —dijo, al fin.
—¿Qué secreto, señor Kent? —preguntó, impaciente, Pete.
El periodista acercó sillas para sus dos visitantes y, cuando éstos estuvieron sentados, dijo:
—Algo misterioso ha sucedido durante la noche sobre el lago de los Pinos. En el cielo ha sido visto un OVNI. ¿Sabéis lo que es eso?
—Sí —contestó Pete—. Es una abreviatura que quiere decir Objeto Volador No Identificado.
Mientras hablaba los ojos de Pete despedían chispitas de entusiasmo.
—¿Qué aspecto tenía el OVNI? —preguntó Dave.
—Unas extrañas luces bajaban del cielo, despidiendo resplandores azules, que luego eran verdes y después color púrpura. Nadie sabe lo que era. Quien las ha visto por última vez ha sido un piloto llamado Jet Hawks.
—¡Zambomba! ¡Qué cosa tan misteriosa! —se asombró Pete—. ¡Cómo me gustaría encontrar la solución!
—¿Qué os parece si vosotros trabajaseis para mí como periodistas… y detectives? —propuso el señor Kent.
—Sería estupendo —declaró Dave—. Empezaremos ahora mismo.
—¿Tiene usted, por casualidad, la dirección del piloto? —Pete leyó las señas y comentó:
—¡Ah! Debe de ser aquella familia que acaba de trasladarse a una casa de la calle donde vive Joey Brill.
—Sí. Son nuevos en Shoreham. El padre lleva un avión comercial de propulsión a chorro, de una compañía de seguros de esta ciudad —explicó el señor Kent.
—Me gustaría conocer a un piloto de verdad de los que llevan aviones de retropropulsión —comentó Dave.
El señor Kent, sonriendo, les estrechó las manos, y dijo:
—Bueno, muchachos, a ver cómo cumplís con lo que os encargo. Y no olvidéis devolver esta caja al Departamento Meteorológico.
—No lo olvidaremos —aseguró Pete.
En seguida salieron los dos amigos de la oficina y corrieron hacia casa.
Cuando llegaban a la vivienda de los Hollister Pete se detuvo en seco y gritó con asombro:
—¡Dave, mira a Ricky!
El pelirrojo Ricky estaba sobre el tejado del garaje, sosteniendo el paracaídas color naranja del que pendía un pequeño soldado de plomo.
—Ahí va —advirtió Ricky a Holly, que estaba abajo.
El niño dejó caer el paracaídas desde lo alto. El papel color naranja se abrió y empezó a descender en dirección a la niña de cabellos recogidos en trencitas. Pero, en el momento en que el paracaídas iba a tocar el suelo, Joey Brill salió de detrás de unos arbustos y aferró el tesoro.
—¡Atrapadle! —Chilló Holly, cuando Joey salió huyendo—. ¡Que nos lo devuelva!