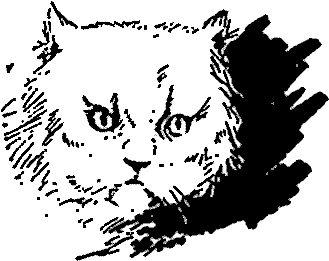
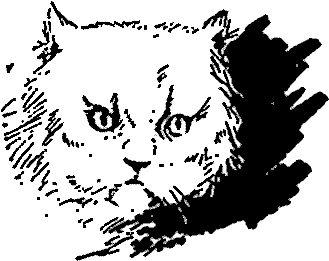
El hombre luchaba y se debatía hasta que un policía de tráfico que cumplía su tarea cerca de allí se aproximó a ver qué sucedía.
—¿Qué es todo esto? —preguntó, mientras los muchachos soltaban a su presa.
—Nos parece que es este hombre quien robó la colección de monedas del museo —informó Pete.
—Qué voy a ser yo —protestó el hombre—. Estos chicos me han confundido con otro.
—¿Cómo se llama usted? —preguntó el policía al hombre cuyas manos temblaban ahora.
—Kip Lucas. Todo el mundo me conoce. Trabajo en cualquier oficio. He hecho tareas para todo Crestwood.
—¿Es usted ése a quién llaman «Lucas el Pescado»?
—Sí.
—Y es usted un gran pescador, según tengo entendido.
—Y nosotros hemos encontrado el estuche de las monedas en un remanso del arroyo —intervino Teddy—. Este hombre es el ladrón. Seguro que lo es, oficial.
El guardia de tráfico no sabía a quién creer. Pero para asegurarse decidió llevar a Kip Lucas al puesto de policía que se encontraba detrás del Ayuntamiento. Los niños les siguieron entre las miradas de asombro de los viandantes, los cuales querían saber a qué se debía todo aquello.
En las oficinas de la policía estaba el sargento Costello sentado en su mesa.
—Hola, detectives —saludó al ver a los Hollister.
Al momento arqueó las cejas, fijándose en el policía de tráfico y en «Lucas el Pescado».
—Me parece que hemos cogido al ladrón de las monedas —le informó Pete.
Nuevamente, el apresado negó tener nada que ver con la desaparecida colección, pero Pam se apresuró a sacar del bolsillo de su blusa el boceto dibujado por Oz, y explicó dónde había visto a aquel hombre el joven artista. Cuando añadió que aquel hombre había querido huir, cogiendo su viejo coche, las rodillas de Lucas empezaron a temblar.
—Será mejor que digas la verdad, Pescado —le aconsejó el sargento, añadiendo—. He observado que llevas últimamente bastante tiempo sin trabajar. Te pasas la vida pescando.
El oficial explicó a los Hollister que Lucas era un hombre que solía hacer trabajos sueltos y variados, aunque anteriormente había sido cerrajero.
—¡Por eso pudo abrir el estuche de las monedas con un anzuelo! —adivinó Ricky.
Lucas inclinó la cabeza, murmurando:
—¿Así que también habéis encontrado el anzuelo…? Está bien. Yo cogí las monedas… Pero ¡eran mías!
—¿Tuyas? —preguntó el sargento en voz sonora—. ¿Qué te hace pensar así?
Muy triste y abatido, «Lucas el Pescado» explicó una historia que sorprendió a los niños. Dijo que era hijo de Silas Lucas, el cual fue sirviente del viejo señor Spencer.
—Mi padre trabajó con él mucho tiempo y siempre le fue muy fiel y el viejo señor Spencer prometió dejarle en herencia algunas monedas de valor.
—¿Y no llegó a dejárselas? —preguntó Pam amablemente.
—¡No! ¡Las monedas pasaron al museo poco antes de que muriera mi padre!
—¿Y cómo podemos saber que dice usted la verdad? —preguntó el guardia de tráfico.
—Tengo una prueba —replicó el interrogado.
«Lucas el Pescado» sacó su cartera, rebuscó entre unos papeles y sacó una vieja carta, tan deteriorada que estaba casi dividida en pedazos. La colocó sobre una mesa del oficial, y Pete y Pam se inclinaron por encima del hombro del sargento para leer lo que decía.
Estaba escrita en tinta, firmada por Eli Spencer y en ella se prometían seis valiosas monedas a Silas Lucas. Pete leyó la lista en voz alta:
—Un chelín de Nueva Inglaterra, una moneda de seis peniques del sauce, medio dólar del año 1796 y tres dólares de plata de los años 1794, 1797 y 1836, respectivamente. ¡Zambomba! ¡Qué monedas tan buenas! Valen mucho dinero.
—Sí. Parece que a su padre le prometieron algunas monedas —admitió el sargento Costello.
—Pero puede que no sean las mismas que dejaron al museo —objetó Teddy.
—Nosotros lo averiguaremos. ¿Tienes la lista de las monedas robadas, Pete? —preguntó Pam.
—Sí. Aquí está —replicó su hermano, sacando del bolsillo el pliego de papel mecanografiado que el sargento Costello le había dado el día del robo.
—Bueno. Veo que no necesito sacar mi copia —dijo el sargento, haciendo un guiño a los niños.
Entre él y los niños compararon los nombres de las monedas robadas. Ninguna de ellas estaba incluida en la lista que les había mostrado «Lucas el Pescado».
—¿Lo ves? —dijo el oficial, severamente—. Las monedas que has robado no te pertenecen a ti ni pertenecían a tu padre. De modo que devuélvelas.
«Lucas el Pescado» miró a los niños, bajó la vista al suelo, pero no contestó.
—Si no lo haces tendremos que registrar tu casa —amenazó Costello.
Al momento sacó unas esposas que llevaba en el cinto y estaba a punto de ponérselas en las muñecas al detenido, pero Pam intervino:
—¡Por Dios, no haga eso! El señor Lucas no se escapará. ¿Verdad que no?
La expresión de Kip Lucas se tornó muy hosca. Entonces movió lentamente la cabeza, diciendo:
—¿Escaparme? ¿Y a dónde iría?
—Está bien —consintió el sargento—. Eres una niña muy amable, Pam. Si Lucas nos dijera dónde ha escondido las monedas creo que hasta le dejaría marcharse, a pesar de su idea equivocada respecto a que las monedas del museo le pertenecen. Jackson —dijo al guardia que había arrestado a Lucas—, iremos todos a casa de Pescado. Estoy seguro de que las monedas están allí.
El sargento condujo a todos hacia los coches de la policía, aparcados en la acera.
—¡Canastos! —exclamó Ricky—. ¡Qué divertido va a ser pasear en un coche de la policía!
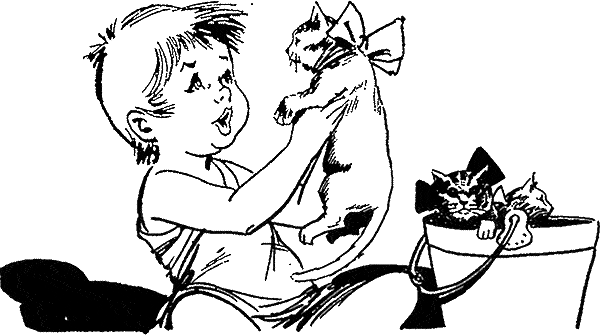
El sargento Costello, «Lucas el Pescado» y los dos muchachos mayores se colocaron juntos, mientras el policía Jackson llevaba a los demás niños en un segundo coche. Iniciaron la marcha en dirección a Glenco, se metieron por un camino vecinal y fueron a detenerse ante una pequeña cabaña.
—Vosotros, jovencitos, quedaos aquí —dijo el sargento—, mientras Jackson y yo llevamos dentro a Pescado para registrarlo todo.
Quince minutos después salían los policías, moviendo la cabeza, desalentados.
—No encontramos nada —declaró Jackson.
Antes de meterse nuevamente en el coche, el sargento Costello miró muy seriamente al prisionero, advirtiendo:
—Será mejor que nos digas dónde están esas monedas, porque pienso tenerte metido en una celda hasta que confieses.
—¡Haga el favor de decírselo, señor Lucas! —Rogó Pam—. No quiero verle a usted metido en la cárcel.
Pero, a pesar de los ruegos de la niña, «Lucas el Pescado» permaneció silencioso como una piedra.
—Muy bien —gruñó el sargento, empujando nuevamente al detenido hasta el coche.
El guardia Jackson recibió instrucciones para que acompañase a los niños a su casa. Al llegar, los jóvenes Hollister corrieron a buscar a los mayores que estaban charlando en la sala.
—Pero ¿habéis encontrado al verdadero ladrón? —preguntó tía Marge, no pudiendo creer los asombrosos resultados de los trabajos detectivescos que habían realizado los niños.
—Claro que sí —afirmó, lleno de orgullo, Teddy—. Pero Pescado tendrá que estar en la cárcel hasta que confiese dónde ha escondido las monedas.
—Es una pena —se lamentó tío Russ—. La verdad es que Pescado no es una mala persona.
Los dos señores Hollister recordaban a Silas Lucas; también sabían que Pescado siempre había sido algo holgazán, pero no malo.
—Pues cree que es una injusticia lo que le han hecho. No se da cuenta de lo que hace. Me gustaría que hablase.
Habían acabado de contar las novedades cuando oyeron alegres gritos, procedentes de la parte trasera de la casa y los niños corrieron a ver con qué clase de juego se estaban divirtiendo Holly y Sue.
—Eso no está bien —reprendió Pam, que fue la primera en descubrir a las pequeñas.
Holly y Sue conducían a Leo, que, a su vez, tiraba de la carretilla. En el asiento de ésta iban Morro Blanco y sus hijitos; una cinta azul, atada a las patitas de la gata, se unía al collar de Leo.
Pero el perrazo no parecía complacido con aquel juego. Se detuvo y Sue se apresuró a sacar de su bolsillo una galleta que le puso delante del hocico. Leo se apoderó de ella de un salto, se lamió los bigotes y reanudó la marcha.
—Éste sí que es un perro de movimientos retardados, ¿eh? —bromeó Pete.
Pero, en aquel momento, a la gata se le agotó la paciencia, saltó del asiento y fue a parar sobre el lomo de Leo, esgrimiendo sus uñas afiladas.
—¡Ay, qué horror! —gritó Jean al oír aullar a Leo.
El perro de movimientos retardados se convirtió en un animal de movimientos, vertiginosos. Arrastrada por él, la carretilla también se movió veloz, traqueteando, cosa que hizo salir los gatitos volando en todas direcciones. Morro Blanco corrió a refugiarse en la copa de un pequeño arce que crecía en un rincón de la granja. Los mininos siguieron a su madre como obedeciendo alguna orden.
Teddy y Jean se acercaron inmediatamente al aterrado perro. Buscaron por todo su cuerpo peludo, pero no pudieron encontrar rasguño alguno.
—Creo que el gato no ha hecho más que asustarle —opinó Jean, mientras acompañaban a Leo a su caseta.
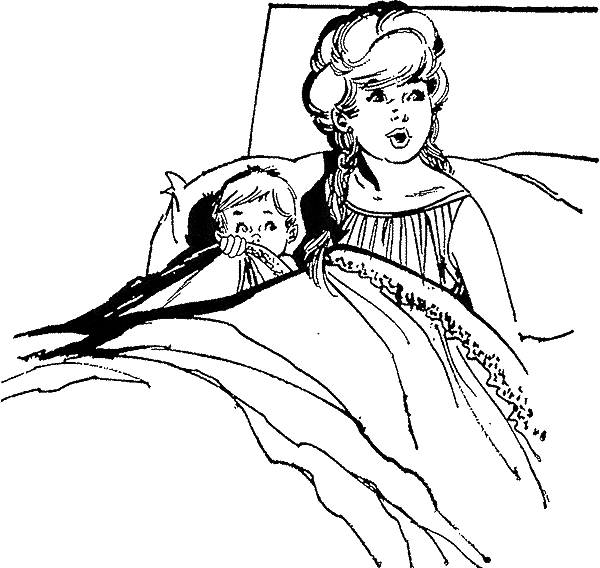
Mientras tanto Morro Blanco y sus hijitos se columpiaban en una larga rama del árbol, semejando pájaros sobre un cable telefónico. La cinta azul se había desprendido del collar de Leo y rodeaba ahora el cuello de la gata madre.
—¡Huy, los pobrecitos bebés, qué asustados están! —se compadeció Sue, levantando la vista hacia el árbol.
—No te preocupes. Yo les bajaré —se ofreció Pete.
Fue al granero y volvió con una escalera que colocó apoyada sobre la rama. Con todo cuidado, fue bajando primero a los mininos pequeños. Luego colocó a Morro Blanco sobre su hombro y bajó.
Holly se retorció una de las trencitas y apretó la boca hasta tal punto que se le marcaron los hoyuelos de las mejillas. Al fin llegó a una sabia conclusión:
—Bueno. Creo que los gatos y los perros no se avienen demasiado.
Después de comer, Sue y Holly jugaron con los gatitos sin volver a molestar a Leo. Pam telefoneó varias veces al puesto de policía, sin averiguar otra cosa más que «Lucas el Pescado» seguía empeñado en conservar el secreto y no hablaba de las monedas desaparecidas.
Al anochecer sonó el teléfono. Pam se puso al aparato y la telefonista informó:
—Conferencia para Pam Hollister.
—Soy yo misma —contestó la niña, sorprendida.
Al otro extremo de la línea una voz opaca dijo:
—Yo soy el ladrón. Las monedas fueron arrojadas al remanso en que fue hallado el estuche.
Y, sin más, el hombre colgó.
Pam contó a los demás lo sucedido.
—¿Puede haber sido «Lucas el Pescado»? —se preguntó la niña.
Teddy llamó al puesto de policía. «Lucas el Pescado» seguía allí en una celda, y no tenía teléfono que pudiera haber utilizado.
—Era una conferencia —recalcó Pam, extrañada—. Y nadie sabe que estoy aquí, más que nuestra familia y los amigos de Shoreham.
—Hay alguien en Glenco que también lo sabe —recordó Pete de mal humor.
—¡Claro! ¡Joey Brill!
—Sí. Él tenía que ser —masculló Pete, desencantado.
—Pero esta vez no nos ha engañado —se consoló Pete.
—Podía haberlo conseguido —le hizo notar Pam—. Tenemos que andar con cuidado.
Aquella noche, mientras todos dormían, Holly se desveló; en seguida despertó a Sue que dormía junto a ella.
—¿No has oído nada? —preguntó a su hermana menor.
Las dos niñas escucharon. El ruido volvió a producirse.
—¡Es una persona que se está quejando! —observó Holly.
Y la pequeñita Sue, muy asustada, empezó a gritar:
—¡Mamá! ¡Mamá!