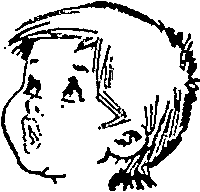
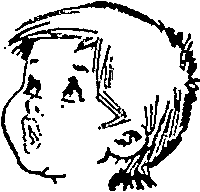
La rama del sauce se dobló, aunque sin partirse por completo; fue inclinándose lentamente hacia el agua llevando consigo a Pete. Cuando el extremo de la rama se hundió profundamente en las burbujeantes aguas, Pete quedó allí, inmóvil y desamparado.
A pesar de todo, el negro terciopelo seguía en el agua a pocos centímetros de sus dedos. Mientras desde la orilla, los demás gritaban dándole ánimos, él cogió del agua la chorreante tela. Unida al fondo estaba la caja de madera de las monedas… pero vacía.
«¿Qué haré?» se preguntó Pete, contemplando el agua que se agitaba a poca distancia de él.
Podía tirarse al agua y llegar a nado a la orilla o bien podía intentar retroceder trepando por la doblada rama.
—Prueba a volver trepando por la rama —apuntó Teddy—. ¡Prueba a hacerlo!
Pete no podía colocarse sobre la rama, así que estando cogido por la parte de abajo apenas podía avanzar más que centímetro a centímetro, teniendo sumo cuidado de no caer ni perder la caja de las monedas.
Tenía los músculos cansados y notaba las piernas y brazos entumecidos, pero, a pesar de todo, Pete no se desanimó. Por fin logró dejar atrás la parte doblada de la rama. Una vez se encontró sobre la parte sólida, lanzó hacia la orilla la caja, que fue a caer junto a los pies de Pam. Hecho esto, Pete pudo seguir trepando rápidamente por el árbol, hasta encontrarse a salvo.
—Apostaría algo a que sé lo que ha pasado —dijo Pam, después de que Pete hubo saltado sobre la arena de la orilla—. El pescador vino hasta aquí, sacó las monedas y tiró el estuche al agua.
—Eso es —asintió Holly—. Seguramente el agua había arrastrado el estuche hasta muy lejos y nadie lo habría encontrado nunca.
—Pero, en lugar de ocurrir eso, se ha quedado embarrancado —añadió Jean.
Pam escurrió el agua que empapaba el forro suelto, Pete se colocó la caja bajo el brazo y todos echaron a andar en dirección a la granja de los Hollister. La señora Hollister y tía Marge se sintieron muy tranquilizadas al verles llegar.
—¡Ricky! ¡Holly! —dijo la madre severamente—. No volváis a salir de casa sin decirme a dónde vais.
—Perdona, mamá —se disculpó Holly—. Es que no creí que estuviéramos fuera tanto rato.
—Estoy muy enfadada con vosotros —hizo saber Sue, dando un puntapié en el suelo en señal de protesta—. Yo también quería ir. —En seguida sonrió, añadiendo—: Pero he estado muy bien en casa porque tía Marge y yo hemos hecho bollos.
Pam explicó a su madre que todo había salido bien y que habían encontrado una pista del robo de las monedas.
—Y nos gustaría invitar a Joey y a Oz a que nos vengan a ver —dijo Jean.
Al ver la expresión de asombro de las dos madres, Pam contó todo lo ocurrido desde que habían salido de casa por la mañana.
—¡Santo cielo! ¡Qué novedades tan excitantes! —exclamó tía Marge—. Naturalmente, invitaremos a Joey y a Oz para que pasen un día con nosotros.
Al enterarse de que su padre y tío Russ estaban en el estudio de dibujo, Pete corrió al edificio a enseñarles el vacío estuche de las monedas.
—Buen trabajo —alabó el señor Hollister—. Creo que deberíais notificar esto inmediatamente a la policía.
Pete telefoneó al cuartelillo de policía de Crestwood y el sargento Costello dijo que mandaría en seguida a uno de sus hombres a recoger el estuche.
—Hasta ahora habéis descubierto más que nosotros —dijo el oficial a Pete—. Seguid, seguid con tan provechosas pesquisas.
Media hora más tarde por el camino de coches de casa de los Hollister penetraba un coche de la policía. Uno de los hombres del sargento Costello se llevó a Crestwood la, todavía, húmeda caja.
Aquella noche después de cenar, tía Marge telefoneó a la señora Brill para invitar a los dos muchachos a que fueran al día siguiente a pasarlo con los niños Hollister. La tía de Joey aceptó y prometió llevar ella misma a Joey y a Oz.
Antes de que la familia se sentase a desayunar, a la mañana siguiente, Pam tuvo que estar llamando a Sue, que no aparecía por ningún sitio.
—Estoy aquí —repuso al fin la vocecita de la pequeña, hablando desde el exterior de la casa.
Pam salió corriendo hacia el patio trasero y encontró a su hermanita montada sobre el lomo de Leo. El hermoso can de San Bernardo caminaba lentamente con aire tristón.
—No quiere galopar —protestó Sue—. Y yo tengo que jugar a indios y vaqueros.
Pam levantó en seguida a la niñita del lomo del fatigado animal y le explicó que Leo no era un caballo.
Mientras desayunaban, los niños hicieron planes para pasar el día.
—Tenemos tiempo para hacer algún trabajo de detective antes de que lleguen Joey y Oz —opinó Pete—. Pam, podíamos ir al rancho Spencer para hablar con el señor Spencer del chelín del Roble.
A Teddy y Jean les pareció una buena idea y dijeron que, mientras, ellos harían algunos trabajos en la granja.
—La propiedad del señor Spencer es un gran rancho que hay bajando por la carretera —explicó Teddy—. No podéis equivocaros de sitio porque hay un letrero a la entrada.
Antes de que él y Pam echasen a andar por la carretera, Pete se aseguró de que llevaba la moneda en el bolsillo. Cuando iban de camino, el autobús de Polvoriento pasó junto a ellos y él tocó la bocina y les dijo adiós, poniendo dos dedos en forma de V, como en señal de victoria.
—Debe de haberse enterado de que hemos encontrado la caja de las monedas —dedujo Pete, sonriendo.
Recorrida media milla de la carretera llegaron a un rancho, rodeado por un muro bajo de piedra. Traspasaron una verja con un letrero de hierro forjado en el que se leía: «Eric Spencer», y avanzaron por un amplio camino de coches, cubierto de grava y bordeado por altos árboles. Al fondo se elevaba una vieja mansión con grandes pilastras blancas, al estilo colonial del Sur.
El señor Spencer salió a recibirles a la puerta.
—Bienvenidos, jóvenes detectives —saludó—. Precisamente iba a telefonear a casa de vuestros primos para felicitaros por la magnífica pista que encontrasteis ayer.
Pam se sonrió por aquella alabanza y Pete sonrió ampliamente.
—Vamos a ver. ¿Y para qué queríais verme? —preguntó el señor Spencer cuando les condujo hasta una sala de elevado techo.
Después de que los dos hermanos se hubieron sentado en un sofá tapizado de brocado, Pete sacó el misterioso chelín del Roble y se lo mostró al dueño de la casa.
—¡Ah! ¡Sí! Es la moneda que encontró ayer aquel policía. ¿De dónde la habéis sacado?
Pete le explicó que había encontrado una caja enterrada entre las raíces de un árbol y Pam añadió:
—Ese árbol estaba en una propiedad que había sido del padre de usted, así que esta moneda, en realidad, le pertenece a usted.
El señor Spencer levantó una mano y con una sonrisa, dijo:
—Podéis quedaros con ella. A mí no me serviría para nada y, además, puede ser que vosotros resolváis el misterio que parece rodearla.
—La verdad es que era para eso precisamente para lo que queríamos verle, señor Spencer —dijo Pete—. ¿Quién cree usted que pudo haber enterrado la moneda?

El señor Spencer se reclinó en su asiento. Lanzó a lo alto el chelín, recogiéndolo en el aire, con una expresión ausente, como si estuviera recordando cosas muy lejanas.
—Mi padre era un hombre excéntrico en muchos aspectos —murmuró—. Acostumbraba a esconder cosas y a enterrar documentos valiosos. Por ejemplo, existe una vieja escritura sobre una propiedad que está tan bien escondida que hasta ahora nadie ha podido encontrarla.
—¿Una escritura? —preguntó Pam.
—Sí. Es un documento legal sobre la venta de unas tierras y no sabéis la falta que me está haciendo… En cuanto a esta moneda, puede que tenga algo que ver con un documento que encontré en la caja fuerte de mi padre.
El señor Spencer devolvió a Pete el chelín y se excusó por marcharse un momento. Regresó a los pocos minutos con un papel con los bordes amarillentos.
—Sí. Es lo que yo creía —dijo el hombre—. Este viejo memorándum de mi padre cita «algo de gran valor oculto en el roble del tesoro».
El nerviosismo que Pete y Pam experimentaron les hizo enrojecer.
—¿Y qué puede ser eso? —exclamó la niña.
—¿Y dónde está el roble del tesoro? —preguntó Pete perplejo.
—Me temo que esto sea tan difícil como encontrar una aguja en un pajar —opinó el señor Spencer.
—Pues yo estoy segura de que hay que encontrarlo en alguna parte —se apresuró a decir Pam—. ¿La figura del pájaro no significa algo para usted, señor Spencer?
El hombre pensó unos momentos y, al fin, movió la cabeza de un lado a otro.
—Temo que éste sea uno de los misterios de mí padre que no llegarán a resolverse nunca.
Cuando el dueño de la casa acompañó a sus visitantes a través del espacioso vestíbulo, hasta la puerta principal, Pete se fijó en un gran mapa colgado en la pared. Estaba cubierto por cristal y rodeado por un bonito marco. Al ver que el muchacho se quedaba un momento mirándolo y titubeando, el señor Spencer explicó que se trataba de un mapa de aquella región.
—Mi padre lo tenía en mucha estima, probablemente porque le recordaba sus días de juventud, cuando Crestwood era un pequeño pueblo.
De improviso, Pete tuvo una idea. A lo mejor el viejo mapa podía proporcionar una pista sobre el lugar en que estaba el roble del tesoro… Cuando dijo aquello al señor Spencer, éste rio, diciendo:
—Nunca he visto a nadie más interesado en buscar indicios. Si queréis estudiar este mapa, os lo presto gustosamente, siempre que me prometáis tener cuidado con él.
Cuando Pete y Pam prometieron tratar bien aquella reliquia, el señor Spencer descolgó el mapa de la pared y lo puso en manos de los niños.
—Has tenido una gran idea, Pete —dijo Pam, cuando salieron.
Los dos hermanos se alejaron por el camino de coches y volvieron a tomar la carretera, camino de casa de sus primos.
Pete, que era quien llevaba el mapa, no podía resistir la tentación de echarle de vez en cuando una ojeada, pero algunas letras eran tan pequeñas que no podía distinguirlas a la deslumbradora luz del sol.
—Utilizaremos la lupa en cuanto lleguemos —propuso Pam, mientras avanzaban a buen paso por la orilla de la carretera.
Cuando llegaron, toda la familia Hollister se disponía a dar principio a la comida. Pete fue a dejar el mapa con todo cuidado sobre su cama y volvió a reunirse con los demás en la mesa.
—Joey y Oz todavía no han llegado —dijo la señora Hollister—, pero suponemos que vendrán después de comer.
A continuación informó a los niños de que tía Marge, el señor Hollister y ella tenían que ir a la ciudad. Tío Russ había de quedarse a trabajar en el estudio y, por lo tanto, los niños solos tendrían que encargarse de atender a Joey y a su primo.
—Mucho cuidado, ¿eh? —Advirtió tía Marge—. Que no haya discusiones.
Pam pensó, confiada, que Joey se sentiría tan interesado por las novedades que podía ofrecerle la granja que olvidaría sus travesuras.
—Y de Oz ya nos cuidaremos bien —prometió.
Después que los mayores se marcharon, Pete y Pam llevaron el viejo mapa al cuarto de estar para enseñárselo a Teddy y Jean, Pam llevó la lupa y todos lo estaban estudiando atentamente cuando un coche subió por el camino.
Pam se asomó inmediatamente a la ventana y en seguida anunció:
—Es la señora Brill con Oz y Joey.
Los niños salieron a recibir a sus invitados.
—Muchas gracias por haber invitado a los niños —dijo amablemente la señora Brill—. Luego vendré a recogerles, en fin, que seáis buenos y os divirtáis mucho.
Antes de que se hubiera alejado su tía, ya Joey se había fijado en la carretilla situada frente al granero. En aquel mismo momento Leo se aproximó jovial a lamer una mano a Oz.
—Me ha reconocido —dijo el niño muy contento.
—¿Cuándo habías visto a ese perro antes de ahora? —preguntó Joey con una expresión suspicaz.
Pero ninguno de los niños le habló de que se habían visto el día antes con su primo en la ciudad.
—Leo es muy cariñoso con todo el mundo —afirmó Jean.
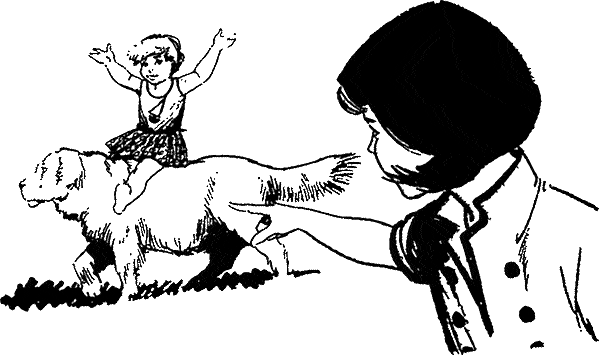
—Bueno. Lo primero que quiero hacer es dar un paseo en esa carreta —hizo saber Joey.
—Tú eres muy mayor para eso —declaró Teddy.
—Claro que sí, como que soy el más fuerte de todos… —presumió Joey.
En seguida cogió a Leo por el collar, puso los arneses al animal y subió luego en la carreta, exclamando:
—Soy el conductor de un carro romano. ¡Arre! ¡Arre!
Leo no se movió, sino que volvió la cabeza y miró a Joey con ojos tristones.
—¡Anda, corre, perro estúpido! —gritó el chico—. ¡Llévame a dar un paseo!
Como Leo seguía sin moverse, Joey saltó de la carreta y cogió un palo.
—¡No te atreverás a pegarle! —gritó Pam.
Pete no dijo nada, pero dirigió a Joey una mirada que hizo que el camorrista comprendiese que el otro no pensaba tolerar tonterías.
—Está bien —se suavizó Joey—. Entonces hagamos un juego. ¿Qué os parece? ¿Jugamos a perseguir al jefe? ¡Yo soy el jefe!
—Muy bien —asintió Pete.
La idea gustó a todos, incluso a Sue, que insistió en jugar también. Pam cogió de la mano a su hermana menor y Joey echó a correr. Salió hacia el granero y luego por el campo y saltó al otro lado de una valla baja. Los otros le seguían de cerca. A Oz le resultó difícil saltar la valla y Pete esperó al muchachito enclenque, mientras Ricky y Holly corrían muy cerca de Joey.
—¡Fijaos! Yo hago las cosas mejor que nadie —gritó el chico, trepando por un pequeño árbol, para descender luego por una rama y saltar al suelo.
Ahora Joey quedaba muy apartado de sus perseguidores. Corrió entonces hacia el granero y, cuando Ricky y Holly cruzaron la puerta, siguiéndole, no pudieron verle.
—Debe de haberse metido en aquel campo de hierbas tan altas —opinó Holly, echando a correr hacia donde decía.
Cuando Pam y Sue penetraron en el granero, Joey saltó de improviso desde detrás de un haz de heno, en donde se había escondido, y bloqueó el paso por la puerta.
—Déjanos salir —pidió Pam.
Joey dio un empujón a la niña, tirándola al suelo, y en seguida salió corriendo y cerró la puerta. Pam y Sue le oyeron echar el cerrojo.
—¡Ahora atraparé a ese perro perezoso! —gritó Joey, amenazador.