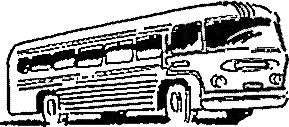
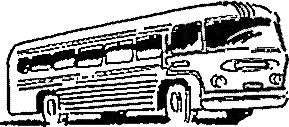
Cuando por fin cesaron las risas, la señora Hollister dijo que perdonaba a sus hijos, considerando que debían parecerse a su padre y a tío Russ. Eso puso a todos de buen humor otra vez y los niños estuvieron jugando hasta la hora de cenar.
Después, los primos se entretuvieron con juegos tranquilos sobre la misma mesa donde habían cenado. Tía Marge dio permiso a las niñas para que hiciera palomitas de maíz y sirvieran limonada antes de acostarse.
—Vamos a hacer planes para mañana —dijo Pam, cuando los más pequeños se marcharon a la cama.
—Creo que nosotros cuatro debíamos hacer algún trabajo de investigación en la ciudad —opinó Pete.
—Sí —concordó Teddy—. Tendremos que ver al señor Turner, el guardabosques y visitaremos la exposición de monedas. A lo mejor averiguamos algo sobre el chelín del Roble.
Antes de acostarse los cuatro pidieron permiso a sus padres para ir al día siguiente a Crestwood en el autobús.
El lunes por la mañana, Pete, Pam, Teddy y Jean se levantaron temprano, desayunaron rápidamente y salieron a la carretera para ir a la parada del autobús, que llegó cuando hacía pocos minutos que lo esperaban. Como hacía el trayecto por carreteras vecinales, aquel autobús estaba lleno de polvo.
—¡Zambomba! Necesita que le den un baño —comentó Pete.
—Siempre está así —dijo Jean—. Por eso al conductor le apodan «Polvoriento».
Con gran chirrido de frenos, el autobús se detuvo, se abrió la puerta y una voz ronca exclamó jovial:
—¡Todos arriba! ¡Nos vamos a Crestmont o Crestwood, o Cresta de pavo, o lo que quiera que se llame esta ciudad!
Al subir al autobús los niños fueron saludados por el conductor. Tenía la cara colorada, cabellos grises, muy cortos y ojos entornados y risueños.
—Me gusta ver que hoy salís con papá y mamá —dijo el hombre, dirigiéndose a Teddy.
—Pero, Polvoriento, déjese de bromas —dijo Jean—. Éstos son nuestros primos Pete y Pam.
—Me alegro de conoceros —dijo el hombre, cerrando la puerta del golpe y reanudando la marcha.
—¿Cuánto vale el billete, Polvoriento? —preguntó Pete.
—Dos monedas de diez centavos y una de cinco; para vosotros veinticinco centavos.
Los niños entregaron el dinero y se disponían a sentarse cuando Pam volvió atrás para preguntar al conductor:
—¿Cada cuánto tiempo sale usted para Crestwood, Polvoriento?
Con una sonrisa, el hombre repuso:
—Los lunes, miércoles y viernes salgo cada hora y cuarto; los demás días, cada hora y quince minutos.
Veinte minutos después el autobús se detenía cerca del Ayuntamiento. Los niños se despidieron de Polvoriento y bajaron.
Crestwood bullía en la actividad propia de un lunes por la mañana. Pete propuso ir primero a la tienda de numismática, y Teddy les condujo allí, dando la vuelta a la plaza y subiendo dos manzanas desde la calle principal. El lugar en que entraron era una mezcla de librería de viejo y tienda de monedas. Pete se acercó directamente al propietario, un hombre delgado, de cabello oscuro y sonrisa complaciente.
—¿Qué deseas? ¿Quieres comprar algún libro?
Pete se llevó la mano al bolsillo y sacó la moneda misteriosa.
—Nos gustaría que nos diese alguna información sobre este chelín del Roble.
El hombre lo cogió para examinarlo con una lupa que tenía forma cilíndrica y que se acercó a un ojo.
—Desde luego, es un chelín del Roble, pero no tiene mucho valor —anunció—. ¿Ves? La superficie está estropeada.
—De eso quería hablarle. ¿Le parece a usted que esas extrañas señales las pondrían en los días coloniales?
—No lo creo. El pájaro y las letras seguramente las hizo algún bromista. —Se frotó la barbilla pensativamente, murmurando—: ¡Hum! Desde luego puede tener un significado oculto.
—Eso fue lo que nosotros pensamos —terció Pam.
—Siento no poder ayudaros —dijo el hombre, devolviéndoles la moneda.
Los niños se dirigieron al Ayuntamiento, donde encontraron la oficina del señor Turner en una gran estancia de los sótanos. El guarda forestal estaba sentado tras un escritorio, al fondo de la habitación. Arrimada a la pared de enfrente había una mesa larga y baja. Sobre ella se veían docenas de trozos de tronco y ramas de árboles de raro aspecto.
—Buenos días, hijos —dijo el hombre, levantándose—. Ya veo que queréis averiguar cosas sobre los árboles.
—Sí, sí, señor Turner. Los árboles son muy interesantes, sobre todo cuando proporcionan un misterio —dijo Pam.
—¿Cómo es eso? —se extrañó el señor Turner.
Pete le habló entonces de la misteriosa moneda que habían encontrado en el estuche del árbol desplomado.
—Ciertamente, los árboles son muy misteriosos. Pero no hay que sorprenderse por ello. Son como las personas.
Al advertir la mirada incrédula de Teddy, el guardabosques añadió:
—Fijaos en un roble de una granja. Cuando empieza a vivir es tan pequeño como una bellota, que el agricultor limpia y siembra en tierra cálida. Cuando el arbolito arraiga y crece se le trasplanta a otra clase de tierra. Igual que los niños, pueden tener la misma edad y distintas medidas, dos árboles pueden tener el mismo tiempo de vida, pero uno de ellos puede ser más alto o más fuerte que el otro/También como las personas, los árboles tienen piel, que es la corteza, y su sangre es la savia. Además, pueden enfermar.
—¿Hay médicos de árboles? —sonrió Jean.
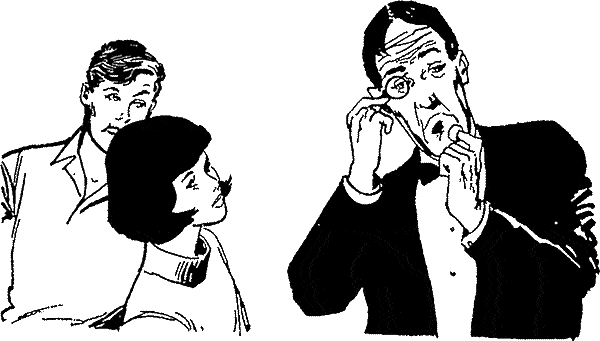
—Exactamente, y dan a los árboles vitaminas y abonos especiales. Del mismo modo que a los niños se les cortan las uñas y el cabello, a los árboles hay que podarlos.
—Yo creo que los árboles son nuestros amigos —consideró Pam.
—Pues a mí nunca se me ha ocurrido pensar eso —se atrevió a decir Jean.
—Si no hubieran árboles, tampoco habría bosques —repuso Pam—. Ni sitio para que los pájaros hiciesen sus nidos o para que se refugiasen los animales silvestres.
—Y no sólo eso —añadió el señor Turner—. Los árboles, con sus raíces, mantienen firme la corteza terrestre.
—¡Y ocultan estuches misteriosos! —añadió Teddy.
—Eso no es nada extraordinario —repuso el señor Turner—. Venid, que os enseñaré las cosas que los árboles pueden ocultar.
Y llevó a los niños junto a la mesa en la que tenía sus muestras. Allí les mostró los cortes transversales de cuatro troncos de árbol. En el primero se podía ver un alambre espinoso, en el segundo una especie de polea, en el tercero el viejo gozne de una puerta y en el último la punta de una bala.
—¡Zambomba! ¿Y cómo se han metido esas cosas en los árboles? —preguntó Pete.
El señor Turner explicó que, en muchos casos, como es el del gozne o el alambre espinoso, el objeto se adhería al árbol; éste, con el tiempo, seguía creciendo con la pieza incrustada en él.
—¿Qué es esto? —preguntó Teddy con curiosidad, señalando un pequeño y lanoso saliente que parecía una rata con largo rabo.
—Una rama. A veces se desarrollan con formas extrañas. ¿Veis esto? —El guardabosques les mostró otro extraño cuerpo que parecía el cuerpo de un búho con grandes y redondos ojos.
Sonriendo, el hombre oprimió un botón situado a un lado de la mesa y los ojos del búho brillaron con una luz verde. Los niños se echaron a reír.
—Pero ¡si es una rama! ¡Ha crecido así por sí sola! —se maravilló Pete.
—No sabía que los árboles eran tan interesantes —confesó Jean, después de mirar largo rato todas las extrañas piezas que coleccionaba el señor Turner.
—Además son muy útiles —dijo el señor Turner—. Acordaos de los emigrantes. Llegaban en embarcaciones hechas de madera, cortaban árboles para construir viviendas y capillas y utilizaban ramas para encender fuego. Hacían los muebles, e incluso los cuchillos, tenedores, cucharas y muchas herramientas de agricultura con madera. Los platos y fuentes eran del mismo material.
Tras una corta pausa, el señor Turner prosiguió sus explicaciones:
—Llenaban bolsas de tela con hojas de pino y las empleaban como almohadas. Las cortezas desmenuzadas servían para llenar colchones y de la corteza blanca del abedul hacían papel. Las moras les proporcionaban tinta. Se hacían arcos y flechas de madera y con ciertas fibras vegetales, trenzadas, confeccionaban cuerdas.
—¡Vaya! No me extraño que le gusten a usted tanto los árboles, señor Turner —dijo Teddy.
El hombre sonrió y volvió a su escritorio, de donde cogió un pequeño estuchito de papel, lo abrió y ofreció su contenido a los niños.
—Aquí tenéis una de las cosas más agradables que proporcionan los árboles.
—¡Oh! Azúcar de alce —observó Pam.
—Coged, coged —invitó el señor Turner.
Y los niños se apresuraron a saborear el dulce producto.
—Aún hay otro secreto que voy a confiaros —dijo confidencial, el señor Turner—. La goma de mascar se hace con savia de un árbol llamado chicozapote.
—¡Zambomba! Nunca me imaginé mascando un árbol.
Pam recordó a su hermano que no habían ido a la ciudad a hacer chistes, sino averiguaciones sobre la moneda misteriosa.
Pete volvió, pues, a ponerse serio y preguntó al señor Turner quién era el propietario de la casa de donde se había desplomado el árbol la otra noche.
—Creo que unas personas llamadas Gordon. ¿Vais a ir a visitarles?
—Sí —afirmó Pete—. Puede que ellos sepan algo sobre el estuche que encontramos.
Los cuatro niños dieron las gracias al señor Turner por su amabilidad y salieron de la fría oficina del sótano. Cuando se encontraron otra vez ante el Ayuntamiento, se detuvieron bajo el cálido sol matinal, para planear lo que debían hacer a continuación.
—¿Qué os parece si Pete y yo vamos a ver a los Gordon? —preguntó Teddy.
—Muy bien —asintió su hermana, que se volvió a Pam para decir—: Ahora tenemos un nuevo departamento en el supermercado de Crestwood. Podíamos ir a verlo.
Pam se sintió entusiasmada con la idea. Se acordó con los muchachos que se encontrarían en el supermercado para ir a comer.
Pete y Teddy se encaminaron al lugar en donde había caído el olmo y vieron que gran parte del tronco había sido aserrado y trasladado. Pero la parte donde se encontraban las viejas raíces estaba todavía allí, cerca del gran hoyo en que antes se asentaran. Los chicos, tras echar un atento vistazo al hoyo, subieron las escaleras de la casa y tocaron el timbre. Salió a abrirles un anciano.
—¿Es usted el señor Gordon? —preguntó Pete.
—Sí. ¿Qué deseáis?
—Querríamos hacerle unas preguntas sobre ese viejo árbol.
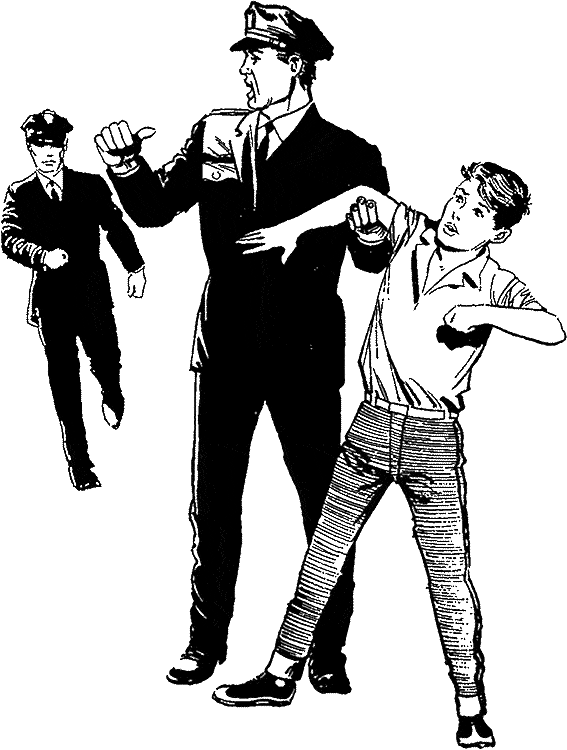
—Entrad, entrad —invitó, cordial, el señor Gordon.
La señora Gordon estaba sentada en la salita. Su marido la presentó a Pete y Teddy.
Entonces Pete explicó al matrimonio Gordon que había encontrado un estuche con un chelín del Roble, pero ni el viejecito ni su mujer tenían idea de cómo aquel estuche podía haber ido a caer entre las raíces del árbol.
—Hace muchos años que vivimos aquí —dijo la señora Gordon—. Ese árbol era ya muy alto cuando vinimos.
—¿Y quién era antes el dueño de la casa? —se interesó Pete.
—El señor Eli Spencer. Él nos la vendió cuando compró un gran rancho.
—¡Ah! Sí. Está cerca de nuestra casa —recordó Teddy—. El señor Spencer murió, pero su hijo vive allí. Podemos ir a verle.
—¿Fue su padre quien dejó la colección de monedas al museo?
El señor Gordon contestó afirmativamente a la pregunta de Pete, diciendo:
—El mismo.
Los muchachitos dieron las gracias a los ancianos por su información, y en seguida se marcharon al establecimiento donde les esperaban sus respectivas hermanas, en la luminosa y nueva cafetería.
Cuando Pam estuvo al corriente de las noticias que traían los chicos, comentó:
—Una pista lleva a otra. Quizá el hijo del señor Spencer pueda decirnos lo que significa la moneda misteriosa.
Después de comer unos bocadillos y un vaso de leche y antes de regresar a la granja, decidieron ir a ver la colección de monedas legada por Eli Spencer.
La biblioteca y el museo de Crestwood se encontraban en un mismo edificio situado frente al Ayuntamiento. Al pasar junto al cañón en el que Holly había quedado aprisionada las niñas se echaron a reír, mientras Pete parpadeaba al recordar el incidente.
—Ha sido una suerte que no hayan detenido a Holly y Ricky —bromeó el chico, adoptando el tono serio de una persona mayor, mientras cruzaban la calle, en dirección al museo.
Ante el museo vieron dos coches de la policía y un pequeño cordón de hombres que miraban al interior del edificio.
—¡Oh! —se alarmó Pam—. Dios quiera que no haya algún herido dentro.
—No. No hay ningún herido —recalcó uno de los presentes.
—Entonces, ¿qué ha pasado? —preguntó Pete.
Una señora les explicó:
—Ha sido robada una colección de monedas, mientras el guardián estaba ausente, a la hora de la comida.
—¡Qué horrible! —exclamó Jean, al ver bajar por las escaleras del edificio a cuatro policías.
—¡Que no se marche ninguno de ustedes! —ordenó uno de los policías con los galones de sargento.
—¿Por qué, oficial? —preguntó Teddy.
—Tenemos que interrogar y registrar a todo el mundo. La colección era muy valiosa.
—Pero nosotros acabamos de llegar —objetó Pam.
—¡Que todo el mundo se vacíe los bolsillos! —ordenó el sargento, sin hacer caso a la niña.
Pete sacó la cartera, un puñado de calderilla y el chelín del Roble. En aquel momento un policía ceñudo se aproximó a él y examinó la moneda.
—¡Sargento! —llamó ásperamente el policía, aferrando a Pete por un hombro—. ¡Aquí hay un muchacho que tiene una moneda antigua!