

Mientras la carreta se deslizaba colina abajo, Holly y Sue comprendieron que su hermano estaba en un apuro. Se sentían demasiado asustadas para llorar y no hicieron más que sujetarse fuertemente a los lados de la carreta. Ricky estaba agotado y ya no podía separar más sus piernas al correr. Tenía que pensar una solución y… ¡de prisa!
Casi al pie de la montaña había un campo de blancas margaritas. Ricky pensó en seguida:
«Allí. Las margaritas serán como un colchón blando si las niñas se caen».
Rápidamente el muchachito soltó la carreta y se dejó caer sobre la hierba, donde quedó tendido tan largo como era. La carreta pasó sobre él, sin tocarle siquiera, y se lanzó en dirección al campo de margaritas.
Las varas de la carreta tocaban ahora en el suelo, haciendo que la carreta se desviase de un lado a otro, serpenteando. Con una gran sacudida, Sue y Holly se vieron lanzadas por el aire y cayeron sobre el lecho de flores. La carreta siguió avanzando y se detuvo a poca distancia de la caseta de Leo.
Ricky se puso en pie y echó a correr como un loco para llegar junto a las niñas. Sue y Holly dieron varias volteretas sobre las flores hasta que, al fin, lograron detenerse, encontrándose ambas con los cabellos y los vestidos llenos de pétalo de margaritas.
—¿Estáis bien? —preguntó Ricky a gritos, mientras se aproximaba.
Sue se levantó y empezó a andar describiendo círculos; en seguida volvió a caer sobre las flores.
—Estoy mareada —dijo.
Holly se apartó las trencitas de la cara, echándoselas tras sus hombros, se sacudió el vestido y ayudó a Sue a levantarse. Luego, se miraron unos a otros, los tres muy avergonzados.
—¡Oh, fíjate en esas manchas verdes que tienes en la camisa! —exclamó Holly, dirigiéndose a su hermano.
—¡Ja, ja! Pues mira tu vestido por detrás —se burló Ricky—. También está verde.
En el vestido almidonado de Sue había un agujero y la pequeñita tenía los rubios cabellos sucios y revueltos.
—Ricky, hemos hecho una carrera muy buena —aseguró Sue.
En aquel momento Holly señaló con un dedo la carreta… ¡En ella estaba sentado el mismísimo Leo!
—Seguramente le habría gustado hacer una carrera, pero sentado así —opinó Holly con una risilla, mientras ella y sus hermanos se acercaban corriendo al gran perro de San Bernardo.
—¡Canastos! ¡A Pete y a Pam les gustaría verlo!.
Según hablaba, el niño cogió una de las varas del carro, mientras sus hermanas cogían la otra. Entre los tres lo llevaron hacia la parte trasera de la casa. Cuando daban la vuelta a la esquina del granero vieron a las dos familias reunidas y dispuestas a entrar en los coches para ir a la iglesia.
—¡Eh! ¡Eh! —llamó Ricky a media voz.
La señora Hollister fue la primera en verles.
—Pero ¡Dios mío! —exclamó—. ¿Qué os ha pasado? Os dije que no os manchaseis.
—Mira, llevamos a Leo a dar un paseo —hizo notar Ricky, haciéndose el distraído.
—Hemos hecho una carrera en la carreta —añadió Holly.
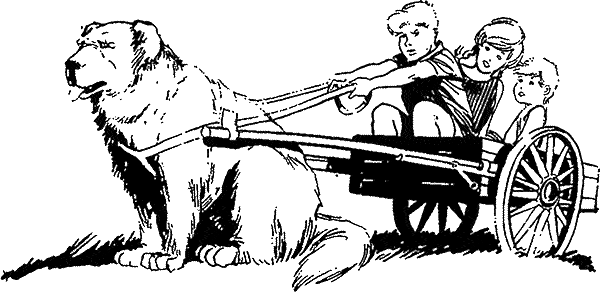
—Y nos ha ocurrido una cosa —gorgoje la más pequeña.
—Sí, hija, no hace falta que lo digas —dijo el señor Hollister.
Tío Russ se tapó la cara con una mano para que los niños no vieran que se estaba riendo.
—Utilizaré esto en una de mis historietas —comentó con su hermano en voz baja.
—Venid conmigo —ordenó la señora Hollister a sus tres hijos menores—. Tenéis que lavaros y cambiaros de ropa.
Cogió a Sue de la mano y abrió la marcha hacia la casa.
—Lo siento, mamá —murmuró Ricky—. Ha sido culpa mía.
—Y mía también… una chispita —añadió Holly.
—Pero Leo no se ha hecho daño —declaró Sue alegremente.
Pete y Pam ayudaron a lavarse y vestirse a los pequeños diablejos y pronto se encontraron todos camino de la iglesia.
Era la hora de comer cuando tío Russ observó que Ricky, Holly y Sue permanecían anormalmente quietos. Mientras tomaban el postre, que era un sabroso helado, dijo alegremente:
—Tengo algo que puede interesaros, coleccionistas de monedas… Tengo una caja de monedas de oro.
Los ojos de todos los niños brillaron, llenos de interés.
—¿Monedas de oro? —se asombró Pete—. Deben de ser antiguas.
Tío Russ se levantó de la mesa, fue a la sala y volvió con una caja. La abrió, sacó de ella unas monedas y fue dando una a cada uno de los niños.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, al examinarla, y, al poco, declaró—: Nos has gastado una broma, tío Russ.
Holly soltó una risilla y Sue una carcajada. Las monedas de oro que tío Russ acababa de darles eran dulces envueltos en papel de estaño.
Viendo que los más pequeños volvían a estar nuevamente alegres, tío Russ pasó dulces a los adultos. Mientras paladeaba un bombón de chocolate, añadió:
—Pero, en alguna parte de la casa, debo de tener una bolsa de monedas. Las coleccionaba cuando era muchacho. —Se volvió a su mujer, preguntando—: Mar-ge, ¿tú sabes dónde está?
—Yo creo que puede estar en el almacén —contestó tía Marge, mordiendo un trocito de chocolate que sostenía en sus dedos—. Puede que los niños quieran buscarla después de cenar.
Mientras las niñas ayudaban a quitar la vajilla de la mesa, Pete, Teddy y Ricky se fueron al almacén. Había allí varios vehículos viejos y muchas cestas y cajas de cartón.
—¿En qué caja miramos? —preguntó Pete..
Teddy anunció que su madre le había dicho de buscar en una caja que decía «Tesoros de papá».
—Allí están todas las cosas que papá coleccionaba cuando era un chico como nosotros —concluyó Teddy.
Los muchachitos fueron mirando las cajas una a una, para comprobar lo que decía en cada una. Había cajas en las que se leía: «Vestidos de muñecas». «Vestidos viejos». «Dibujos de primer grado de Jean» y «Películas». Por fin, en lo alto de la pila de cajas, Teddy halló la que buscaban. Los muchachos la sacaron con cuidado y la abrieron para mirar.
—¡Castañeta! —exclamó Teddy—. ¡No sabía que papá tuviese guardadas tantas cosas!
La caja contenía varias ruedas viejas de patines, notas de la escuela, un cuchillo de explorador, una flauta hecha con la caña de un arbusto, y una bolsa de piel, cerrada con una tosca correílla. Teddy la cogió y tiró de las ataduras; pero, cuando la bolsa quedó abierta, sobre el suelo de madera cayó un alud de bolitas de colores.
—Nos hemos equivocado de bolsa —comentó Ricky.
Y los tres muchachitos se agacharon para recoger las bolas. Ricky resbaló sobre una de ellas y fue a darse de cabeza contra una pila de cajas que cayeron sobre él. Una se rompió, y el pecosillo Ricky se encontró en el suelo, sonriendo, y con la cabeza adornada por tres pomposas faldas de muñeca.
—A ver si encontramos esas monedas y salimos de aquí antes de que nos pasen más cosas —dijo Ricky.
Cuando las bolitas quedaron guardadas y los vestidos de muñeca recogidos, los tres chicos rebuscaron concienzudamente en el fondo de la caja. Pete encontró una saquetita más pequeña, de lona. La sacó al mismo tiempo que un sobre amarillo.
—Aquí están las monedas —anunció Pete, después de mirar el interior de la saqueta.
—A ver… ¿Qué es esto? —preguntó Teddy, cogiendo el sobre de manos de su primo—. ¡Oh, es una de las tarjetas con calificaciones escolares de papá! —Y Teddy se la guardó inmediatamente en el bolsillo.
Los tres chicos volvieron a la sala de estar. Las niñas habían concluido ya sus quehaceres y estaban ansiosas por ver las viejas monedas. Pete vació la saqueta sobre la alfombra y todos se agacharon para examinar el contenido.
Entre las monedas, había varios peniques con la cabeza de Lincoln que los Hollister de Shoreham no tenían en su colección. Las monedas restantes no eran de mucho valor.
Teddy contempló el catálogo y, de pronto, exclamó:
—¡Vaya! Aquí hay un penique que vale cuatrocientos dólares. Me gustaría tener uno.
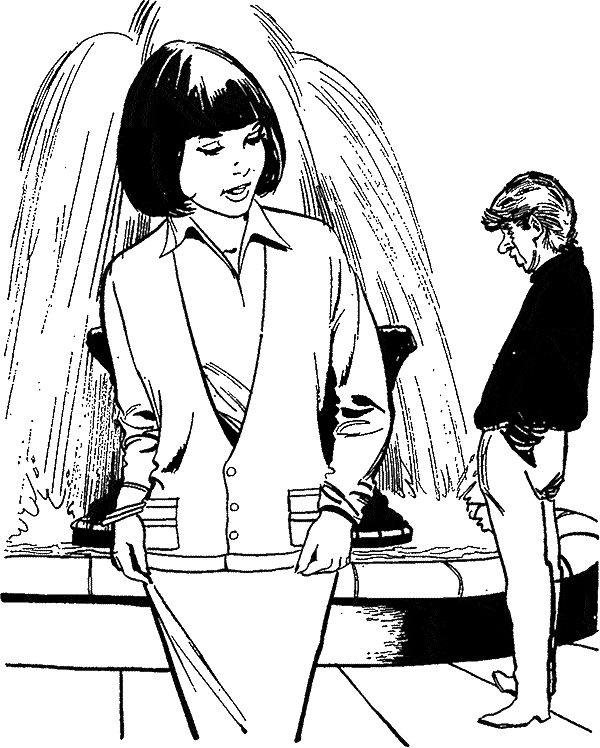
—Sí. Es el centavo Águila Voladora —informó Pam—. Yo estaba deseando que tío Russ tuviera uno en la saqueta.
—Hablando de deseos —intervino tío Russ—, en Crestwood hay una cosa nueva desde que vosotros no estáis.
Holly preguntó en seguida:
—¿Sí? ¿Qué es?
—Ahora tenemos una fuente delante del Ayuntamiento. La llaman la fuente del deseo.
Y tío Russ explicó que se decía que, si se arrojaban unas monedas a la fuente, los deseos de uno se hacían realidad.
—Pero no echéis monedas de valor —aconsejó, riendo.
Tía Marge añadió que, a finales de cada año, se sacaban las monedas de la fuente y se utilizaban para comprar pavos y juguetes a los niños pobres para Navidad.
—¿Por qué no vamos a la fuente a pedir alguna cosa que deseemos? —propuso Pam.
—Si queréis, podéis venir conmigo en el coche —ofreció tío Russ—. Tengo que mandar unas historietas por correo.
—Coge mi furgoneta —dijo el señor Hollister a su hermano—. Elaine y yo iremos con Marge a visitar a nuestros viejos amigos los Joyce.
—Me llevaré la máquina fotográfica para hacer una fotografía de la fuente de los deseos —dijo Pete.
A los pocos minutos, se reunió con los demás niños en la furgoneta y tío Russ condujo hacia la ciudad. Las calles habían quedado ya libres de los residuos dejados por el huracán. Algunos árboles de los que habían sido derribados estaban aún alineados junto a las aceras, pero todas las calzadas ya estaban libres de hojas y ramas sueltas.
—Tengo que ir a echar estas historietas al buzón que está en frente de la oficina de correos —dijo tío Russ, deteniendo la furgoneta—. Vosotros podéis adelantaros. Yo iré a buscaros luego.
Los niños anduvieron las dos manzanas que les separaban del Ayuntamiento.
—¡Qué bonita! —exclamó Pam, al ver la fuente de los deseos.
Varios surtidores surcaban el aire desde lo alto de una piedra circular, colocada sobre una pila de rocas artísticamente situadas. La base de la fuente estaba rodeada por un gran estanque, cuyas aguas tenían un pie de profundidad. Varias personas estaban tirando allí monedas.
Pam se dio cuenta de que un hombre pobremente vestido no hacía más que mirar al fondo del agua, como si se le hubiera perdido allí algo. Aquel hombre llevaba unos pantalones color caqui y una camisa azul de trabajo con el cuello muy rozado. Tenía el cabello abundante y rubio, con vetas grises. Su nariz era grande y su mirada parecía triste.
Pam se acercó a él para preguntarle:
—¿Ha perdido usted algo? Si quiere, yo le ayudaré a buscarlo.
El hombre levantó la cabeza como si se hubiera sorprendido mucho de la presencia de la niña, a la que miró fijamente. Luego echó a andar rápidamente sin decir una palabra.
Mientras tanto los demás niños se divertían, patinando junto al borde del estanque. Soplaba una suave brisa que, de vez en cuando, hacía llegar algunas gotas del surtidor sobre Holly, quien reía alegremente.
—Me gustaría hacer un primer plano de esas rocas —dijo Pete.
Con esa idea se subió al reborde del estanque y enfocó la máquina.
En aquel momento Ricky dio un grito de alarma, anunciando:
—¡Mira, Pete! ¡Ahí está Joey Brill!