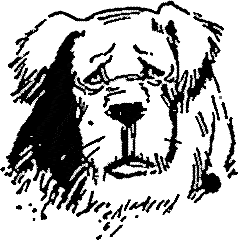
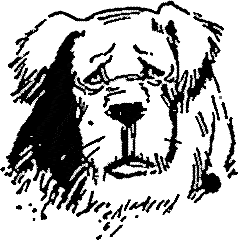
Sue corrió a la casa tan de prisa como se lo permitieron sus regordetas piernecillas.
—¡Hay un león grandote que me quería comer! —explicó a grandes voces a los demás niños que habían oído sus gritos y acudieron a saber qué sucedía.
Mientras Holly corría para unirse a los demás, Jean dijo, con una sonrisa:
—Esperad aquí con Teddy, yo iré a buscar el león.
Se marchó a la parte posterior del granero y volvió acompañada del perro más grande que los Hollister habían visto nunca. Tenía el cuerpo muy peludo, una cabeza muy grande con orejas caídas y mirada dulce.
—Es Leo, nuestro perro de San Bernardo —explicó Jean—. No es raro que creyeras que era un león.
—Pero ¡si le he oído rugir! —aseguró Sue.
Mientras decía esto, la pequeña se acercó y, poniéndose de puntillas acarició cautamente la cabeza del animal. Leo dejó escapar un potente ladrido y Sue retrocedió de un salto.
—No tengas miedo, no te hará daño —aseguró Teddy—. Leo no ha hecho más que decirte hola.
—¡Qué ojos tan grandes y tristes tiene! —observó Pam, mientras todos miraban admirativos al hermoso perrazo.
—Nos lo compró papá hace seis meses. Seguramente se nos olvidó decíroslo —sonrió Teddy.
—¿Por qué le llamáis Leo? —indagó Pete.
—Porque Leo quiere decir león en latín —repuso Jean—. Y a mamá le pareció un buen nombre.
—¿Lo veis? Ya decía yo que era un león —chilló Sue.
—Sueno. Pero por lo menos está domesticado —dijo Ricky, y, con su sonrisa de diablillo, añadió—: ¡Canastos, es tan grande que se puede uno montar en él!
Inmediatamente pasó una pierna sobre el lomo del animal como si se tratase de un caballo, pero el peludo cuerpo de Leo era tan resbaladizo que el chiquillo se deslizó sobre él y fue a caer al otro lado. Sus primos se echaron a reír y Leo, aunque sin demostrar enfado, se sentó, impidiendo así que el pecoso Ricky volviera a montar sobre él.
—¿Sabe hacer alguna cosa? —preguntó Pam.
Su primo respondió que Leo era demasiado grande para hacer esas gracias que hacen los perritos pequeños, aunque en cambio, podía tirar de una carretilla.
—Lo malo es que unas veces quiere hacerlo y otras no —agregó Jean.
—Sí —asintió Teddy—. Depende del humor que tenga.
Y Teddy explicó a sus primos que la carretilla estaba en el granero y que sólo se utilizaba los días en que Leo estaba verdaderamente contento.
—Vamos a verla ahora —pidió Ricky.
Cuando los niños se pusieron en marcha, Leo marchó hacia su caseta, situada tras el granero. En aquel momento sonó una bocina en el camino.
—¡Papá ha vuelto! —gritó Jean, corriendo a saludarle.
—¡Hola, tío Russ! —dijo Ricky a voces, mientras corría hacia el coche—. ¿Nos abrirás ahora el estuche?
El tío Russ repuso que lo haría tan pronto como se hubiera quitado el uniforme de la Brigada de Socorro. Se encaminó a buen paso hacia la casa, cubierto con el sobretodo y el casco ladeado en la cabeza. Tía Marge salió a recibirle a la puerta.
—Entra, y ven a dar la debida bienvenida a nuestros invitados —dijo la tía, cuando entraban en la sala.
—Explícanos cosas sobre el huracán, tío Russ —rogó Pete.
Tía Marge cogió el casco de su marido, mientras éste se dejaba caer en una cómoda silla.
—Por suerte no hay ningún herido —repuso el dibujante—. Un hombre ha perdido su peluca, pero la ha encontrado en la copa de un árbol. —Los niños se echaron a reír y él añadió—: De todos modos hay muchas casas con desperfectos y muchos árboles derribados.
—Por eso hemos podido encontrar el cofre misterioso —recordó Pete.
—Corre, tío Russ. Vamos a ver qué hay dentro —apremió Holly.
—Dejad tranquilo al tío para que recobre el aliento —terció la señora Hollister.
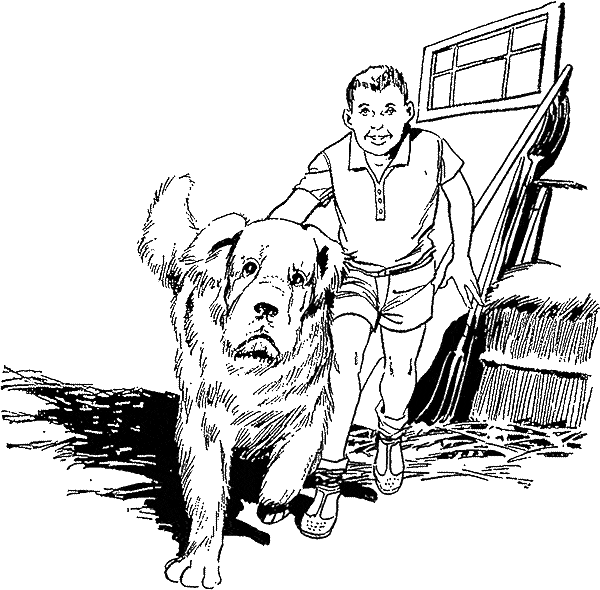
—Déjales. Yo también tengo ganas de saber qué es lo que hay dentro —respondió tío Russ, levantándose.
Se excusó por dejarles unos momentos para cambiarse de ropa y luego, seguido por el tropel de chiquillos, abrió la marcha hacia su taller, situado en un rincón del granero.
A lo largo de una pared había un banco de carpintero hecho de madera y encima, colgando de unos garfios, varias clases de herramientas. En el suelo, un torno para madera que tío Russ empleaba para hacer lindas patas a las sillas, y una sierra de ancha cinta.
—Esto cortará el metal —explicó.
Pete le entregó el estuche y los niños se hicieron a un lado mientras el tío Russ ponía en marcha el motor que hacía funcionar la sierra. Pronto vibró en el aire el zumbido de la reluciente hoja de la sierra. Momentos más tarde los dientes de la sierra chirriaban a través del metal del estuche y la tapa quedó abierta.
—Soy un hombre ocurrente, ¿eh? —exclamó tío Russ—. Mirad lo que hay en el estuche. —Sacó una pieza redonda de metal para que todos la vieran—. Es una moneda antigua.
—¡Zambomba! Si parece un chelín del Roble —dijo Pete.
—¿Cómo? —preguntó Teddy.
El dibujante dio a Pete la moneda para que la mirase más de cerca.
—¡Ya lo creo que parece un chelín del Roble! —repitió el chico—. ¿Qué te parece, Pam? ¿No te acuerdas de lo que leímos en el catálogo del señor Steinberg?
Su hermana contempló la moneda colocada en la palma de su mano y luego le dio la vuelta. En una de las caras se veía un roble y en la otra la lejana fecha del año 1652. Las letras que tenía alrededor estaban desgastadas y resultaban poco visibles. Al contemplar todo ello, Pam observó:
—Mira, Pete. Hay unas letras rodeando el árbol. Y una figurita muy pequeña debajo de la fecha.
—Vamos dentro y miraremos todo eso con una lupa —sugirió tío Russ.
—Me parece que nos hemos mezclado en otro misterio —comentó Ricky, cuando todos marchaban apresuradamente a la casa.
Pam fue a buscar inmediatamente el catálogo, mientras Jean obtenía una lupa. Cuando las niñas regresaron al cuarto de estar, el señor y la señora Hollister y tía Marge estaban examinando la extraña moneda. Luego el padre de Pete entregó la moneda a su hijo.
—Estamos todos muertos de curiosidad por saber qué es —afirmó el señor Hollister.
Pete cogió la moneda y el cristal de aumento y, atentamente, comparó su hallazgo con el dibujo del chelín del Roble que aparecía en el catálogo. Al poco el muchacho exclamó triunfante:
—¡Teníamos razón! ¡Está hecha en Massachusetts hace más de trescientos años!
Pam contó en seguida a los demás la historia de la vieja moneda. Explicó que el primer dinero que se utilizó en Massachusetts fueron los collares de abalorios, pero que, en el año 1652, los colonizadores empezaron a acuñar moneda. El chelín del Roble fue una de aquellas primeras monedas.
—Durante cerca de treinta años siguieron acuñando estos chelines con la misma fecha que los primeros —concluyó Pam.
—¡Qué interesante! —Exclamó tía Marge—. Ahora comprendo por qué estáis tan entusiasmados con coleccionar monedas.
—Así se aprende mucha historia —aseguró Pam.
—Y se entera uno también de viejos secretos —añadió Pete—. ¿No veis esto? La persona que escondió esta moneda bajo el árbol inscribió un mensaje en el metal.
—¿Qué dices? ¿Dónde? —preguntó Holly—. Déjame mirar.
Pete dio la lupa a su hermana, quien miró atentamente el roble.
—¿Ves esas letras que parecen hechas con un martillito? —le hizo notar Pete.
—Sí. Ya las leo. Es una palabra… t-e-s-o-r-o.
—¿Tesoro? —Gritó Jean—. Esa moneda debe de ser la pista para saber dónde está.
—¡Canastos! ¡Lo esconderían los piratas! —opinó Ricky.
—Todavía hay más —dijo Pete, dando la vuelta a la moneda—. Mira por este lado.
Enseñó la moneda a su primo, mostrándole un «2» junto a la cifra «XII» en caracteres romanos, además de la tosca silueta de un pájaro volando.
—¿Qué os parece esto? —Dijo el tío Russ y, meneando la cabeza, añadió entre carcajadas—: Cada vez que vemos a los Hollister de Shoreham aparece un misterio que resolver.
—Creo que Jean tiene razón —opinó la señora Hollister—. Esta moneda debe de ser la clave de algún tesoro escondido.
—Aunque sea así, tratándose de algo tan lejano, probablemente no se encontrará ya la solución.
—No estés tan seguro de eso, papá —repuso Jean—. Ya sabes que a veces hemos resuelto misterios raros.
Pete propuso mostrar aquella moneda al señor Turner, cuando fueran a visitarle al ayuntamiento.
—Es un sitio para empezar los trabajos de detective —asintió Pam.
—Podríamos ir mañana por la mañana —apuntó Ricky, dando un salto de entusiasmo.
—Mañana no; es domingo —hizo notar Holly.
—Bueno. Pues el lunes —se conformó Ricky, con otra zapateta.
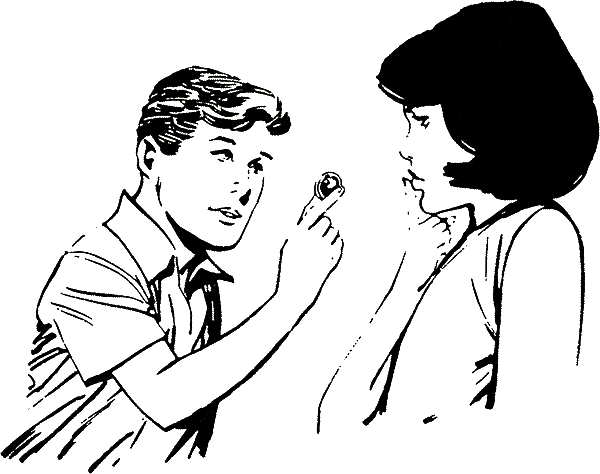
Cuando los más pequeños se hubieron acostado, Pete, Pam y sus dos primos ojearon el catálogo de monedas.
Se disponían ya a ir a dormir cuando Teddy dijo:
—Creo que me habéis convertido en un buscador de monedas, también a mí.
—¡Estupendo! —le repuso Pam alegremente—. Así tendremos más cosas que decirnos en las cartas.
Después de rezar sus oraciones, Pam se quedó dormida pensando en el misterioso chelín del Roble. En sus sueños, las desnudas ramas del árbol se movían como nudosos y gigantescos dedos y acababan de aferrarse a su hombro cuando se despertó, dando un salto. Al abrir los ojos vio que la menuda manecita de Sue la estaba sacudiendo.
—Anda. Levántate y vamos a correr en la carretilla —murmuró la pequeña.
Pam bostezó, desperezándose, saltó de la cama y fue a mirar por la ventana. El señor Hollister y su hermano salían entonces del coche, cargados con los periódicos dominicales. Pam oyó llamar a su puerta y Jean entró entonces en el cuarto.
La casa entera estaba en movimiento y el rico aroma del tocino frito despertó el apetito de todos. Cuando se sentaron en la mesa para desayunar, la señora Hollister advirtió a sus hijos que tuvieran cuidado de mantenerse bien limpios, al menos hasta que hubieran vuelto de la iglesia.
—Iremos dentro de una hora —dijo el señor Hollister, levantándose de la mesa y mirando su reloj.
Ricky, Holly y Sue se acomodaron en el sofá de la salita y se pusieron a leer las historietas cómicas. Pero el inquieto pelirrojo pronto empezó a removerse. Llamó la atención de Sue y Holly con una indicación de cabeza y los tres salieron de la casa.
—Vamos a coger la carretilla —propuso, cuando creyó que los mayores no podían oírle—. Vosotras vais a buscar a Leo, mientras yo abro la puerta del granero.
Sue y Holly encontraron a Leo tumbado en su caseta, con la cabeza asomando por la entrada y apoyada sobre las patas delanteras. Sue se acercó a él corriendo, le cogió por el collar y empezó a tirar, diciéndole:
—¡Ven, Leo! Vamos a dar un paseíto.
A regañadientes, Leo se irguió sobre sus grandes patas. Con Sue tirando de él por delante y Holly empujándole por detrás, el perrazo llegó al fin ante la puerta del granero, que ya estaba abierta. Ricky encontró la carretilla y la sacó. Parecía el carretón para ser tirado por un caballito que habían tenido ellos en Shoreham, aunque más pequeño. Sin embargo, los aparejos eran casi idénticos y Ricky tuvo pronto colocado a Leo entre las dos varas. Cuando hubo ajustado las correas, el niño invitó a sus dos hermanas a que subiesen al carrito.
—Ten cuidado, Sue —advirtió Holly—, no vayas a mancharte.
—Iremos hasta aquella colina y volveremos a bajar —propuso Ricky.
Cuando cogió al perro por el collar, el animal avanzó con pesados movimientos. Holly sostenía las riendas y su carita resplandecía de entusiasmo. Pero, cuando llegaron al pie de la colina, el perro se quedó quieto.
—Anda, chico —le animó Ricky—. Mira, te daré una galleta de perro —ofreció.
—Me parece que pesamos demasiado para que nos suba por la montaña —consideró Holly, y ella y Sue salieron de la carretilla.
El peludo perro lanzó un áspero gruñido, como si quisiera darles las gracias; y, luego, arrastró el carrito hacia lo alto de la verde colina que se elevaba sobre la parte posterior del granero. Los tres niños le seguían corriendo.
—Ahora podemos bajar todos montados.
Y Ricky saltó a la carretilla, colocándose entre sus hermanas y gritó:
—¡Arre!
Pero el perrazo, en lugar de echar a andar, decidió sentarse.
—Pero Leo, anda —regañó Ricky—. Pórtate bien y baja por la colina.
Sin embargo, Leo no demostró tener intención de querer dedicarse a tales ejercicios en un domingo.
—Está bien. Ya tiraré yo del carro —dijo el niño a sus hermanas.
Libró entonces al perro de los arneses. El animal se apresuró a bajar por donde había subido y se dirigió directamente a su caseta, donde se tumbó, cuidando de apartar la cabeza del sol.
Ricky se situó entre las dos varas diciendo:
—Miradme, yo ocuparé el sitio de Leo.
Y Ricky alargó la cabeza e imitó un ladrido, luego tomó las varas del carro y empezó a andar montaña abajo.
Las dos niñas prorrumpieron en gritos de entusiasmo cuando la carreta se deslizó sobre la verde hierba. Los pasos que daba Ricky eran cada vez más largos. De pronto se dio cuenta de que la carreta iba más de prisa que él.
«Se me va a echar encima», pensó Ricky, aterrado. «¿Qué voy a hacer?».