

—¡Pete está debajo de la lona! ¡He visto asomar su pie! —aseguró Ricky, mientras se deslizaba por el terraplén.
Las manos de todos se aferraron a la lona y, entre Ricky, Holly, Pam y el señor Hollister liberaron al angustiado Pete. Éste se levantó, muy pensativo y apurado. Explicó que una ráfaga muy fuerte de viento le había enrollado la lona sobre el cuerpo, dejándole los brazos inmóviles. Luego, todos volvieron a subir por el terraplén hasta la carretera y allí Pete y su padre volvieron a atar firmemente la lona al portaequipajes.
Cuando estuvieron otra vez en marcha la familia observó que el viento había disminuido.
—Parece que, al final, nos hemos librado del huracán —comentó la señora Hollister.
Durante muchos kilómetros los niños se distrajeron con el juego de las «matrículas». Cada uno de ellos se fijaba en las letras de las distintas matrículas con las que se podía formar su nombre.
Fue Sue quien ganó la competición. Mientras Ricky se quejaba de que su nombre tuviera tantas letras el señor Hollister detuvo el coche frente a un restaurante situado en una carretera vecinal. Todos entraron en el local. Sue iba cargada con la caja de los gatos, la cual colocó debajo de la mesa.
—Hay que guardar un poco de helado y de leche para Morro Blanco y sus hijitos —susurró Holly a su hermanita pequeña.
Concluida la comida, cuando la camarera les dio la cuenta, el señor Hollister envió a Pete a la caja para que pagase. Ricky acompañó a su hermano.
—¿Puede darnos el cambio en peniques? —preguntó Pete a la señora que estaba ante la caja registradora.
—Desde luego —repuso ella, complaciente—. Hoy tenemos muchos.
Buscó en el cajoncito y sacó un puñado de monedas, que contó para entregar el cambio a los muchachos.
—¡Canastos, Pete! —dijo Ricky, después de examinar los peniques—. Tenemos dos más para la colección.
—De modo que sois coleccionistas de monedas —observó la señora—. Es una distracción muy bonita. —Con una sonrisa, añadió—: Creo que tengo algo que os gustará.
Se volvió hacia el estante que estaba a su espalda y buscó en una jarra.
—Aquí tengo un penique indio antiguo que me dieron hace un año, al pagar una cuenta. ¿Os gustaría tenerlo?
—¡Zambomba! ¡Un millón de gracias! —dijo Pete.
Mientras él y Ricky pagaban la cuenta, Sue y Holly se habían deslizado de las sillas, acurrucándose en el suelo para dar de comer a los gatos una parte de su helado y un poco de leche.
Unos minutos después el señor Hollister abría las puertas de la furgoneta, llamando:
—¡Todos arriba!
Sue y Holly metieron inmediatamente la caja de los gatos y la familia se acomodó en el vehículo.
En el preciso momento en que el padre se disponía a penetrar en la carretera principal, Holly pidió a gritos:
—¡Espera, papá!
El señor Hollister presionó tan a fondo los frenos que todos los ocupantes de la furgoneta se vieron lanzados hacia delante.
—¿Qué pasa? —se agitó la señora Hollister.
—Que aquí sólo hay cuatro gatitos. Se ha perdido uno.
—¿Cuál? —quiso saber Ricky.
—Tutti-Frutti —notificó Sue—. Se habrá salido de la caja cuando estábamos en el restaurante.
El señor Hollister dio marcha atrás y, luego, todos salieron del vehículo para buscar al gatito perdido.
—¡Caramba! —Se asombró la cajera al ver entrar otra vez a todos en tropel—. ¿Acaso no han comido bastante?
—Hemos perdido a uno de los gatos —explicó Pam—. ¿Podemos buscar por aquí?
La mujer sonrió y repuso que ella misma les ayudaría a buscar. Miraron bajo todas las mesas y sillas y detrás del mostrador de la caja, pero no había ni rastros de Tutti-Frutti.
—Puede que se haya metido en la cocina —observó la camarera.
—Pues miraremos allí —repuso la cajera.
Toda la familia siguió a la cajera a través de las puertas oscilantes, al otro lado de las cuales se encontraron con varias hileras de relucientes ollas y cacerolas. Ante una de las paredes había un gran fogón en el que hervía una inmensa perola de sopa.
—Cocinero —dijo la cajera—. ¿Ha visto usted por aquí un gatito?
Un hombre calvo con negros bigotes se levantó de una de las mesas. Llevaba una chaquetilla blanca y delantal, pero iba sin gorro.
—No. No he visto ningún gatito, pero en cambio he perdido mi gorro de cocinero.
—A lo mejor se le ha caído a usted en la sopa —se le ocurrió decir a Holly.
—Chist —ordenó el señor Hollister—. No es momento para bromas.
Entonces los niños se agacharon y, poniéndose a gatas, como si también fuesen mininos, empezaron a llamar a Tutti-Frutti por su nombre. De pronto Pam dijo:
—Ya veo su gorro, señor cocinero. Está debajo de aquella mesa.
El cocinero se acercó a donde le decía la niña y se agachó para recoger su gorro, pero, al momento, retrocedió de un salto, muy asombrado. ¡El gorro iba avanzando por el suelo!
Ricky, a toda prisa, saltó junto al gorro y, cuando lo cogió… ¡debajo apareció Tutti-Frutti!
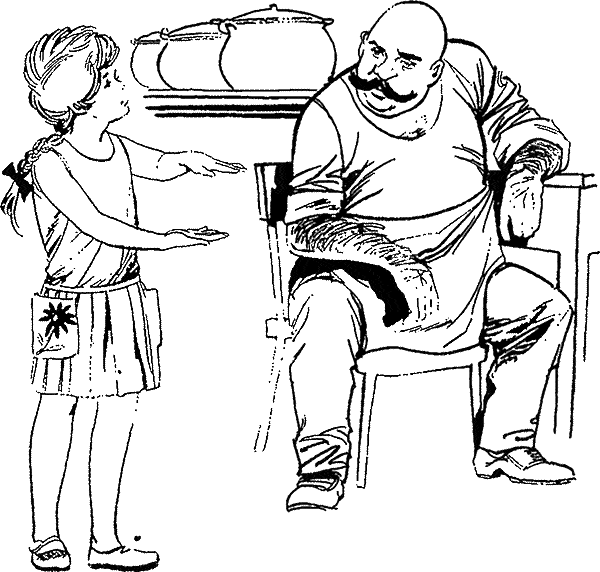
Todo el mundo se echó a reír, ante la ocurrencia del minino que parecía haber querido ponerse el gorro del cocinero. Holly se hizo cargo del animalito al que empezó a acariciar tiernamente. El cocinero se sintió complacido por haber recuperado su gorro y los niños se mostraron muy dichosos de haber encontrado a Tutti-Frutti.
Cuando toda la familia Hollister volvió a estar nuevamente en la furgoneta, los niños empezaron a hacer suposiciones sobre cómo habría podido el gatito colocarse debajo del gorro. Sus conjeturas fueron interrumpidas por el señor Hollister que señaló un poste de la carretera al tiempo que decía:
—La próxima población es Glenco. Ya estamos muy cerca de Crestwood.
—Podemos parar un momento en Glenco —propuso la señora Hollister—. Así compraremos unas flores para tía Marge.
Como Glenco quedaba a sólo veinticinco minutos de distancia de su punto de destino, el señor Hollister accedió.
En cuanto se encontraron en las afueras de la población, los hermanos Hollister se pusieron al acecho por si veían aparecer a Joey Brill.
—Si sale por alguna parte haremos como si no le viéramos —advirtió Pam.
—Yo no —negó Ricky—. Yo le haré frente.
Sin embargo, cuando atravesaron en la furgoneta el centro de la población no vieron por ningún sitio al camorrista de Shoreham, Por fin se detuvieron ante una floristería. El padre y la madre salieron del vehículo y Pam les siguió.
—Al final de la calle hay una cabina telefónica, hijita —dijo la señora Hollister—. Mientras papá y yo compramos las flores, tú ve a telefonear a tía Marge para decirle que estaremos allí dentro de poco.
Pam echó a correr calle abajo, sacó una moneda de su bolsillo, entró en la cabina que estaba junto al bordillo y marcó un número telefónico.
—Tía Marge —dijo Pam alegremente—, estamos en Glenco, Nos veremos en seguida.
Después de colgar, Pam se volvió a la puerta y dejó escapar un grito de miedo. ¡Mirando a través de los cristales estaba Joey Brill! A su lado había un muchachito más pequeño, de unos diez años. Era delgado y con aspecto débil. Joey sonreía maliciosamente cuando se colocó ante la puerta, cerrando el paso.
—Déjame salir. Joey —gritó Pam, golpeando los cristales con los puños—. Papá y mamá me están esperando.
—Oz y yo íbamos en las bicicletas y os hemos visto —explicó el chico—. Deja que tus padres se marchen sin ti.
Pam chilló y volvió a golpear los cristales, esperando que su familia la viera o la oyera. Pero había varios coches estacionados junto a la acera y tapando la vista de la cabina telefónica. Desesperada, Pam se abalanzó contra la puerta y, al hacerlo, se desgarró el vestido.
—Déjame…, déjame salir —pidió, llorosa.
Un hombre, que pasaba por la calle, se detuvo a ver a qué se debía el alboroto. Al ver al hombre, Joey y Oz corrieron a sus bicicletas, colocadas junto a la acera, y se alejaron pedaleando.
Cuando Pam explicó a los demás lo que le había ocurrido, Pete lanzó un silbido, diciendo:
—¡Zambomba! Entonces es verdad que está aquí. Pues me parece que tendremos complicaciones.
—No os preocupéis —aconsejó el señor Hollister—. Por lo menos Joey no está en Crestwood.
—Yo te coseré el vestido cuando lleguemos a casa de tía Marge, Pam —dijo la madre.
Se pusieron otra vez en marcha y recorridos unos cuantos kilómetros cruzaron los confines de Crestwood. Todos los niños saludaron alegremente a la ciudad. El señor Hollister condujo a marcha lenta hasta que llegaron junto a la casa en la que había vivido la familia.
—¡Canastos, no ha cambiado ni una pizca! —afirmó Ricky al pasar ante la vivienda.
—¿Te acuerdas de dónde viven los primos Teddy y Jean? —preguntó la señora Hollister a Sue.
—Por allí lejotes —contestó la pequeñita, haciendo muchos gestos con los ojos.
—No. No es tan lejos —aseguró Ricky—. Su granja está al otro lado de la ciudad, ¿verdad, papá?
—A poco más de cinco kilómetros de aquí, creo yo —repuso el señor Hollister.
Para entonces el cielo había vuelto a oscurecerse. Todavía estaban en Crestwood cuando un extraño ruido resonó en todas direcciones.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Pam, cuando su padre se detuvo a escuchar.

El señor Hollister parecía preocupado y sus ojos estaban fijos en el cielo. El ruido fue haciéndose más grande; parecía que un millar de locomotoras estuvieran rugiendo al mismo tiempo.
De pronto Pam dio un grito y señaló algo. Al final de la calle, los Hollister vieron que el tejado de una casa quedaba arrancado de cuajo tan fácilmente, como si se tratase de una monda de plátano, y que salía disparado por el aire.
—¡Un huracán! —chilló Holly, aterrada—. ¡Va a alcanzarnos!