

—¿Otra sorpresa? —Exclamó Pam—. Dinos de qué se trata, mamá.
—Me ha llamado por teléfono tía Marge. Dice que le gustaría que pasásemos unos días con ellos en Crestwood.
—¡Estupendo! —se entusiasmó Pete, que empezó a dar puñetazos de alegría en un cojín—. Me gustará ver otra vez nuestra vieja ciudad.
Los Hollister habían vivido en Crestwood antes de trasladarse a Shoreham. Russ, hermano del señor Hollister, con su esposa Marge y sus dos hijos, seguía viviendo allí.
Tío Russ, que dibujaba diariamente historietas para varios periódicos, era el tío favorito de los Hollister y desde luego, todos querían mucho a los primos Teddy y Jean.
—¡Qué bien! ¡Qué bien! —Palmoteo Sue—. A lo mejor tía Marge nos hace aquellos bollos tan buenos.
—Bueno, hijos —sonrió la madre—, si vosotros estáis de acuerdo, a papá y a mí nos gustaría hacer ese viaje. Papá necesita descansar un tiempo de su trabajo en el Centro Comercial.
—Es verdad. Papá está trabajando mucho —opinó Ricky, muy serio—. Creo que tendríamos que darle unas vacaciones.
—Pues llamaremos a tía Marge después de cenar —dijo la señora Hollister.
Ricky dio su aprobación con una doble voltereta sobre la alfombra. Cuando se puso de pie, anunció a gritos:
—¡Canastos! ¡Voy a decírselo a Holly!
Le contestó un sonoro coro de «sí, sí». Luego, todos marcharon a la cocina detrás de su madre. Mientras ella les servía el trozo cuadrado de oloroso y oscuro pastel, todos hablaron sin cesar del próximo viaje.
Fuera, Holly apenas oía sus voces. La niña estaba arrodillada a la orilla del desembarcadero, esperando pacientemente a que algún pez picase el anzuelo. De repente, el hilo se hundió un poco. Holly dio un tironcito hacia arriba. ¡Algo tiró para abajo!
—¡Huy, he pescado algo! —exclamó la niña.
Empezó a tirar del negro hilo. A poca distancia de ella se produjo un chapoteo en el agua, cuando el pez que había conseguido pescar dio un salto. A toda prisa, Holly lo atrajo hacia sí.
—¡Qué pez luna tan grandote! —murmuró.
Con la punta de la lengua apretada entre los labios, la niña intentó desprender del anzuelo al serpenteante pez.
Había logrado casi su deseo cuando apareció una barquita por un recodo de la orilla. Holly levantó la vista y descubrió a Joe y a Will, que remaban rápidamente en dirección al desembarcadero. Cuando llegaron, Joey saltó a tierra.
—Tenemos noticias que darte —anunció a Holly.
—Sí —asintió Will—. Hemos encontrado la moneda que perdisteis.
—¿De verdad*? —preguntó Holly, sosteniendo la caña de la que todavía pendía el pez—. Muchas gracias. Pete se pondrá muy contento.
—Pero queremos una recompensa por haberla encontrado —declaró Joey.
—Os daré mi pez —ofreció Holly.
—Muy bien. Pero primero tienes que identificar la moneda. Puede no ser la que buscáis.
Holly se inclinó hacia el puño que Joey mantenía cerrado. En aquel momento, el muchacho la cogió por un brazo, intentando arrojarla al agua.
—¡Ay! ¡Suéltame! —chilló Holly.
El grito de la niña fue oído por Zip, que llegó corriendo y ladrando sonoramente. Temiendo que el gran perro pastor pudiera saltar a su barca, Joey dejó a Holly. Pero la niña había perdido el equilibrio. Cuando Holly se tambaleó a orillas del desembarcadero, agitando los brazos, el pez luna se desprendió del anzuelo.
¡Plaf! El pez fue a estrellarse en plena cara de Joey. El chico, asombrado, retrocedió hacia atrás y fue a caer en la barca, en compañía del pez. Will hundió profundamente el remo en el agua y la embarcación se apartó del desembarcadero.
Al oír el alboroto los demás niños salieron corriendo de la casa y llegaron a tiempo de ver cómo Joey arrojaba el pez al agua. El camorrista levantó el puño, asegurando vengarse de los Hollister.
—¿Qué ha pasado? —preguntó Pete, que fue el primero en llegar a la orilla.
—¡Hay que perseguirles! —gritó Holly—. ¡Tienen la moneda de la suerte!
—No la tienen —repuso Pete, muy extrañado—. El penique lo tengo yo en mi bolsillo.
Holly se quedó muy confusa, hasta que le explicaron lo que había ocurrido dentro de casa. Cuando luego Pam le habló de la visita a Crestwood, Holly se sintió encantada.
—¡Cómo nos divertiremos con Teddy y con Jean! Y, además, estaremos un tiempo sin ver a Joey. ¡Qué malísimo es!
Aquella noche, después de cenar, Pam telefoneó a sus primos de Crestwood. Jean, que fue quien se puso al aparato, mostró un gran contento al enterarse de que los Hollister de Shoreham habían aceptado la invitación.
—Nosotros tenemos una nueva distracción —dijo Pam, explicando luego lo relativo a las monedas.
—¡Qué divertido debe de ser eso! —repuso Jean—. Veo que vais a visitarnos en un buen momento. Se celebra una exhibición de monedas raras en el museo Crestwood.
Jean añadió que la valiosa colección había sido legada a la localidad por un rico ciudadano que se llamaba Eli Spencer.
—Viene gente de todas partes a ver la exhibición —afirmó Jean—. Seguro que a vosotros también os gustará.
El siguiente día lo pasaron los Hollister preparándose para el viaje. Pete habló con su amigo Dave Meade, quien aceptó cuidar de Zip hasta que la familia regresase. La señora Hollister sugirió que Ann Hunter, la amiga de Pam, podía cuidar a Morro Blanco, la gata, y de sus gatitos. Pero con las prisas de hacer equipajes nadie se acordó de llamar a Ann.
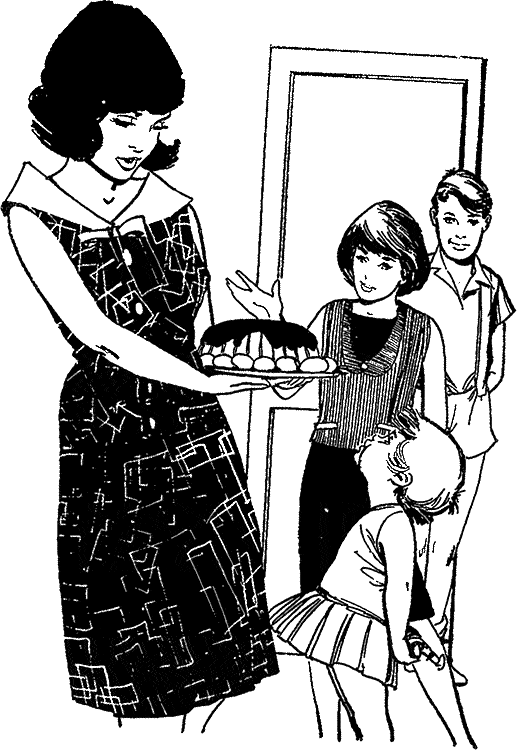
A la mañana siguiente todos se levantaron temprano y los muchachos ayudaron a llevar las maletas hasta la furgoneta.
—Pero ¿qué es esto? ¿Creéis que vamos a hacer un año de vacaciones? —bromeó el señor Hollister, al ver que sus hijos no acababan de alinear maletas junto al vehículo.
—Es verdad —asintió Pete—. Parece que van a ser unas vacaciones muy largas. ¿Podremos meterlo todo en la parte de detrás?
—Creo que tendremos que usar el portaequipajes, Pete. Está en el garaje. ¿Quieres ir a buscarlo?
A los pocos minutos el muchacho volvió con lo pedido, que entre él y su padre sujetaron firmemente sobre el vehículo. Media docena de maletas fueron colocadas allí y cubiertas con un sólido lienzo impermeabilizado.
—Así están seguras —dijo el señor Hollister que entonces ajustaba las correas—. ¿Está todo el mundo preparado?
—Estaremos dentro de un minuto, John —contestó la señora Hollister desde la casa.
En aquel momento, Sue llegó por la escalera de la fachada, llevando en sus manos una cajita de cartón. Un trozo de un viejo tul de cortinas rodeaba la parte superior, mientras que por la parte inferior estaba fuertemente ajustada con un tosco bramante. Con todo cuidado Sue subió a la parte posterior de la furgoneta para depositar la caja sobre el asiento. Una vez acomodada anunció en seguida:
—Yo estoy preparada. Que venga todo el mundo.
La señora Hollister dio una última mirada de inspección por la casa, asegurándose de que todas las ventanas estaban cerradas y luego cerró la puerta. Pete ajustó bien las puertas del garaje y toda la familia ocupó sus puestos en la furgoneta. El padre y la madre se sentaron delante, Pete, Pam y Ricky ocuparon el asiento central, mientras Holly y Sue quedaban en el posterior.
Cuando el vehículo avanzaba por el camino del jardín, el señor Hollister tocó dos veces la bocina, como si quisiera despedirse así de la casa. Pronto estuvieron fuera de la población y en la carretera que conducía a Crestwood. Las susurrantes ruedas iban dejando atrás kilómetros y más kilómetros. Llevaban en camino cosa de una hora cuando la señora Hollister dejó escapar un grito ahogado.
—¡Oh! ¡Pobre Morro Blanco y sus gatitos! ¡Nos hemos olvidado de ellos!
—¡Vuelve, papá! —Pidió Holly—. Los pobrecitos necesitan comida y leche.
El señor Hollister no deseaba volver.
—Podemos telefonear a Dave Meade cuando lleguemos a la próxima población.
—Eso es —asintió Pete—. Dave sabe dónde está escondida la llave. Él puede entrar y dar de comer a los gatos.
Sue escuchaba a todos sin decir otra cosa más que:
—Chist…, chist…
A la señora Hollister le pareció muy extraña la reacción de su hijita pequeña, la cual quería mucho a los gatitos y a Morro Blanco, pero no hizo ningún comentario.
Al poco, un letrero colocado a un lado de la carretera informó a los viajeros de que la próxima población quedaba a diez millas de allí. Estaban ya a medio camino de dicha población cuando el padre volvió la cabeza, escuchando.
—¿No has oído una especie de chirrido, Elaine? —preguntó a su mujer.
La señora Hollister también prestó atención y dijo:
—Puede que el coche necesite ser engrasado.
—A lo mejor son los muelles —opinó Pete.
Al oír decir aquello a su hermano, Holly y Sue se dieron un abrazo y empezaron a reír.
—¡Canastos! —Exclamó Ricky—. ¿Qué es lo que os hace tanta gracia?
—Morro Blanco y sus gatitos están aquí —anunció Sue, muy orgullosa—. No me he olvidado de ellos, mamita.
—¡Bendito sea Dios! —murmuró la señora Hollister, volviéndose sobre al asiento para contemplar a sus dos hijas menores.
Sue levantó en alto la caja y levantó la cinta que la ataba. Morro Blanco asomó el hociquillo y volvió a desaparecer en seguida, para seguir haciendo compañía a sus hijitos.
—La verdad es que no quería llevarlos con nosotros, pero, puesto que los has traído, tú y Holly os ocuparéis de cuidarles —dijo la señora Hollister.
—Sí, sí, mamita. Nosotras les daremos de comer.
Para Sue los gatos nunca representaban una molestia.
Cuando la familia hizo una parada para comer, se alimentó también a los animalitos. Luego, los Hollister prosiguieron el viaje. Casi toda la tarde estuvieron entretenidos jugando con los mininos y todos dijeron a Sue que se alegraban de que hubiera llevado a los animalitos.
Al anochecer el señor Hollister advirtió:
—Mirad aquellas casas de allí arriba. ¿Las reconocéis?
—¡Canastos! Ahí es donde pasamos una noche cuando íbamos a Shoreham —recordó Ricky.
—También yo la he reconocido —aseguró Pete.
—Y yo —añadió Pam.
Pero la niña mostraba menos entusiasmo que sus hermanos, porque no olvidaba que era allí donde habían tenido la primera mala experiencia con Joey Brill.
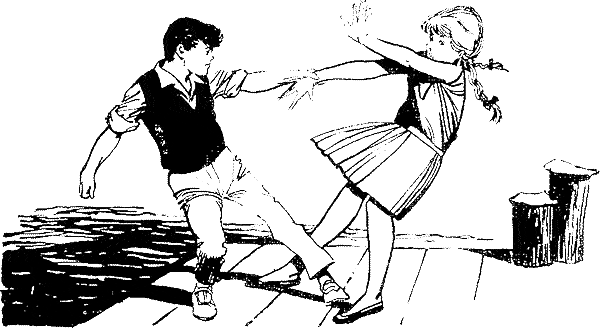
—Nos quedaremos aquí a pasar la noche —propuso el padre—. Está a medio camino de Crestwood.
Tan pronto como el señor Hollister hizo penetrar la furgoneta en el círculo de pequeñas viviendas, el propietario se acercó al vehículo.
—Hola —saludó, mirando por la ventanilla—. ¡Caramba! Ustedes son la familia que estuvo aquí cuando se marcharon de Crestwood.
—Eso es —repuso el señor Hollister, saliendo de la furgoneta—. Venimos a hacer una visita a Crestwood.
Mientras les enseñaba sus dormitorios, el hombre comentó:
—Estoy pensando que es una coincidencia.
—¿Cómo dice? —preguntó Pam.
—¿Os acordáis de Joey, aquel chico que soltó el freno de vuestro coche?
Fue Pete quien contestó:
—Claro que nos acordamos. Joey vive en Shoreham.
—Pues ese mismo muchacho estuvo ayer aquí —anunció el hombre, mientras entregaba las llaves al señor Hollister.
—¡No! —gritó Pam—. ¡Supongo que no irá a Crestwood!
—No. No lo creo. Sus padres hablaron de la población de Glenco —dijo el hospedero antes de alejarse, dejando a la familia abriendo las maletas precisas para pasar la noche.
—He oído a Joey hablar de ese lugar —dijo Pete—. Tiene parientes que viven allí.
A la mañana siguiente los Hollister reanudaron la marcha, mientras escuchaban las noticias por la radio de su coche. Se anunciaba tormenta, el cielo había adquirido ya un color gris plomo y aparecía lleno de nubes bajas que flotaban impelidas por una fuerte brisa. El locutor concluyó con las siguientes palabras:
—Se esperan huracanes en toda la región y se aconseja a los conductores que hagan uso de las máximas precauciones.
—¡Ay, John! —Exclamó alarmada la señora Hollister—. Espero que no nos veamos en medio de un ciclón.
Pero a media mañana la velocidad del viento había aumentado enormemente. Los niños podían oír cómo azotaba al coche que avanzaba por la carretera principal. De repente, todos percibieron un ruido sordo.
—¡Zambomba! ¡Se ha desprendido la tela impermeable del techo! —advirtió Pete.
Entonces cesó el ruido y Ricky gritó:
—¡Ahí está!
Los niños volvieron la cabeza y vieron la gran lona descendiendo por una zanja escalonada, situada al lado de la carretera.
El señor Hollister detuvo el coche. Pete abrió la puerta y saltó al suelo. También Holly y Ricky se dispusieron a bajar para ir en busca de la lona, pero su padre escogió a Pete para aquella tarea.
Hundiéndose hasta los tobillos en la tierra blanda el muchacho descendió por el terraplén escalonado y desapareció de la vista.
Transcurrieron cinco minutos, pero Pete no regresaba. La señora Hollister demostró preocupación.
—¿Qué crees que ha podido pasarle? —preguntó.
Sin contestar una palabra, el señor Hollister bajó del vehículo. Ricky, Holly y Pam le siguieron. Miraron atentamente desde lo alto de la profunda zanja. Pete no estaba a la vista, pero la lona se encontraba abajo de todo, cubriendo un alto arbusto.
—¡Pete! ¡Pete! ¿Dónde estás? —llamó Pam.
Entre los aullidos del viento percibieron un grito apagado y Ricky exclamó:
—¡Mirad la lona! ¡La he visto moverse!