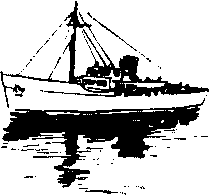
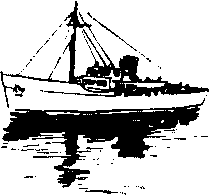
Mientras los muchachos pasaban su inquietante aventura en la isla del Zorro y corrían, ahora, por el canal azotado por la tormenta, sus hermanas estaban muy ocupadas en Sitka. Después de salir de la tienda en donde habían vendido las muñecas, la señora Kindue dijo que ella debía regresar a casa con Sasha.
—Beth, ¿por qué no te encargas tú de mostrar a los Hollister algunos de los lugares más famosos de la ciudad? —pidió la madre.
La niña india se volvió a sus amiguitas, preguntando:
—¿Habéis estado dentro de la Catedral de San Michael?
—No —contestó Jean—. ¿Es aquella iglesia que hay en la calle mayor?
Beth asintió, diciendo que aquella iglesia era un lugar famoso. Los primeros colonizadores de aquella tierra la construyeron con troncos y le dieron la forma de una cruz griega recubriéndola con tablones.
—Existe desde 1844.
—Vamos a verla —dijo, en seguida, Pam.
La señora Kindue se marchó con Sasha y dejó a las otras niñas camino de la iglesia que tan extraño aspecto tenía.
Mirando la cúpula rematada por un capitel, Sue aseguró muy seria:
—Es igual que un helado de cucurucho, vuelto para abajo.
La ocurrencia hizo gracia a las mayores. Mientras se acercaban a la fachada, Jean dijo:
—En nuestro país no hay iglesias como ésta.
Había varias personas reunidas a la entrada del templo y una mujer con el uniforme de enfermera dijo a las niñas que las puertas se abrirían dentro de unos momentos. En seguida apareció un hombre con ropajes negros y barba rojiza que invitó a entrar a los que aguardaban fuera.
Lo primero que llamó la atención de Pam fue un ornamental candelero de oro que pendía del techo, ante un bonito altar.
—¡Qué lindo! —susurró la niña.
Luego, sus ojos se fijaron en seis grandes pinturas al óleo, situadas tres a cada lado del altar. «Son muy bonitas», pensó Pam.
Sue dio unos golpecitos en la mano de Pam y ésta se agachó para preguntar a la peque qué quería.
—¿Dónde se sienta la gente? —preguntó en voz muy bajita Sue.
Por primera vez se dio cuenta Pam de que en aquella iglesia no había bancos. La mujer vestida de enfermera, que había oído la pregunta de Sue, explicó:
—Los fieles que acuden a esta catedral permanecen de pie cuando no están arrodillados para orar. Es la costumbre en todas las iglesias de la antigua Rusia.
La mujer hizo seña a las niñas para que la siguieran y las condujo por la parte de la izquierda, ante un altar más pequeño, donde había una Madonna con el Niño, de una belleza exquisita. Las caras estaban pintadas al óleo, pero las aureolas eran de oro puro fundido.
—Ésta es la Madonna de Sitka —explicó la mujer—. Es muy famosa.
Cerca, había un libro para que firmasen en él los visitantes. Después de escribir allí sus nombres las niñas salieron de la iglesia en silencio. Cuando estuvieron fuera, la mujer del uniforme blanco volvió a hablarles.
—Soy la señorita Bonney —dijo, presentándose.
—¿Es usted enfermera? —preguntó Pam.
La señorita Bonney contestó que sí y dijo que trabajaba en el Hospital de Edgecumbe.
—¿Ayuda usted a que se pongan buenos los esquimales y los indios? —preguntó Holly con simpatía.
La señorita Bonney sonrió, contestando que procuraba ayudarles cuanto podía.
—Me gustaría ver a un esquimal —anunció Sue—. ¿También cuando están en la cama llevan esos gorros de piel, señorita Bonney?
La enfermera rió alegremente y luego explicó a la pequeña que los niños indios y esquimales que estaban en el hospital iban vestidos, más o menos, como las niñas Hollister. Entonces, preguntó:
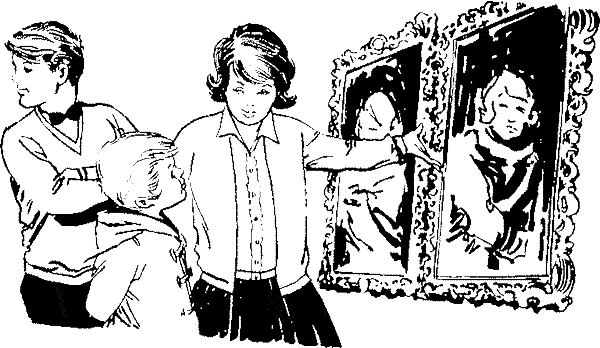
—¿Os gustaría visitar el hospital conmigo?
—¡Sí, sí! Nos gustaría mucho —se apresuró a contestar Jean.
La señorita Bonney iba, precisamente entonces, a tomar el primer vapor que cruzaba el canal, hasta la isla en donde estaba el hospital.
—Podéis acompañarme ahora.
Pam dijo que iría a pedir permiso a su madre. Se separó de las demás y entró en el hotel, corriendo. La señora Hollister y tía Marge, que se disponían a salir entonces de compras, fueron a saludar a la enfermera y dieron permiso a las niñas para visitar el hospital con ella. Sue y Holly dieron la mano a la señorita Bonney cuando se encaminaron todas al embarcadero.
—¡Olé, olé, olé! ¡Vamos a ver los esquimales!
—Ahí viene el vapor —anunció la señorita Bonney.
La embarcación era pequeña, en comparación con las que los Hollister estaban acostumbrados a ver; casi todo eran camarotes. Cuando se aproximó a la orilla, las niñas pudieron ver los rostros de muchos pasajeros mirando por las ventanillas. Los marineros amarraron y todos los pasajeros salieron a tierra. La señorita Bonney explicó que casi todos eran indios que trabajaban en el hospital.
—Vamos. No os separéis de mí. No quiero perder a ninguna de mis nuevas amiguitas —concluyó con una risilla.
Todas la siguieron por una larga pasarela de madera, pero Jean se rezagó, contemplando cómo un pequeño avión descendía e iba a detenerse en el agua, junto al muelle destinado a los aviones anfibios.
—¡Ven, Jean! —llamó Holly, volviéndose hacia su prima.
Jean estaba fascinada, viendo girar la hélice, mientras el avión se movía lentamente sobre el agua, para ir a situarse en un lugar adecuado del muelle.
«¿Quién lo conducirá?», pensó Jean.
Todavía la niña seguía mirando, cuando del avión salió un hombre joven, seguido por una señora que llevaba un niñito pequeñito en brazos.
«¡Qué bonito! Una familia de aviadores —se dijo Jean—. A lo mejor a papá le gustaría hacer un boceto».
—¡Jean! ¡Corre! La barca se va a marchar sin ti.
Apenas acababa Holly de decir aquello cuando los motores del vapor rugieron furiosamente. El ruido hizo salir a Jean de su ensueño; y entonces se dio cuenta de que todo el mundo estaba a bordo, menos ella.
—¡Por favor! ¡Espéreme! —gritó suplicante, a un marinero que estaba soltando una gruesa amarra.
Mientras la niña corría con toda la rapidez que le permitían sus piernas, el hombre que acababa de desamarrar se inclinó sobre cubierta y tomó a Jean por una mano para ayudarla a saltar al vapor.
—Por poco tienes que venir nadando —rió el hombre.
—Muchas gracias —dijo Jean, sin aliento.
El viaje a través del canal resultó muy corto y pronto las niñas se encontraron en la isla. Ahora podían ver los edificios del hospital mucho más claramente. La señorita Bonney las llevó por un camino bordeado de blancos edificios que resplandecían bajo el sol.
—¿Y todos los pobrecitos esquimales que hay aquí están enfermos? —preguntó Holly, condolida.
—Todos, no —replicó la señorita Bonney—. Muchos están casi bien, pero siguen en el hospital hasta que se han puesto fuertes. A ésos es a quienes vais a visitar. ¡Mirad! Allí tenéis algunos niños esquimales.
Y señaló a una hilera de ventanas, en el tercer piso de uno de los edificios. Las caritas redondas de muchos niños esquimales asomaban para mirar con curiosidad a Beth y a las niñas Hollister. Pam les hizo un alegre saludo con la mano y los pequeños enfermitos respondieron en seguida con repetidos manoteos.
—¿Son ésos a los que vamos a visitar?
—Sí. Venid.
La señorita Bonney llevó a las niñas hasta un tramo de escaleras de cemento y por ellas entraron en el edificio. Tomaron un ascensor hasta el tercer piso y allí recorrieron un largo pasillo.
—Entrad en esta sala —indicó la señorita Bonney.
La sala estaba llena de niños mofletudos y risueños. Todos tenían los dientes blancos como perlas y el cabello negro y lacio.
Algunos de los pequeños pacientes estaban sentados en la cama, distrayéndose con juegos de mesa. Otros ocupaban mesitas, donde coloreaban cuadernos de dibujo. En un rincón, un niño tocaba un piano de juguete.
—¿Sois esquimales? —preguntó inmediatamente Sue.
Los niños se miraron unos a otros y sonrieron. Luego, todos movieron vigorosamente la cabeza, en señal afirmativa. Las niñas Hollister y Beth no necesitaron más que unos minutos para hacerse amigas de los pequeños esquimales. Holly entabló conversación con una pequeña de ojos brillantes y hoyuelos en las mejillas.
—¿Tu papá ha cazado alguna vez una morsa? —indagó Holly.
La pequeña esquimal rió alegremente y dijo que sí. ¡Ella también había conseguido una vez una morsa bebé!
—¿Y te la llevaste a casa para jugar?
—Sí. Pero en seguida creció y se hizo tan gordota que hubo que llevarla otra vez al mar.
Otra niña que tendría la edad de Pam les enseñó un extraño juguete que usaban los esquimales. Eran dos pelotitas de piel suspendidas en el extremo de una correíta de cuero.
—¿Y cómo se llama? —preguntó Pam, mientras Beth inspeccionaba el juguete.
—Es un yo-yo esquimal.
—¿Cómo se usa?
La niña esquimal, con mucha habilidad y precisión, hizo girar una de las pelotas hacia un lado y la otra en dirección opuesta.
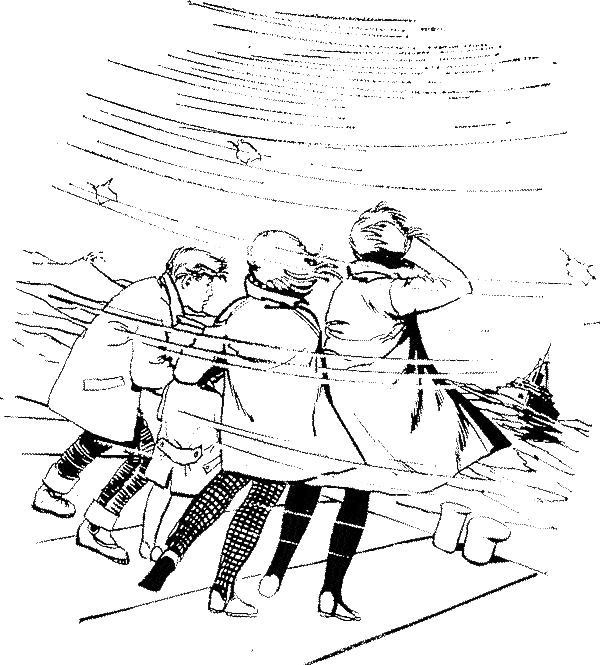
—¡Qué bien! —dijo Jean, encantada—. ¿Puedo probar a ver si me sale bien?
Mientras Jean cogía el juguete de la niña esquimal, la señorita Bonney se llevó a un rincón a cinco de las niñas hospitalizadas.
—¿A dónde se van? —preguntó con curiosidad Sue.
—Es una sorpresa —contestó la niña del yo-yo.
Jean ya estaba probando a hacer el juego del yo-yo. En seguida consiguió hacer girar una de las pelotas, pero cuando intentó que la otra pelota girase al mismo tiempo en dirección opuesta… ¡plom! La bolita de piel fue a parar a la naricilla de Beth, lo que hizo reír a todos los chiquillos.
Habían tenido tiempo de probar todas el yo-yo, cuando volvió a aparecer la señorita Bonney con las cinco niñas esquimales. Todas llevaban ahora uniformes y cofias de enfermera que les iban a su medida. En la pechera del uniforme lucía cada una de ellas una bonita cruz roja.
—¡Qué guapinas están! —opinó Jean.
La señorita Bonney explicó que las niñas esquimales se habían hecho ellas mismas los uniformes y que en aquel momento estaban dispuestas para hacer una pequeña representación de alguna de sus habilidades a las visitantes.
Sonriendo tímidamente, las pequeñas «enfermeras» se pusieron en fila como si fueran soldados, y luego, cada una apoyó sus manos en la niña de delante. El niño tocó al piano una alegre cancioncilla y las cinco niñas empezaron a bailar. La señorita Bonney iba diciendo:
—¡Uno, dos, tres, salto! ¡Uno, dos, tres, salto…!
Sue empezó en seguida a imitar a las bailarinas y, como una de las espectadoras aplaudió, la chiquitina de los Hollister se acercó resueltamente a las enfermeras y siguió bailando con ellas.
Cuando concluyó el baile Bonney anunció que aún tenía otra sorpresa para los visitantes y les ordenó que cerrasen los ojos y abrieran las manos. Entonces, ella fue poniendo algo en las manos de cada una de las visitantes.
—Ya podéis abrir los ojos.
Cada una tenía en la palma de la mano una pequeña morsa, tallada en marfil. La enfermera explicó que estaban hechas por el padre de una de las pequeñas enfermitas, y que las había enviado al hospital para que fuesen repartidas como recuerdo entre los visitantes.
—¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! —dijeron a coro Pam y sus acompañantes.
La enfermera les dijo, entonces, que era hora de que se marchasen y Holly, que había oído decir que entre los esquimales, en lugar de despedirse con un beso, era corriente frotarse la nariz, preguntó:
—¿Podemos «restregarnos» las narices?
La señorita Bonney dio su consentimiento y todas las niñas se dieron unos vigorosos frotes nariz con nariz, y se dijeron adiós.
—Ahora ya habéis visto esquimales de verdad —sonrió la señorita Bonney a las niñas, mientras salían del edificio. Y luego, señalando al cielo, añadió—: Tenemos tormenta. Viene del norte.
Mientras todas se encaminaban a la orilla del agua, el viento fue acentuándose y las olas se tornaron más fuertes y espumosas. Cuando llegaron al pequeño vapor, el viento rugía furiosamente.
—¡Oh, Dios mío!, que podamos volver con mamá sin que nos pase nada —murmuró Jean, sin poder disimular su miedo.
Pero la señorita Bonney las tranquilizó a todas, diciendo que los vapores hacían su recorrido sin novedad bajo tempestades mucho peores que aquélla.
Pam estuvo contemplando los efectos, hermosos y temibles al mismo tiempo, de la tormenta que encrespaba asombrosamente las aguas. Se estaban aproximando a Sitka, cuando llamó a las demás.
—¡Venid! ¡Mirad allí!
Todas las niñas pegaron la nariz a las ventanillas para mirar hacia las aguas. Dos motoras, unidas por una fuerte cuerda, se aproximaban al muelle de Sitka.
—¡En la de delante van Pete y los demás chicos! —exclamó Pam.
Y Beth gritó:
—¡Y la de detrás es nuestra motora!
La niña india no sabía si reír o llorar de alegría. Al cabo de un rato y entre sonoros hipidos, logró decir:
—¡Ahora podremos participar en el Derby del Salmón!