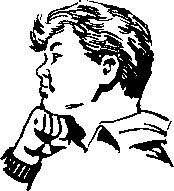
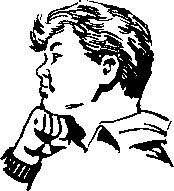
La propietaria de la tienda de «souvenirs» se fijó en la cara de contrariedad que ponía Pam y se apresuró a añadir:
—No te preocupes, nena. He querido decir que siento mucho que no me hayáis traído más muñecas de éstas para vender.
Pam suspiró, aliviada.
—¿De verdad le gustan?
—Me parecen preciosas.
Y mientras pagaba a la señora Kindue el precio de sus muñecas, explicó que no importaba que las caras las hubiera pintado una persona u otra con tal de que los vestidos y los cuerpos estuvieran hechos por verdaderos indios de Alaska.
Durante aquel espacio de tiempo, los chicos habían estado divirtiéndose enormemente. Rossy iba sentado en la popa de la rápida embarcación con motor de fuera borda del señor Carr, con una mano apoyada en el timón: Ricky y Teddy ocupaba los asientos del centro y Pete iba en la proa.
Mientras el viento azotaba sus cabellos, los chicos miraban hacia atrás, encantados de ver cómo los muelles de Sitka iban resultando cada vez más pequeños. Finalmente, Rossy paró el motor.
—Os enseñaré a preparar las cañas y empezaremos a pescar —dijo el muchachito indio.
Abrió su mochila de pesca y sacó cuatro relucientes cebos. Sujetó éstos a las cañas y puso en cada uno de los cebos un trocito de arenque. Entonces, ya el pescado helado se había ablandado lo suficiente para poder partirlo a pedazos. Cuando colocaron las cañas en el agua, Rossy volvió a poner la motora en marcha, esta vez muy lentamente.
—Es muy buena hora para pescar —aseguró el chico—, porque está subiendo la marea. Con la subida o la bajada de la marea es cuando mejor se pesca el salmón. Bueno. Vamos a la vieja Sitka. Conozco allí un buen sitio para la pesca.
Cuando Pete le hizo preguntas sobre la vieja Sitka, Rossy explicó que era el lugar en que los exploradores rusos habían construido el primer fuerte. Cuando aquel fuerte quedó destruido por un incendio, los rusos se trasladaron a la zona en donde, actualmente, se encuentra la ciudad.
Al pasar lentamente ante varias islillas, Pete y sus compañeros se preguntaron si en alguna de ellas estaría el viejo tótem, pero no hablaron de ello porque sabían que, de momento, lo más importante era encontrar la motora de los Kindue. De vez en cuando, los muchachos comprobaban si en su cebo había picado algún pez.
No había pasado mucho rato cuando Ricky notó una sacudida en su caña.
—¡Eh, ya tengo algo!
Cuando dio vueltas al carrete un pez surgió del agua, aleteando nerviosamente.
—Ten la caña tirante —aconsejó Rossy—. Creo que tienes un róbalo.
La carita traviesa de Ricky estaba tan encarnada por el entusiasmo, que más que nunca resaltaban en ella sus innumerables pecas. Por fin tuvo al pez sobre la embarcación y Rossy lo cogió con una gran red. Pete se encargó de librar al pez del anzuelo.
—Es pequeño. No llega a dos kilos —calculó Rossy—. Lo volveremos a echar al agua.
—¿Al agua? —preguntó Ricky consternado, y con ojos de incredulidad—. ¡En Shoreham habríamos dicho que era un pez muy grande!
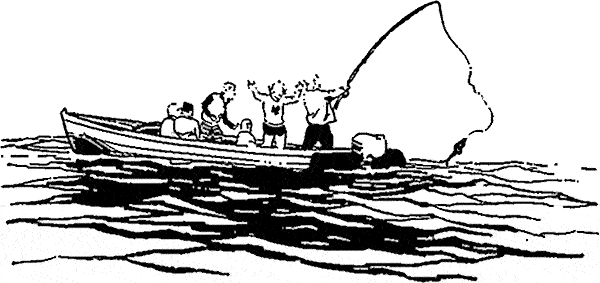
—Aquí no es igual —sonrió el indio, que hizo una indicación a Pete para que echase el róbalo al agua—. No te desilusiones, Ricky. Ya verás cómo conseguirás una pieza grande de verdad.
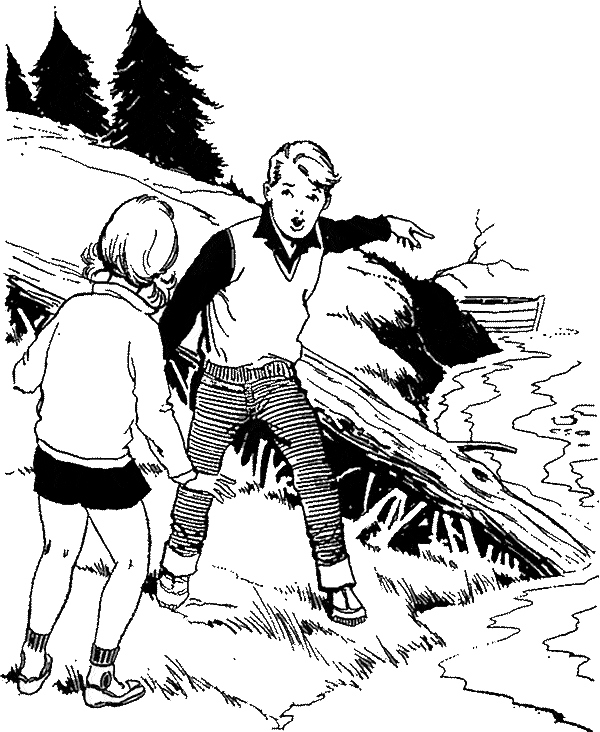
Teddy estaba contemplando una lejana cumbre nevada cuando notó un tirón en su caña. La movió hacia arriba para que el anzuelo quedase bien incrustado en su presa y la caña se curvó asombrosamente. Al ver aquello, Rossy detuvo el motor.
—Debes de tener algo grande, Teddy —dijo el chico indio—. Yo creo que es un salmón «rey».
La caña de Teddy se movía enormemente de un lado a otro, mientras el pez luchaba por desprenderse del anzuelo. Al pobre Teddy le dolían ya los brazos, pero continuaba enrollando hilo en el carrete, poco a poco. Por fin vio resplandecer algo plateado en el agua, al lado de la barca.
—¡Un salmón «rey»! —se entusiasmó Rossy.
—¡Es estupendo! —chilló sin poderse contener, Pete, cuando Rossy le tendía la red para que cogiese en ella al salmón—. ¡Zambomba! ¡Cómo pesa!
Dejó el salmón en el fondo de la barca y el pez siguió aleteando furiosamente, hasta que Rossy lo dejó inmóvil dándole un golpe con un palo. Teddy tuvo que hacer uso de las dos manos y toda su fuerza para levantar el pescado y mostrarlo a todos.
—¡Canastos! —exclamó Ricky, boquiabierto—. ¿Cuánto pesará éste, Rossy?
—Unos doce kilos. Buena pieza…
—Te la regalo, Rossy —dijo Teddy—. Quédate con este animalote, o véndeselo al hombre del restaurante.
—Gracias, Teddy.
Pete declaró que aquél le parecía un sitio estupendo para ir a pescar durante el Derby del Salmón.
—Claro. Es uno de los mejores sitios para la pesca. Pero me parece que Beth y yo tendremos que pasarnos sin el Derby este año —concluyó Rossy, con cara de preocupación.
—Puede que no, Rossy —dijo Pete, deseoso de animarle—. Vamos a seguir buscando tu barca. Oye, ¿quién es aquel pescador que llega por ahí?
Pete señalaba una gran motora que avanzaba por el espacio comprendido entre donde los chicos se encontraban y una islita que no quedaba muy lejos de la península.
Cuando se volvió a mirar, la cara de Rossy se alegró visiblemente.
—Es el señor Hoffman. En invierno, él es mi maestro de escuela, y en verano se dedica a pescar para vender las piezas. ¡Eh, señor Hoffman!
—Hola, Rossy. ¿Cómo van las cosas hoy?
—No van mal —contestó Rossy, que luego, presentó a sus amigos—. Hemos conseguido un buen salmón «rey». Pero me han robado mi motora y no voy a poder participar en el Derby.
El señor Hoffman dijo que lo lamentaba mucho y se ofreció a ayudarles a buscar la motora. Cuando su alumno hubo descrito con detalle al ladrón de su barca, el maestro afirmó:
—Hace sólo media hora he visto a un hombre que respondía a esas señas que me das.
El corazón de Pete empezó a latir a toda prisa.
—Díganos dónde estaba, señor Hoffman.
El maestro señaló en dirección del monte Annahootz, indicando:
—Es posible que condujese la barca que te robó a ti, Rossy.
—Iremos a verlo en seguida —replicó el muchacho, y se volvió a los otros, diciendo—. Vamos a poner el motor a toda velocidad.
Los Hollister recogieron sus cañas. Rossy dio toda marcha hasta que el motor rugió con fuerza, avanzando hacia el norte, sobre las resplandecientes aguas, camino del monte con sus cumbres nevadas.
Pasaron bordeando dos islas que quedaban a su izquierda y todos fueron mirando con interés hacia las orillas, pero ninguno pudo distinguir la embarcación de los Kindue.
—Ese hombre nos debe llevar mucha ventaja —opinó Teddy, mientras dejaban atrás, rápidamente, una pequeña islita.
—¿Cómo se llama esa isla? —quiso saber Pete.
—Isla del Zorro. Hace tiempo, un indio Haida tenía allí una granja destinada a criar zorros. Pero ahora está abandonada.
Mientras Rossy hablaba, el motor cesó de funcionar repentinamente y la barca empezó a oscilar sobre las olas. El muchacho indio apoyó una mano en el motor y dijo:
—Demasiado caliente. Se ha debido de recalentar…
—A lo mejor podemos volver a ponerla en marcha —dijo Pete.
El mayor de los niños Hollister tenía bastante experiencia en motoras, pues estaba acostumbrado a dar paseos por el lago de los Pinos, en Shoreham. Ahora, empezó a manipular en el motor de fuera borda, intentando ponerlo en marcha; pero aunque repitió la operación una y otra vez, el motor continuaba inmóvil y silencioso.
—Tienes razón, Rossy. Habrá que esperar a que se enfríe.
Pero, mientras esperaban, el viento empezó a soplar con más fuerza y varios nubarrones se interpusieron ante el sol. Las aguas tenían un color plomizo y el oleaje aumentó.
—El viento nos empuja hacia la isla —observó Pete.
Y Rossy consideró que no estaría mal llegar hasta la orilla. Podían dejar la embarcación en la playa y dar unas vueltas por la isla. Unos minutos más tarde la proa de la motora rozaba la rocosa orilla. Los muchachos saltaron fuera de la barca, sacaron el motor y luego arrastraron la embarcación hasta una franja de tierra rocosa, disimulada entre dos peñascos.
—Encontraremos algún zorro, ¿verdad? —preguntó Ricky.
—No. No hay ninguno.
Ricky se mostró desencantado.
—Bueno. Por lo menos buscaremos un tótem.
Los niños empezaron a andar por la escarpada orilla. Cada vez resultaba más lento su avance, pues continuamente encontraban zonas de tierra pantanosa, cubiertas de musgos y de retorcidas raíces de árboles ya podridos.
—Esta vegetación en Alaska se llama «muskeg» —explicó Rossy, mientras sus compañeros luchaban tenazmente por continuar avanzando.
Por fin llegaron junto a un gigantesco árbol caído, cuya copa yacía en las aguas. Ricky saltó al tronco antes que ninguno y al pasar al otro lado, llamó a gritos:
—¡Eh, chicos! ¡Veo una barca!
—¿Dónde? —preguntó Pete, corriendo junto a su hermano.
—¡Allí! ¡Mirad!
Ricky señaló hacia una caleta donde se veía la proa de una embarcación encarnada, asomando entre el ramaje.
Rossy quedó unos momentos quieto como si se hubiera convertido en un peñasco. Por fin pudo murmurar:
—La bandera… ¡La bandera de Alaska! ¡La estoy viendo!
Ahora todos los chicos corrieron como felinos por la playa, saltando y trepando sobre peñas y raíces.
—¡Es nuestra motora! —gritó Rossy, loco de contento—. ¡Vamos a bordo!
El ancla estaba sujeta a un tronco. Rossy la soltó y la echó dentro de la embarcación. Los chicos saltaron al interior y dieron impulso a la motora para que se internase en las aguas.
—Dios quiera que funcione el motor —rogó Pete.
Rossy lo puso en funcionamiento. El motor dio unos cuantos ronquidos intermitentes hasta que inició un runruneo continuado y la embarcación empezó a avanzar por las aguas.
—¡Hurra, chicos! —chilló Ricky alegremente, pero al momento se puso muy serio y preguntó—: ¿Vosotros creéis que «Oreja» y Farley estará en la isla?
—Claro que estará, y no va a poder salir de aquí —dijo Rossy—. Iremos a avisar a la policía para que vengan a detenerle.
Pete no se mostró muy entusiasmado.
—¿No habéis pensado que Farley puede coger la embarcación del señor Carr? Después de tanto rato, el motor ya se habrá enfriado y funcionará bien.
—Pero no podrá hacer nada si nosotros somos los primeros en llegar a la barca —dijo Rossy, dando al motor toda la marcha.
En seguida llegaron al lugar en donde habían dejado la motora del señor Carr. ¡Por suerte, seguía entre las dos rocas!
—Podemos remolcarla —propuso Rossy.
Ataron una cuerda desde la proa de la motora del señor Carr hasta la proa de la embarcación de Rossy y se pusieron en camino inmediatamente.
—¡Mirad qué nubes tan negras! —dijo Teddy, señalando al oscurecido cielo.
—Hay que darse prisa —opinó Ricky inquieto. Rossy condujo la motora a toda marcha a través de las aguas cuyas olas se iban encrespando y azotaban el casco con furia. El viento era muy fuerte y convertía en blanca espuma las furiosas olas.
—¿Creéis que podremos regresar a Sitka? —preguntó Pete, muy apurado.