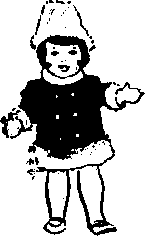
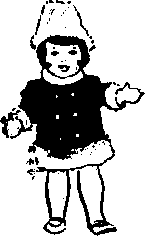
Muy excitados, los dos Hollister y sus amiguitos indios vieron cómo la embarcación se adentraba en el estuario de Sitka y avanzaba, luego, hacia un grupo de distantes islas.
En las caras de Rossy y de Beth asomó una mueca de tristeza y desencanto. Dos veces habían visto ya su motora y, sin embargo, no habían podido hacer nada por coger al ladrón.
—Mañana nos ocuparemos de buscarle —declaró Pete, mientras descendían las escaleras del lugar en que en otros tiempos se encontraba el castillo de Baranof.
—Venid a visitarnos —pidió Beth al despedirse y estrechar la mano de Pam—. Nos gustará que conozcáis a nuestros padres.
Los Hollister prometieron visitarles y después de decirse adiós con la mano, se marcharon al hotel.
La invitación de los niños indios entusiasmó a los Hollister más pequeños, que se enteraron de ello a la mañana siguiente, mientras desayunaban.
—¡Así jugaré con Sasha! —dijo Sue con alegres grititos.
La señora Hollister y tía Marge deseaban visitar una exhibición de arte nativo, en uno de los almacenes, y tío Russ había planeado ir a tomar apuntes interesantes por la ciudad. De modo que dieron permiso a todos los niños para que fuesen a visitar a la familia india.
Los siete niños salieron en tropel a la calle, camino de la casa en donde vivían los Kindue. Cuando se detuvieron ante una casa de madera, pequeña y sin pintar, Sue se mostró desencantada.
—Yo «creíba» que los indios vivían en tiendas de tela.
—No, no. Los indios del noroeste viven en casas de madera —le informó Pam.
En aquel momento abrieron la puerta y salió Beth, seguida de Rossy. Bajaron el pequeño tramo de escalones de madera para saludar a sus visitantes e invitarles a entrar. Cuando les llevaron a la salita, los Hollister vieron que los muebles eran toscos y muy viejos.
—Voy a llamar a papá y mamá —dijo Beth.
La niña salió corriendo y Rossy se quedó hablando con los visitantes, hasta que llegaron sus padres. El señor Kindue era un hombre bajo, con el cabello negro como el azabache, la mandíbula saliente y la expresión serena. Su esposa era muy gruesa y tenía una agradable sonrisa. Llevaba un delantal encarnado y blanco.
—Muchas gracias por ayudar a nuestros hijos a buscar la motora desaparecida —dijo la señora Kindue, mientras estrechaba la mano a los niños visitantes.
Y su marido añadió que deseaba que tuvieran mucha suerte, pues Beth y Rossy llevaban un año esperando poder participar en el Derby del Salmón.
—A lo mejor, a la vez que nosotros les ayudamos a encontrar la motora, ustedes pueden ayudarnos a encontrar un tótem desaparecido —dijo Pam, sonriendo.
Los Kindue escucharon atentamente las explicaciones de Pam sobre el tótem por el que estaban interesados. El señor Kindue dijo que él era indio Tlingit y su esposa pertenecía a la tribu de los Haida. Entre los dos estaban enterados de muchas extrañas historias relativas a la costa suroeste de Alaska.
Todos quedaron unos minutos pensativos, hasta que la señora Kindue anunció:
—Recuerdo haber oído algo parecido a lo que vosotros me contáis.
—¿Sobre un tótem con una cabeza de cuervo? —preguntó Pam, muy nerviosa.
—Sí. Alguien lo escondió en una isla cercana a Sitka.
—¡Zambomba! Puede que Farley haya oído algo de eso y esté buscando el tótem por las islitas —dijo Pete.
—¡Claro, claro! Y anoche iba a eso… a buscar el tótem del cuervo —declaró Ricky, convencido.
La pequeña Sue, que no estaba tan interesada en los asuntos del tótem como los mayores, preguntó de pronto:
—Señora «Kindos», ¿por qué no se llaman ustedes nombres de indio?
La opulenta india rió a carcajadas y contestó:
—Ya lo creo que tenemos nombres indios. Rossy se llama Dow-chun. Y nuestra Beth lleva, además, el nombre de Kahsahn.
—Te olvidas de mí, mamá —protestó Sasha—. Yo soy Doo-oo.
—Qué nombres tan guapísimos —opinó Sue, a quien resultaban agradables aquellos sonidos incomprensibles.
—Pero casi siempre usamos nuestros nombres americanos —explicó Rossy—. Papá se llama Walter y mamá Genevieve.
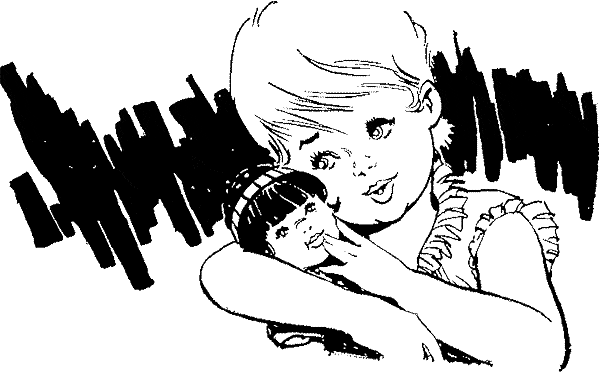
—Y hacemos trabajos americanos —hizo saber el señor Kindue—. Yo soy carpintero y mamá hace muñecas Tlingit para vender.
—Qué divertido —dijo Holly con admiración.
—Lo es —concordó la india—. Pero no me sería posible hacer ese trabajo sin la ayuda de mis hijas.
Después de dar estas explicaciones, la señora Kindue se excusó para marcharse a trabajar.
Las niñas se enzarzaron inmediatamente en una charla sobre la confección de muñecas. En vista de ello, Pete se aproximó a Rossy e hizo una indicación a Ricky y a Teddy para que se acercasen también.
—Mirad, chicos, mientras las niñas hablan de muñecas, nosotros podríamos salir a ver si encontramos a «Oreja» Farley. ¡Y a lo mejor encontramos, también, el tótem desaparecido!
—Pero no tenemos barca —recordó Rossy a Pete.
—A lo mejor nos pueden prestar una. ¿No tiene barca el señor Carr?
—Sí —asintió Rossy—. Puede que quiera prestárnosla.
Pete repuso que el dueño del hotel había sido muy amable con ellos y que, a lo mejor, si le contaban lo que ocurría, no le importaría dejarles su barca durante unas horas.
—¡Y al mismo tiempo, podríamos pescar! —dijo en seguida el indio, con el rostro resplandeciente de alegría.
Y siguió explicando que el propietario de un pequeño restaurante cercano necesitaba unos salmones para el menú del día siguiente.
—Pagaría bien unos salmones bien frescos —añadió con alegre sonrisa.
—¡Estupendo! ¡Pescaremos un montón…! —aseguró Ricky, confiado.
Rossy dijo a su madre lo que tenían planeado y ella repuso:
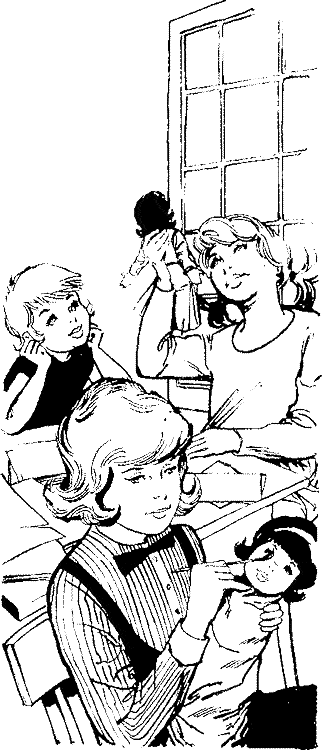
—Muy bien. Confío en que pesquéis unos cuantos salmones y encontréis la motora.
Los cuatro muchachitos no perdieron ya ni un minuto. Descendieron los escalones de la casa de dos saltos y corrieron al hotel. En cuanto supo lo que les ocurría. El señor Carr les ofreció amablemente su embarcación por un día.
—El depósito está lleno de combustible y, si necesitáis más equipo de pesca, podéis cogerlo vosotros mismos del armarito del vestíbulo.
Rossy corrió a su casa en busca de la caña de pescar y los Hollister fueron a buscar una al armarito indicado por el dueño del hotel. Unos minutos más tarde volvían a encontrarse con Rossy a la entrada del hotel. El niño indio, además de la caña de pesca, llevaba un cubo lleno de agua hasta la mitad.
—¿Qué es eso? —preguntó Ricky, viendo que en el agua había un pequeño paquete.
—Arenques congelados. Los usamos como cebo.
—Todos a bordo —gritó Teddy.
Y los cuatro muchachitos corrieron hacia el embarcadero en donde estaba amarrada la embarcación del señor Carr.
Entre tanto, las niñas seguían hablando sobre muñecas indias.
—Me gustaría ver las que usted hace —dijo Pam a la señora Kindue.
La mujer llevó a sus visitantes a una pequeña galería encristalada inmediata a la sala. Allí había una máquina de coser y una mesa llena de retales de tela y en una caja de cartón, varias muñecas, todas de la misma clase.
—Esta muñeca es la especialidad de mamá —dijo Beth, mostrando una—. Se llama Wanwa-shaw. Traducido a la lengua Tlingit quiere decir niña marinero.
—¡Qué lindas! —murmuró Holly, cogiendo una de las muñecas.
Medía un palmo de alto y estaba vestida con una falda de lana negra y una blusa de rayas rojas.
—¡Qué blandito es el cuerpo! —se entusiasmó Holly, pasando la muñequita a Sue.
—Es porque está hecha con piel de gamo —explicó la señora Kindue.
Sue acarició las diminutas botas de la muñeca. También estaban hechas con piel de gamo y adornadas con un vivo de lana encarnada; se ataban con cintas verdes y amarillas.
Pam dijo que lo que más gracia le hacía de la muñequita era la cara.
—Tiene cara de muñeca feliz —afirmó.
A eso Beth ahogó una risilla y repuso:
—Yo ayudo a mamá a pintar las caras.
Wanwa-shaw, con la cara hecha de piel de reno, tenía casi el mismo color que los indios de verdad, su nariz no eran más que dos puntitos y la boca pequeña y encarnada era igual que la de Sasha. Sobre los ojos muy negros y brillantes, llevaba pintadas unas gruesas y oscuras cejas.
—Aún tenemos que pintar unas cuantas caras, antes de llevar este pedido a la tienda de «souvenirs» —dijo la señora Kindue.
—¿Me deja usted que la ayude? —rogó Holly.
—De acuerdo —dijo amablemente, la señora Kindue—, pero antes de pintar en la piel, te convendrá hacer un poco de práctica, pintando sobre papel.
—A mí también me gustaría ayudarla —insinuó Pam.
En pocos momentos, la mujer india llevó papel, pintura y pinceles y las niñas Hollister se pusieron al trabajo con mucha afición. Las dos mayores lo hicieron muy bien ya la primera vez; la cara que dibujó Jean aún resultó más bonita que la de Pam. Tío Russ había enseñado a Jean a manejar los pinceles y no era de extrañar que hiciera aquel trabajo muchísimo mejor que Holly y que la pobrecilla Sue.
Después que hicieron varias caras sobre el papel, la señora Kindue dio permiso a todas, menos a Sue, para que pintasen caras sobre la piel de reno. Sue continuó pintando más caras sobre papel; todas sus muñecas seguían pareciendo alegres duendes en vez de niñas indias, pero la pequeñita no se preocupaba ni poco ni mucho por su fracaso.
Mientras las mayores pintaban con todo esmero las caras de muñeca, Sue y Sasha decidieron deslizarse a un rincón con sus pinceles y pinturas y permanecieron asombrosamente silenciosas durante un largo rato.
—¿Qué estáis haciendo vosotras? —preguntó, al fin, la mujer india.
—¡Esto! —anunció muy orgullosa Sue.
Levantó sus manecitas en el aire. En cada uña tenía pintada una menuda y estrafalaria cara de duende.
—Yo también tengo. También —anunció Sasha.
Todos rieron la ocurrencia de las pequeñas y la señora Kindue las llevó corriendo al lavabo para que se lavasen la pintura antes de que se hubiera secado.
Una hora más duró el trabajo de pintar muñecas y, cuando hubo dos docenas de los caprichosos trabajos, la madre de Beth dijo:
—Vamos a llevarlas a la tienda, a ver si nos las compran.
La mujer cubrió la caja de cartón con un papel fuerte y se la colocó bajo el brazo. Ella y las niñas salieron de la casa camino de la calle principal, donde estaba la tienda de recuerdos del país. Dentro, una amable señora de cabellos grises acudió a saludarlas.
—Tenemos más muñecas para usted —anunció la señora Kindue.
—Muy bien —repuso la otra señora, colocando la caja sobre el mostrador—. ¿Puedo decir a mis clientes que son hechas totalmente por los indios?
Pam y la señora Kindue intercambiaron unas miradas. Naturalmente, había que decir la verdad.
—No —repuso la mujer india—. En la pintura de las caras de estas muñecas me han ayudado las niñas Hollister.
—¡Oh! Qué lástima… —fue la respuesta.