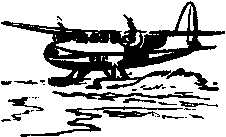
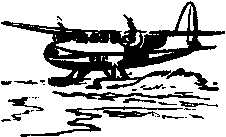
Los Hollister se preguntaron instantáneamente si el señor Gallagher al que habían robado sería el mismo que vivía en la Casa de los Pioneros, en Sitka.
Estaba Pete a punto de preguntar al oficial si el señor Gallagher vivía en esas señas, cuando tío Russ dijo:
—Nosotros no hemos estado nunca en Sitka.
Después de que explicó todo lo que habían hecho durante aquel día, el oficial murmuró:
—Comprendo. Comprendo.
Entonces hizo Pete su pregunta y el oficial John contestó afirmativamente. Sí, el hombre a quien habían robado vivía en la Casa de los Pioneros.
—Pues nosotros llevábamos una carta de presentación para el señor Gallagher —explicó Pete—. La hemos perdido y creemos que ahora la tiene «Oreja» Farley.
Ahora, el oficial John estaba ya convencido de que había sido un impostor, que se presentó como Hollister, quien se apoderó de la cartera del viejo explorador.
—¿Y no ha explicado el señor Gallagher las señas del ladrón? —preguntó Pam.
El oficial repuso que, por desgracia, el anciano tenía muy mala vista y no había podido hacer una clara descripción del desconocido.
—Mañana vamos a ir a Sitka. A lo mejor podemos ayudarles a encontrar al ladrón —dijo Pete, esperanzado.
El oficial John aseguró que agradecería cualquier ayuda que pudieran prestarle los Hollister y les deseó suerte para su viaje en avión.
—¿Y por qué a ese hombre malote le llaman «Oreja»? —se interesó Holly.
El policía explicó que Farley había recibido aquel apodo hacía muchos años, porque era muy aficionado a las orejas marinas, un molusco que abundaba en las costas.
—Es como una ostra y tiene muy buen sabor. Además, su concha es muy bonita, encontrareis muchas en Sitka —dijo el oficial John.
Aclarada la identidad y la inocencia de los Hollister, el policía se despidió de ellos y salió del hotel.
A la mañana siguiente volvieron a hacer los equipajes y los muchachos ayudaron a llevar maletas a la oficina del aeropuerto. Cuando tío Russ adquirió los billetes, el empleado de la taquilla sonrió y dijo:
—Han tenido ustedes suerte al venir tan temprano. Irán solos en el avión. Con ustedes, quedan todas las plazas cubiertas.
Al oír aquello, Jean pareció preocupada.
—¿Y por culpa nuestra hoy no va a poder ir nadie a Sitka? —preguntó.
El empleado repuso amablemente que un poco más tarde saldría otro avión especial con más pasajeros.
—Entonces, iremos otra vez como en un avión particular dijo Pam, muy contenta.
Y Holly propuso en seguida:
—Yo seré la azafata.
Los niños recibieron permiso para entrar en el muelle flotante y contemplar el bimotor anfibio que había dé trasladarles a la antigua capital.
Mientras un ayudante colocaba el equipaje en el compartimiento posterior, el capitán Lund se aproximó a los Hollister. Llevaba un uniforme azul y la gorra de aviador.
—¿Va a ser usted quien pilote el avión? —preguntó Pete.
—Sí. Voy a ser yo. ¿Tenéis noticias del bolso desaparecido?
Pete le explicó lo poco que habían averiguado y agregó:
—Vamos a Sitka para ver si nos enteramos de algo más.
Luego, señalando un edificio que se elevaba en la falda de la montaña, junto a la mina de oro, el muchachito preguntó.
—¿No podríamos ir allí alguna vez para echar un vistazo, capitán Lund?
—Ahora no se permite a nadie la entrada a la vieja mina.
Ricky, que miraba embobado hacia aquel lugar, dijo, reflexivamente:
—Sería un sitio estupendo para esconderse.
El capitán Lund también opinaba lo mismo y explicó que las viejas galerías recorrían varias millas del interior de la montaña.
—Ahora se consideran demasiado peligrosas para dejar entrar a simples visitantes. Es una lástima, porque resultan muy interesantes.
Entonces, se volvió sonriente al tío Russ, para preguntar:
—¿Puedo sentarme delante con usted? —preguntó Pete.
—Desde luego.
Los Hollister pasaron del muelle al avión anfibio y Pete llegó hasta la cabina, para colocarse en el asiento que quedaba a la derecha del capitán Lund.
El capitán dijo a Pete que cerrase la ventanilla de su lado.
—Porque a veces sopla un viento muy fuerte —aclaró.
El capitán puso en marcha los motores y luego, moviendo una palanca que quedaba por encima de su cabeza, aceleró la marcha y a los pocos instantes, el aparato planeaba sobre el canal Gastineau.
Como el viento soplaba del norte, Lund guió el aparato hacia el agua, hasta situarlo a favor de la brisa.
Pete estaba tan entusiasmado que el corazón le saltaba dentro del pecho. El ruido de los motores iba en aumento. Ahora, el avión chapoteaba entre las olas, corriendo sobre las aguas de un azul verdoso.
Pete se dio cuenta de que avanzaban en línea recta hacia el puente que unía la isla Douglas a Juneau; llevaban una velocidad aterradora. ¿Cuándo volverían a remontarse para no chocar con el puente?
¡Rooommm! ¡Rooooommm! El avión anfibio seguía avanzando sobre las aguas. ¡Se aproximaban al puente por momentos!
Ahora, el corazón de Pete latía de miedo. El muchacho miró al aviador. ¿Sería capaz el capitán de hacer ascender al aparato antes de chocar en la inmensa construcción de acero?
La cara del capitán no tenía la menor expresión de inquietud y Pete no quiso decirle nada para no asustarle. En aquel momento, los motores empezaron a zumbar con temible estrépito.
¡El avión se había metido bajo el puente…!
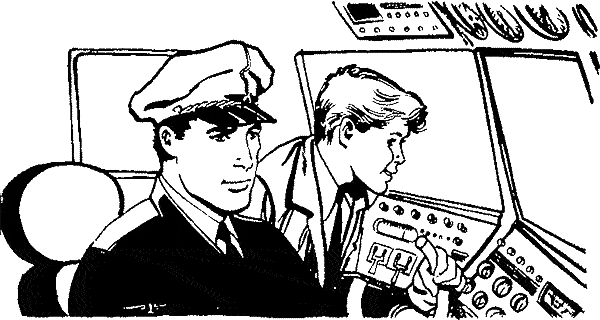
Tan pronto como llegó al otro lado del puente, el aparato se elevó hacia los cielos. Pete dejó escapar un suspiro de alivio, mientras el avión iba ganando altura.
El capitán Lund tomó la dirección norte para pasar a la izquierda de la isla Douglas, antes de seguir avanzando en dirección suroeste.
Abajo, en las aguas resplandecientes, las islillas sobre las que iban pasando, parecían gigantescas balsas. Al poco rato, en la lejanía pudo ver Pete unas montañas con las cumbres cubiertas de nieve. Inclinándose hacia el capitán, preguntó a gritos, para hacerse oír:
—¿Vamos a pasar sobre aquellas montañas?
El piloto movió la cabeza afirmativamente. Veinte minutos más tarde, la más elevada de aquellas cumbres aparecía ante ellos, semejante a un gigantesco centinela de blanco casco.
—¿Cómo se llama esa montaña? —preguntó el chico.
—Monte Annahootz. Lleva el nombre de un buen jefe indio. Tiene mil quinientos metros de altura.
Mientras el avión pasaba sobre la cima de la montaña, el capitán Lund dio un codazo a Pete, para indicarle que mirase hacia abajo, donde se veían moverse sobre la nieve unos puntitos negros. El piloto buscó en una casilla situada a su izquierda y sacó unos gemelos que ofreció a Pete. El chico enfocó a los misteriosos puntitos negros.
—¡Son cabras monteses! —exclamó en seguida.
Los hermosos animales, de grandes y curvados cuernos, daban saltos increíblemente grandes; un momento después desaparecían tras unas rocas. Pete sonrió, devolviendo al capitán los gemelos.
Pasada la cima del monte Annahootz, el avión inició un picado para descender hacia Sitka, la ciudad que quedaba abajo, rodeada por el laberinto de un hermoso puerto. El capitán redujo el ruido de los motores y él y Pete pudieron hablar sin dar gritos. En una isla que se encontraba al otro lado del canal en que se asentaba Sitka, había otra montaña que el piloto señaló a Pete. Éste observo:
—Parece el Fusiyama del Japón.
—Sí. Por eso suelen llamarle el Fusiyama dé América. Pero su verdadero nombre es el de Monte Edge-cumbe. ¿Y ves aquellos grandes edificios blancos? Forman un hospital para esquimales e indios. Acuden allí de toda Alaska.
El silbido del viento sobre las alas del avión iba reduciéndose a medida que el aparato descendía hacia el agua. Pete observó que nunca había visto tantas islas pequeñas juntas.
—Hay montones de islillas rodeando este puerto —declaró él piloto, mientras continuaban descendiendo.
Por fin, con unas cuantas sacudidas, el avión se deslizó sobre el agua.
Durante el vuelo, Pete no había oído ni una palabra pronunciada por su familia, pero ahora, mientras iban a detenerse junto a un muelle de madera, todos los niños prorrumpieron en gritos de entusiasmo.
—¡Ya veo un tótem! —anunció Holly.
—¡Canastos! ¡Qué grande es! —añadió entusiasmado Ricky.
Los pasajeros dieron gracias al capitán por el agradable viaje y bajaron a tierra. Un mozo del hotel en donde tío Russ había reservado habitaciones acudió a recoger el equipaje. Entre tanto, los niños corrieron hacia el pequeño parque donde estaba el tótem, que era mucho más alto que ninguno de los que habían visto hasta entonces. En los rostros de todos los Hollister resplandecieron las sonrisas, al contemplar las extrañas caras grabadas en la madera y que parecían mirarles haciendo muecas.
La señora Hollister, tío Russ y tía Marge se aproximaron también a ver la curiosa escultura. El dibujante sacó en seguida lápiz y papel, y empezó a hacer, un boceto de una niña y un muchacho que pasaban cerca; ambos iban muy serios, mirando al suelo y sin prestar atención a los visitantes.

Pam se dio cuenta en seguida de que eran indios. El muchacho debía de tener unos catorce años, su cara era muy redonda, de tez oscura y tenía grandes ojos oscuros. En la mano izquierda llevaba, sujeto por las agallas, un gran salmón plateado, que medía casi tres palmos.
—¡Chico! ¡Vaya pecezote! —dijo Ricky, admirativo.
Pero el chico ni siquiera sonrió.
La niña, que se parecía mucho al chico, debía tener la edad de Pam y llevaba el cabello peinado con flequillo y raya en medio.
—Parece que están muy tristes —observó Teddy.
La niña pasaba entonces lo bastante cerca para oír lo que Teddy decía, y Pam se dio cuenta de que la niña india empezaba a llorar silenciosamente. Sin pararse a pensar, Pam se acercó a la desconocida y preguntó cariñosamente:
—¿Te ocurre algo malo?
La otra empezó a sollozar y Pam se sintió muy apurada, sin saber qué decir. En seguida se aproximó la señora Hollister, pasó un brazo alrededor de los hombros de la niña y preguntó:
—¿Qué te pasa, hijita?
La niña lloraba de tal forma que no podía decir una palabra, pero el muchacho explicó:
—Mi hermana y yo volvemos ahora de pescar. Cuando estábamos amarrando nuestra barca, un hombre saltó a ella y se la llevó.
—¿Quieres decir que os han robado la barca? —preguntó Pete.
—Sí. Y ahora Beth y yo no podremos participar en el Derby del Salmón.