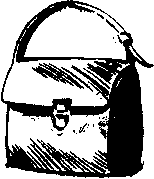
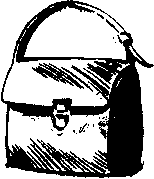
Avanzando a toda la velocidad que le permitían sus piernas, Pete alcanzó a la pequeña, la cogió de la mano y tiró de ella para apartarla del avión que estaba a punto de aterrizar. Luego, ya más despacio, volvió con su hermanita junto a los otros, que estaban estremecidos por el susto que acababan de pasar.
—Pete, has sido un valiente —alabó la madre—. Y tú, Sue, hijita, no vuelvas a separarte de nosotros.
—Perdona, mamita.
Chet y tío Russ, que habían interrumpido la conversación a causa de la imprudencia cometida por Sue, se aproximaron ahora a la señora Hollister y a tía Marge. Mientras el dibujante fruncía el ceño, el piloto dijo:
—Malas noticias. Uno de los motores no funciona del todo bien y tenemos que permanecer aquí unas horas para repararlo.
Pero a los niños no pareció importarles el retraso.
—Podemos divertirnos con juegos —propuso Holly, con su vocecilla gorgojeante—. He traído algunos juegos en mi maletín.
El piloto sonreía.
—He oído decir que os llaman los Felices Hollister, y ahora comprendo por qué —dijo, añadiendo—: Por aquí llegaréis a la sala de espera.
Sólo el saber que ya estaban en Alaska tenía entusiasmados a los niños. Después de contemplar largamente todo el aeropuerto, pasaron la tarde entretenidos con lápices de colores, haciendo dibujos, adivinanzas y juegos de palabras. Aunque el tiempo les pasó muy rápidamente, hasta después de la cena no les llamó Chet, anunciando:
—Ya estamos preparados. ¡Todos a bordo!
Después de recorrer unos metros de la pista, el gran avión volvió a despegar. Voló alto durante un rato y luego descendió a poca distancia de una franja de agua. Bud salió de la cabina para explicarles qué lugares eran los que estaban viendo.
A ambos lados del avión se veían montañas. De pronto, Pam señaló a la derecha, exclamando:
—¡Mirad allí! ¡Hay una ciudad!
—Es Juneau, la capital de Alaska —explicó Bud—. Volvamos sobre el canal de Gastineau.
Muy bajo, al pie de una gigantesca montaña, se distinguían los edificios de una pequeña ciudad. La base en que se asentaba Juneau era tan inclinada que Pam pensó que de no ser por los sólidos muelles que la bordeaban, la ciudad entera habría resbalado al agua. Uno de los puertos resaltaba entre los demás porque en él se encontraban varios aviones anfibios de amarillas alas. En aquel momento, uno de los extraños aviones despegaba del agua y Pam, mientras seguía atentamente sus movimientos, descubrió una gran edificación gris, levantada a mitad de la ladera.
—¿Qué es eso? —preguntó a Bud.
—La mina de oro Jueneau. Esta ciudad se creó cuando dos mineros, llamados Juneau y Harris encontraron aquí oro, hace muchos años.
Bud aconsejó que se ajustasen los cinturones y minutos después el avión tomaba tierra en una amplia pista e iba a detenerse ante un edificio bajo, de ladrillo.
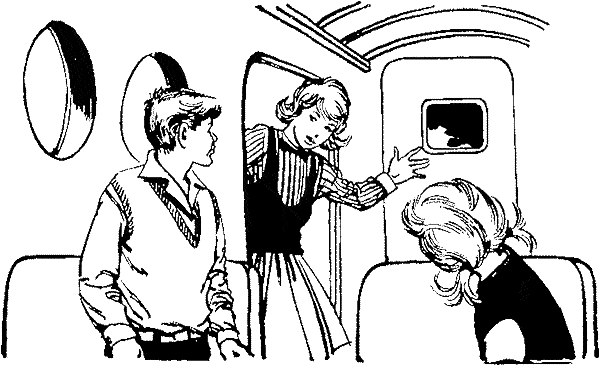
—Ya hemos llegado —anunció Chet—. Bud y yo volveremos a buscarles cuando ustedes decidan regresar.
Después de dar las gracias a los aviadores por aquel agradable y cómodo viaje, los Hollister ayudaron a bajar el equipaje. Una gran limousine les trasladó al centro de Juneau, que resultó ser una ciudad pequeña, de calles serpenteantes y edificios bajos.
—Es una ciudad torcida —declaró Holly, mientras el coche subía colina arriba, hacia el hotel en donde habían de alojarse.
En el tercer piso del hotel les habían reservado un apartamento. La señora Hollister y sus hijos ocuparon tres habitaciones que se comunicaban entre sí. Tío Russ y su familia se instalaron en dos habitaciones situadas al otro lado del pasillo.
Pam miró su reloj de pulsera. ¡Si eran ya las diez de la noche y en la calle seguía luciendo la luz del día!
—Es hora de acostarse —sonrió la señora Hollister—, aunque estemos en una tierra donde el sol brilla a medianoche, durante el verano.
—En cambio, en algunas épocas del invierno, reina la oscuridad día y noche —explicó tío Russ.
—Yo no puedo dormir con la luz del día —protestó Ricky.
Tío Russ, comprensivo, opinó:
—Puede que un paseo nos dé a todos sueño.
Todos bajaron en el ascensor y salieron del hotel, a las aceras de hormigón. Al poco, Pete, que iba delante de todos, llegó a un extenso puerto, paralelo al canal. Varias personas paseaban a orillas del agua.
—¡Zambomba! —se asombró Pete—. Ésta es la pista de aviones anfibios que hemos visto desde el avión. ¡Es estupenda!
Sobre las aguas del canal Gastineau y formando ángulos rectos con el muelle, había un desembarcadero flotante. Junto a él, descansando sobre las aguas, se veían dos aviones anfibios, amarillos y azules. En el mismo punto flotante, había otros tres anfibios aparcados ante un hangar, donde dos mecánicos trabajaban en la reparación de un motor.
—¡Qué cosas! —murmuró Ricky, reflexivo.
—¡Y qué panorama tan lindo! —observó Pam—. ¿Aquello de allí es una isla, tío Russ?
El dibujante no lo sabía, pero un peatón que les oyó dijo que el lugar era la isla Douglas y que quedaba comunicada con la capital por un largo puente.
Ya todo el grupo volvía a ponerse en marcha, cuando la señora Hollister pidió a Pam que le sostuviera el bolso.
—Se me ha desatado el zapato —explicó.
Pam, que también llevaba un bolsito, aunque más pequeño, lo metió en el de su madre y echó a correr para alcanzar a los otros. La madre, que llegaba junto a ellos un momento después, preguntó de pronto:
—¿Dónde están Ricky y Holly?
Pete se volvió en redondo.
—¡Vaya! Pero si hace un momento estaban aquí.
En seguida, pronunció a gritos el nombre de sus dos hermanos, pero nadie le dio respuesta.
—No te preocupes, mamá, que en seguida les encontraremos —dijo Pam, consoladora.
Y dejó el bolso en el suelo, al lado de su madre, para unirse a Pete, Teddy y Jean y con ellos encaminarse al extremo sur del muelle. Los niños desaparecidos no estaban allí.
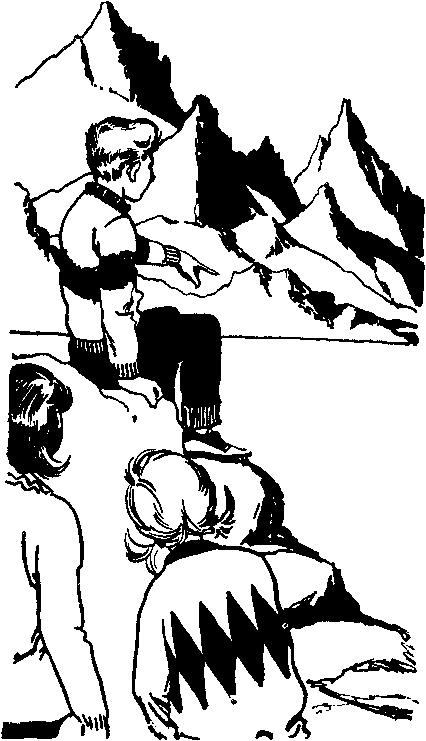
—Deben de haber ido por el otro lado —opinó Pete, disponiéndose a dar media vuelta. Pero de pronto gritó—: ¡Allí! ¡Me parece que los veo allí!
—¿Dónde?
—Junto a los aviones.
Pete y Pam se lanzaron hacia el caminillo de madera situado sobre el agua, dieron la vuelta a la esquina y se encaminaron a la zona en donde trabajaban los dos mecánicos.
—No podéis pasar por aquí —dijo uno de ellos a los niños con voz áspera.
—Es que estamos buscando a mi hermana y mi hermano que se han perdido —explicó Pete.
—No hemos visto a nadie por aquí —dijo el otro hombre.
Pero Pam señaló hacia uno de los aparatos situados sobre el agua y que se balanceaba.
—¡Eh, allí hay alguien! —exclamó el mecánico que hablara primero.
—Nosotros iremos a ver —se ofreció Pete, en seguida.
Él y Pam saltaron al muelle flotante y corrieron al avión. La puerta estaba entreabierta. Pete miró al interior, ordenando al momento:
—¡Salid de ahí! ¡Todo el mundo os está buscando!
Ricky y Holly salieron muy asombrados.
—¿Qué pasa? No hacíamos más que examinar el avión —explicó el pecosillo—. ¡Es fantástico!
Para entonces ya habían llegado junto a ellos los dos mecánicos.
—Aquí no se puede entrar sin permiso —dijo uno de los mecánicos a los dos pequeños.
Regresaron junto a los demás y Ricky y Holly pidieron perdón por haber asustado a todos. Ya todo arreglado, la familia regresó hacia el hotel. Por el camino, la señora Hollister miró a Pam y preguntó:
—¿Dónde has dejado mi bolso, nena?
Pam se detuvo en seco y demostró inmediatamente preocupación.
—Lo dejé a tu lado en el muelle, cuando corría a buscar a los niños. Creí que tú lo habrías recogido.
Cuando la señora Hollister contestó que no lo había recogido, todos corrieron hacia la zona del muelle en donde estuvieron parados.
¡El bolso había desaparecido!
—¡Dios mío! —exclamó la señora Hollister—. Si llevaba una buena cantidad de dinero.
Pam estaba a punto de echarse a llorar.
—Además, dentro del tuyo estaba mi bolsito con la carta del señor Roebuck y mi lapicito de plata.
Aquel lápiz de plata de ley se lo habían regalado a Pam en su último cumpleaños. Estaba primorosamente trabajado y era una de las cosas que más apreciaba la niña, que no pudo dominar por mucho rato las lágrimas. Al cabo de un momento echaba los brazos al cuello de su madre y empezaba a llorar con desconsuelo.
—Vamos, vamos. No lo toméis así —dijo tío Russ, apaciguador—. Estoy seguro de que aparecerán esos bolsos.
Pero, por mucho que miraron una y otra vez por todo el muelle, el bolso no aparecía. Tampoco sirvió de nada preguntar por el bolso a las gentes que pasaban.
—¿No creéis que han desaparecido porque los han robado? —preguntó Ricky.
—Puede que se haya caído al agua —opinó Pete.
Y Jean, esperanzadora, sugirió:
—A lo mejor se lo ha encontrado alguien que ha ido a entregarlo a la policía.
Pete se ofreció para telefonear a jefatura y se metió en una cabina adyacente a un establecimiento. Momentos después reaparecía con expresión desanimada. A jefatura no se le había puesto al corriente del encuentro de bolso alguno. No obstante, se ordenaría a alguno de los hombres del cuerpo de policía que se ocupase de los objetos robados aquella noche.
Entonces ya había oscurecido demasiado para poder seguir buscando y la señora Hollister opinó que lo más sensato era regresar al hotel. Muy decepcionados, se marcharon del muelle. Ya en sus habitaciones, los Hollister se metieron en la cama y pronto quedaron dormidos.
La primera en despertarse fue Sue, que se deslizó sigilosamente de la cama para ir a asomarse a la ventana. El sol había vuelto a salir y la pequeñita empezó a dar saltitos por la habitación, mientras gritaba:
—¡Mami, despierta! Ya es hora de salir a buscar tu bolso.
La señora Hollister abrió los ojos.
—¡Señor, qué cansada estoy! —se lamentó en un murmullo.
En seguida se sentó en la cama y estiró los brazos, mirando por casualidad el reloj.
—Pero, Sue, ¡qué diablejo eres! ¡Si son las tres de la madrugada!
—Si «birlla» el sol y están cantando los pajarines… —hizo notar Sue—. Se te ha tenido que parar el reloj, mamita.
La señora Hollister telefoneó al conserje para cerciorarse. Su reloj funcionaba bien. No eran más que las tres de la madrugada.
—Vuelve en seguida a la cama —dijo, besando a la pequeña.
Y aún se levantó para echar completamente las persianas. Cuando la señora Hollister volvió a despertarse, eran ya las ocho de la mañana; entonces despertó a todos sus hijos.
Por los ruidos que llegaban de las habitaciones situadas al otro lado del pasillo se dedujo que tío Russ y su familia también se estaba preparando para bajar a desayunar. Poco después, todos se reunían en el vestíbulo.
—Después de desayunar, quiero jugar a los detectives y encontrar los bolsos de mamá y de Pam —afirmó Ricky.
—Y yo te ayudaré —se ofreció Holly—. ¿Por dónde empezaremos?
—Preguntaremos a los hombres que había en el muelle de los aviones anfibios.
A todos les pareció bien la idea y a las nueve y media se encaminaron al muelle. La primera persona a quien vieron fue a un piloto joven y robusto que llevaba en la manga los galones de capitán. Tío Russ se presentó al joven que le dijo que su nombre era Lund.
—Estamos buscando un bolso, conteniendo un monedero y otras cosas, que se perdió anoche en el muelle —dijo el dibujante—. ¿Tiene usted noticia de que alguien haya encontrado ese bolso?
El capitán Lund dijo que no, pero en seguida reaccionó, recordando:
—Un momento… Vi a un hombre que se agachaba a recoger algo.
—¿Era de color oscuro? —preguntó esperanzada Pam.
—Sí. Sí, era oscuro. Y vi que el hombre se lo guardaba bajo la camisa.
—¿A dónde fue ese hombre? —inquirió Holly.
El capitán Lund repuso que había entrado en la sala de espera donde estaba la taquilla de billetes. Apenas había acabado de decir aquello, cuando Pete y Teddy echaron a correr hacia el citado edificio. Los demás niños fueron tras los muchachos y en seguida empezaron todos a buscar nerviosamente.
Pam fue la primera en descubrir el bolso de la señora Hollister.
—¡Está aquí! —anunció, muy nerviosa.
El bolso, que se encontraba bajo un largo banco, estaba abierto. Pam lo recogió, mirando inmediatamente al interior y exclamó con tristeza:
—¡Mamá, está vacío! ¡Se han llevado también mi bolsito!
Tío Russ se acercó a examinarlo y comprobó que, efectivamente, estaba completamente vacío.
—¡Qué mala suerte! —murmuró.
—¡Y nos hemos quedado sin la importante carta para el señor Gallagher! —sollozó Pam, sin poder contener las lágrimas.
Pete procuró tranquilizar a su hermana, diciendo que estaba seguro de que bastaría presentarse y explicar lo ocurrido al viejo explorador de la Casa de los Pioneros de Alaska les atendiera igual que si llevasen la carta del señor Roebuck.
—Lo mismo creo yo —concordó la señora Hollister.
Todos salieron tristemente de la sala de espera. Su primer día en Alaska no estaba resultando nada feliz.
Viendo las caras largas y mohínas de todos, el tío Russ dijo:
—Animaos de una vez. Estoy seguro de que todo se arreglará. ¿Qué os gustaría que hiciésemos ahora?
—Visitar un museo —sugirió Jean—. Puede que sirva para encontrar alguna clave del tótem perdido del que os habló el Viejo Ben.
—Eso, eso —gritó, ya contenta, Holly—. ¡Sabremos el secreto de las carotas de madera!
A un muchacho que pasaba cerca, Pete le preguntó dónde podrían encontrar un museo.
—Seguid por esa calle —repuso el otro chico, amablemente—. Hacia la parte alta de la montaña y al final de ella encontraréis un edificio muy grande de piedra. Dentro hay un museo.
—Muchas gracias.
Pete abrió la marcha y a los pocos minutos, los forasteros entraban en el museo.
Les recibió un celador, que salió de su oficina encristalada para saludarles. Era un hombre sonriente, de mediana estatura, que llevaba una chaqueta deportiva gris y gafas con montura de concha y que a los niños les pareció muy simpático.
Después de escuchar sus explicaciones, el celador, que se llamaba señor Kay, les dijo que nunca había oído nada sobre un tótem desaparecido.
—De todos modos —añadió— podéis entrar y mirar cuanto os guste. Tenemos algunos tótems y muchas reliquias de esquimales y de indios que suelen gustar a la gente menuda.
El museo estaba lleno de armas toscas de los nativos de Alaska, utensilios de cocina, trabajos de arte e incluso un oso pardo disecado. Ricky y Teddy se sintieron muy interesados por un kaiak, o canoa típica esquimal, hecha de cuero, mientras que Pete y Pam examinaron varios tótems antiguos.
Tío Russ hizo un boceto de una colección de muñecas indias, haida, mientras los demás le observaban con admiración. De repente, Pam llamó su atención y señaló a un hombre situado al fondo del museo, que examinaba un viejo y estropeado tótem. En aquel momento, el hombre acababa de meter un dedo en un orificio de la parte posterior de la antigua reliquia. Luego, sacando un cuchillo de su bolsillo, empezó a hurgar en la media carcomida madera.
—No debería hacer eso, ¿verdad? —susurró Pam.
—No —contestó tío Russ.
Como el señor Kay estaba ocupado en su oficina, el dibujante se guardó el boceto recién acabado y se aproximó al desconocido.
—En los museos no se pueden tocar y estropear las cosas que se exhiben —advirtió al hombre.
Los ojos del desconocido miraron agresivamente a Russell Hollister. El individuo era pequeño, delgado y con un hombro más caído que el otro.
—Ocúpese de sus asuntos —gruñó, torciendo los ojos.
Y muy enfadado, metió una mano en el bolsillo, para sacar papel y un lápiz. Mientras escribía apresuradamente, Pam exclamó sin aliento:
—¡Es mi lápiz de plata!