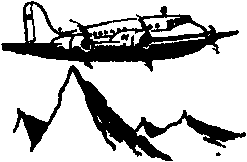
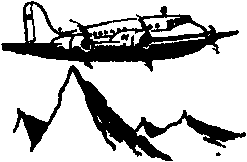
Zip, al oír los ladridos de los otros perros, salió a la carrera de debajo del sauce donde estaba descansando. Dando fuertes dentelladas en las patas de uno de los perros, le obligó a huir del patio. Pero los otros tres intrusos seguían empeñados en comerse la merienda de los Hollister y sus amigos.
Mientras todos los demás se esforzaban por hacerle marchar con amenazas y gritos, Ricky corrió en busca de la manguera del jardín, que estaba enchufada en una esquina de la casa. Después de llamar a Holly para que abriera el grifo del agua, el pecosillo se apresuró a «enfocar» con la manguera a los animales.
¡Siiiissssss! Una rociada de agua fría cayó sobre los intrusos que, muy asustados, metieron el rabo entre las patas y salieron a toda prisa del patio de los Hollister.
Cuando todo aquel alboroto hubo concluido, Pam creyó oír unas risillas tras las matas. Aproximándose de puntillas, pudo descubrir a Joey y a Will agazapados en una zona desde donde podían ver todo lo que pasaba en el patio. Los dos chicos llevaban los brazos manchados de marrón y Pam se dio cuenta en seguida de que era el color que dejaba el ungüento utilizado para curar los granos que produce la hiedra venenosa.
—Casi hemos conseguido estropearles la merienda —susurró Will.
—Sí —asintió Joey, ignorante de que Pam les estaba observando—. Ha sido una gran idea el azuzar hasta aquí a los chuchos.
—Pero ¡os ha salido mal! —exclamó Pam, indignada.
Tomados por sorpresa, los dos chicazos echaron a correr, encarnados de vergüenza por haberse visto descubiertos.
La señora Hollister suspiró, diciendo:
—Puede que algún día estos chiquillos lleguen a tomar el buen camino.
—Pero, mamá, si andan muchísimo —dijo Holly.
—¿Qué quieres decir, hijita?
—Que andan por todas partes y nunca deben encontrar ese buen camino porque siguen siendo malísimos.
Todos rieron de buena gana. Pete dio a Zip una hamburguesa cruda, como premio a sus esfuerzos por echar a los perrazos del patio, y el animal la engulló rápidamente.
Pronto el rico aroma de las hamburguesas y salchichas tostadas y crujientes, llenó el aire. Según iban cociéndose, Pete colocaba los manjares en una gran fuente que Pam había dejado sobre la mesa campestre.
¡Qué contentos estaban todos! La carne, los bocadillos, la ensaladilla de patatas, los pepinillos en vinagre, las aceitunas, los emparedados calientes y los tomates resultaron deliciosos y aún parecían más apetitosos, animados por la alegre conversación de todos. Además, la señora Hollister les dio una gran sorpresa, sirviendo como postre helado y fresas.
Cuando concluyó la merienda, Jean se puso en pie para anunciar:
—¡Ahora, otra sorpresa!
—¿Qué es? —preguntaron los hermanos Hunter.
Pam, Ricky, Holly y Teddy pidieron permiso y marcharon corriendo a la casa, de donde salieron muy poco después. ¡Pero qué aspecto tan distinto tenían ahora! Todos iban cubiertos con caretas de carnaval.
Teddy, muy orgulloso con su cara de rana, fue a sentarse junto a las matas de agracejo. Pam, que lucía una careta de búho, se colocó tras él. Luego Holly, con el terrible aspecto de una bruja mala, saltó a los hombros de su hermana. Pam se tambaleó ligeramente, a causa del peso, pero en seguida volvió a recuperar el equilibrio. Entre Dave y Pete levantaron en vilo a Ricky, cubierto con una careta de mono, para colocarle sobre los hombros de Holly.
—¡Oh, Dios mío! —gritó la señora Hollister, asustada—. ¡Tened cuidado, niños!
—¡Ya comprendo! —exclamó el tío Russ, que estaba sentado en una banqueta, cerca de los chiquillos—. Esto es un tótem humano.
Por desgracia, los Hollister no habían calculado bien lo que debía pesar Ricky; aquello era más de lo que podían soportar los hombros de Holly. También Pam empezó a tambalearse bajo el excesivo peso. Y de repente, Ricky perdió el equilibrio y se abalanzó hacia delante… ¡en línea recta a los matorrales!
—¡Huy, cuántas pupas se va a hacer! —gritó Sue, aterrada.
Pero el tío Russ se había levantado ágilmente y dio un salto para ir a coger al pecosillo en sus brazos.
—¡Zambomba! ¿Y por qué no aprovechas esta escena para una historieta, tío Russ? —preguntó Pete.
—No estaría mal —repuso riendo, el dibujante—. Nunca he visto mayor rapidez de acción.
Todos estuvieron de acuerdo en que el tío Russ había actuado con mucha rapidez y precisión y se alegraron de que Ricky no se hubiera llenado de heridas y arañazos en el matorral. Cuando concluyó la merienda, todos aseguraron que había sido la más alegre que celebraran jamás.
A última hora de la tarde, Pete y Pam acompañaron a tío Russ para que visitase al señor Roebuck. Después de entretenerse en el prado, contemplando el tótem, llamaron a la puerta. Salió a abrirles el Viejo Ben y los niños le presentaron a su tío.
—Entren, hagan el favor —dijo el viejo explorador, cordialmente, haciéndoles pasar a una salita.
El hombre quedó asombrado al enterarse de que los Hollister iban a visitar Alaska y en seguida, ofreció:
—Les daré una carta de presentación para mi amigo Emmet Gallagher. Vive en la Casa de los Pioneros de Alaska, en Sitka. Es una residencia destinada a los primeros colonizadores del país. Él podrá darles más información que yo sobre el tótem robado. Le pondré una nota diciéndole que les cuente todo lo que sepa.
Excusándose, el Viejo Ben fue a su escritorio y escribió una carta, que, después de meter en un sobre, entregó a Pam.
—¿Y en dónde cree usted que podríamos pasar mejores aventuras? —preguntó el tío Russ al viejo explorador.
—Verán muchas cosas interesantes en Juneau y Sitka. Alaska les gustará mucho. Me agradaría poder ir también, para presentarles a algunos de mis viejos amigos.
Cuando Pete y Pam volvieron a casa encontraron a los demás haciendo el equipaje para el viaje. Al día siguiente, el señor Hollister y Tinker, el viejo encargado del «Centro Comercial», llevaron los coches al aeropuerto de Shoreham. A las diez, un gran avión plateado, perteneciente a la compañía para la que trabajaba el tío Russ, tomaba tierra en la pista.
—¡Qué bonito es! —opinó Ricky, entusiasta.
Cuando el avión quedó detenido y cesaron de sonar los motores, el piloto y el copiloto salieron de la cabina.
—¡Hola, Chet! ¿Qué hay, Bud? —saludó el tío Russ.
Chet, el piloto, era un hombre bajo y ancho, mientras que Bud, su ayudante, era alto y flaco.
Después que se hicieron las presentaciones, Chet dijo que estaba muy ilusionado con hacer aquel viaje a Juneau.
—Estuve haciendo ese viaje regularmente, cuando trabajé para una compañía de aviación.
Después de guardar el equipaje en el compartimento posterior, todos se despidieron del señor Hollister y de Tinker y entraron en el aparato para ocupar sus asientos.
—¡Qué grande es todo esto! —se asombró la señora Hollister.
—Habrían cabido veinte pasajeros más —opinó el tío Russ.
Los niños se acercaron a las ventanillas para decir adiós a su padre y a Tinker. El avión recorrió unos metros sobre la pista, los motores rugieron, y todos se encontraban elevándose por los aires.
Al poco, sonaba la voz de Chet que decía por el altavoz:
—No tenemos azafata a bordo que pueda servirnos la comida, pero, si alguna de las niñas quiere hacer ese trabajo, encontrará un uniforme colgado en el armarito próximo a la cocina.
Holly se ofreció inmediatamente a hacer de azafata y ponerse el uniforme, pero su madre le recordó que no había que pensar en comer hasta pasadas dos horas.
Mientras el avión surcaba el aire, los niños se entusiasmaban contemplando el atrayente escenario de abajo. No obstante, a las doce en punto, Sue anunció:
—Mamita, tengo mucha gana.
Sonriendo, la señora Hollister preguntó:
—¿A quién le gustaría ser la cocinera?
—Déjame serlo a mí —pidió Pam.
—Y yo puedo ser la «pinche» —se ofreció, en seguida, Jean.
—¿Y yo puedo ser la azafata y serviros la comida? —inquirió Holly.
La señora Hollister asintió, alegremente.
La cocina estaba instalada en el centro del avión y había sido bien aprovisionada por Chet y Bud antes de iniciarse el viaje. Pam ayudó a Holly a ponerse el uniforme que encontraron colgado en el armario.
La revoltosilla Holly avanzó por el pasillo, contoneándose, mientras decía:
—Estoy a su servicio, señores pasajeros.
Al verla, todos se echaron a reír. La falda azul del uniforme arrastraba por el suelo y la chaqueta era tan grande que dentro de las mangas desaparecían por completo las manecitas de Holly. Lo único que le sentaba bien era la gorrita, que se había puesto ladeada y cayendo ligeramente hacia el ojo derecho.
Pam y Jean, como niñas hacendosas que eran, tuvieron a punto rápidamente los alimentos. Por suerte, todos los paquetes contenían comidas ya preparadas, sin necesidad de hacer más que calentarlas, cosa que hicieron las pequeñas cocineras en un pequeño horno.
Cuando la comida estuvo preparada, Pete, Ricky y Teddy ayudaron a Holly a servirla.
—Pero a tío Russ se lo serviré yo sola —insistió Holly—. Jean, ¿a tu papá le gusta el café?
—Sí.
—¿Con azúcar?
—Sí. Con dos cucharadas grandes.
Holly cogió el paquete del azúcar y echó el polvito cristalino en la taza del café. Balanceando suavemente la bandeja, fue a servir la comida a su tío. Él cogió la bandeja, sonriendo al decir:
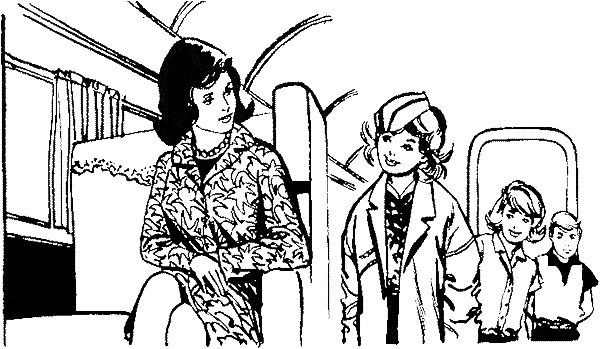
—Humm. Me gusta el buen café.
Y cogiendo la taza, tomó un trago. En el mismo instante, puso la cara más rara y cómica que los niños vieran nunca.
—Pero ¿qué pasa? —preguntó Holly muy asustada.
Tío Russ no podía hablar; empezó a toser y se puso bizco. Luego, moviendo los labios de un lado a otro, hizo un esfuerzo por tragar.
—¿No… no será que está demasiado caliente? —preguntó Holly con angustia.
Al fin, tío Russ consiguió decir:
—¿Quién ha echado sal en este café?
Haciendo un pucherito y con sólo un hilillo de voz, Holly repuso:
—Habré… si sido yo. Creí que era azúcar.
—¡Ag! —fue cuanto pudo responder tío Russ, mientras todos los demás se echaban a reír.
Holly no sabía cómo disculparse.
—Lo siento mucho, mucho.
Pam llevó a su tío otra taza de café, esta vez endulzado con verdadero azúcar. Durante la tarde, los niños pasaron el tiempo yendo y viniendo a hablar con los pilotos. Luego, cuando después de cenar se hizo de noche, los Hollister echaron hacia atrás los respaldos de los asientos y se dispusieron a dormir.
Cuando los pasajeros abrieron sus ojos aún soñolientos, empezaba a amanecer, y en el este el cielo tenía un lindo color rosado. Pam miró hacia abajo donde aparecían una serie de islillas.
En seguida corrió a ayudar a su madre y su tía en la preparación del desayuno. Al poco sonaba la voz del piloto por el intercomunicador:
—Estamos volando sobre las islas de la costa oeste del Canadá —anunció—. Haremos escala en el aeropuerto de la isla de Annette, ya en Alaska.
Varias horas más tarde, cuando ya habían tomado la comida, Chet empezó a hacer descender el avión hacia unas pequeñas islas cubiertas de arbolado.
—Estamos llegando a la isla de Annette. Tengan la bondad de ajustarse los cinturones.
Mientras aterrizaban, un gran nerviosismo se apoderó de Ricky, cuyo corazón parecía saltar dentro de su pecho.
—¡Canastos! —exclamó el pecoso—. ¡Ahora sí que estamos ya en la tierra de los osos pardos!
Por el oeste, y a través de las nubes, podía verse un picacho montañoso, cubierto de nieve. Chet hizo dar media vuelta al avión, y lo hizo avanzar hacia un grupo de edificios situados en la parte oeste de la pista.
Habló el copiloto, para decirles:

—Ahora tienen la oportunidad de salir a estirar las piernas, pero tengan la bondad de no alejarse demasiado del aparato.
Los pilotos hicieron bajar las escalerillas de la puerta de salida y todos bajaron a tierra. Alborozados al encontrarse bajo el aire fresco y confortador, los niños corrieron hacia la cola del avión, mientras los pilotos iban a revisar los depósitos del combustible.
Señalando a la montaña nevada, Sue anunció:
—Quiero verlo de cerca.
—¡No te alejes! —le gritó Holly.
Pero el viento que soplaba en los oídos de la pequeñita le impidió oír el consejo de su hermana. Un momento después, Sue se encontraba en el centro de la pista de aterrizaje.
Con la rapidez de un ciervo y con el corazón latiéndole angustiosamente, Pete echó a correr hacia la pequeña. ¡Un enorme avión estaba planeando, disponiéndose a tomar tierra!